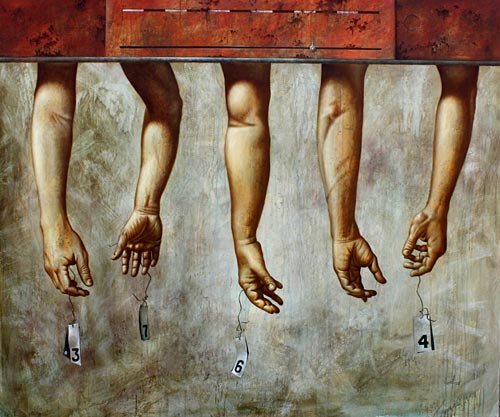Los cinco representantes esperaban sentados alrededor de la mesa de reuniones.
Esperaban.
El de más edad se inclinó sobre la mesa para poder ver en dirección a la puerta. —El chino no viene, y son las nueve —dijo—. Media hora aquí viéndonos las caras.
—Él vendrá —dijo el que estaba a la cabecera.
—Claro que sí, cuando crea que nos ha humillado lo suficiente.
Se hizo silencio.
El único negro se limpió la garganta antes de hablar. —¿Por qué sería tan hijo de puta como eso?
—Es sólo su estilo de negociar —dijo el anfitrión.
—No es un negociador —dijo el más joven—. La tarjeta dice “Persona de Contacto”.
—Eso también es parte de su estilo, enviar a alguno de poco nivel.
Volvió el silencio.
—Es su forma de decirnos que no nos dan opción —dijo el que no había hablado antes, un hombre de cabello castaño rizado.
El negro apoyó la cabeza en la mano derecha. —¿Y de verdad no tenemos opción? —preguntó—. Siempre podemos seguir con Winux y la arquitectura propietaria.
—El software no es el problema —declaró el joven—. Y la gente de Winux no nos ofrece nada para resolver nuestras deficiencias. Nada.
—Porque no necesitamos nada —dijo el mayor de todos—. Hasta el otro día estábamos muy bien.
—¿Bien? ¿Bien? El cuarenta por ciento de los recursos de la red nacional se van en compatibilizarnos con el mundo. El cua-ren-ta.
El de pelo crespo se encogió de hombros. —No vamos a llorar por eso.
—¡Pero además, el mercado interno está regado, con varios estándares a la vez!
—Exacto —dijo el anfitrión—. Por esa razón los consumidores profesionales y privados estamos bajo un estrés adquisitivo tremendo. Nuestras decisiones de compra son el doble de difíciles, e igual tenemos que adquirir adaptadores y emuladores.
—Está bien, está bien —convino el negro—. Sólo quisiera que también nosotros pusiéramos condiciones, sólo eso.
—No tenemos con qué. Saben que estamos necesitados, y está muy claro que ellos no nos necesitan a nosotros: ya tienen Jamaica y México.
El negro suspiró pesadamente.
—Tenemos que pasarnos ya a Taisun y la Arquitectura Dinámica, y eso para empezar —dijo el joven—. Y sólo los chinos nos darán el dinero para hacer el shift de toda la tecnología.
—Debimos haber entrado en caja hace tres años —dijo el anfitrión—. Cuando valíamos como punta de lanza; ahora sólo somos un mercado más. No esperen que los chinos nos paguen caro y nos vendan barato. Además, ellos son prácticamente los dueños de este país, qué carajo, así que saben lo que valemos y lo que no.
El lumínico del local de comida rápida anunciaba “Comida china” en grandes letras rojas cuya tipografía semejaba ideogramas. Sin embargo, inmediatamente debajo, en el menú, la casa ofrecía tempura, tensuki soba y kitsune udón. Si algo aborrecía el joven Cheng era la tendencia occidental a asociar lo chino con lo japonés, y los nativos parecían sufrirla en grado insuperable. Además, ahí no paraba; Cheng pudo ver, en la caja abierta de un cliente que salía, que le echaban salsa de tomate a los fideos tensuki.
Decidió no ordenar nada. Prefería pasar hambre a soportar una comida probablemente mal hecha y de seguro servida con obsequiosidad inepta. Levantó la cubierta del pad de control del auto para encenderlo y largarse; pero justo en el último instante antes de que apartara la vista del cartel de comida rápida, un grupo de putas pasó frente al local, y una de ellas hizo contacto visual con él.
Cheng bajó la vista tan rápido como pudo, maldiciéndose por haber olvidado oscurecer los cristales del auto; ya era tarde. Las putas, tres, se acercaron ágilmente al vehículo. Una de ellas se corrió la incalificable pieza superior de su ropa y aplastó ambos senos contra la ventanilla; otra adhirió la boca abierta contra el vidrio, succionando y moviendo la lengua en círculos; la tercera saltó a la capota, se subió la falda y se sentó en el parabrisas. Para asco de Cheng, fue evidente que en primer lugar la puta no llevaba ropa interior, y en segundo, que no era ella sino él.
El pad de mando estaba abierto como una oportunidad, y Cheng encontró el switch de la descarga electrostática.
La/el puta/puto saltó como una mosca de una mesa y cayó delante del auto. Cheng se echó a reír al momento, y rió con más ganas cuando vio al travestí levantarse quejoso y comenzar a gesticular y manotear con gran aspaviento y bravata, pero eso sí, sin tocar el vehículo. Como la insonorización del auto hacía la escena silente, era doblemente hilarante; Cheng se retorció agarrándose el vientre entre carcajadas y lágrimas. Era aun otra muestra de que este era un país de segunda, se dijo Cheng: no sólo la gastronomía era de segunda, sino también la prostitución. Rayos, hasta los europeos tenían mejor ambas cosas. Cheng conectó el motor a toda potencia, sin liberar el embrague, y el travestí pasó corriendo a la acera, lo cual desató otra escala de risotadas.
Recuperando la compostura, Cheng tomó el volante y miró al frente. Al hacerlo, vio que una de las putas, la pez-limpiador-de-peceras, sostenía un cuchillito amenazador ante el parabrisas. La descarga electrostática la habría alcanzado en la boca; algo seguramente muy molesto. Curioso y deseando más diversión, Cheng esperó.
La puta, sin dejar de mirar a Cheng a la cara, bajó el cuchillo hasta que se perdió de vista en dirección a la rueda. Cheng sonrió cuando la mujer hizo un gesto de clavar, y volvió a largar la carcajada al verla saltar hacia atrás haciendo ademanes de dolor y tomándose la mano, ya sin arma y con manchas de sangre. Es lo que consigues, pensó Cheng, si intentas perforar una rueda de alta resistencia con una navajita plegable.
Cheng liberó el embrague y sacó el auto de allí sin soltar el volante. En cualquier otro lugar hubiera puesto el piloto automático; con los conductores nativos, eso sería suicida, además de que también debía evitar los baches en la calle. Diversión aparte, estar destinado en este país era un infierno para Cheng. Odiaba tanto el lugar como a sus habitantes.
Por esa razón no se dolía en lo más mínimo por quienes iban a morir en las próximas horas.
El Coco, Cintras y Marquito se habían pasado las últimas horas de la tarde consiguiendo balas para el arma del último, y la búsqueda los había llevado a recalar en la casa del Cansao, ya entrada la noche.
El Cansao se había declarado en falta en cuanto le expusieron su necesidad. Sin levantarse de la butaca les dijo, rascándose la cabeza—: Hace meses que no se ven balas de calibres raros americanos. De balas rusas y normales, todo lo que quieran; pero no hay ese calibre especial de los Malos. Eso, si no quieres ir tirando con cuarenta y cinco largo, que sirve en tu hierro.
—Quiero la de verdad y pago lo que sea, Cansao —dijo Marquito—. Yo sé que tú lo sacas de abajo de los muertos.
—Te podría hacer una mierda y venderte balas rusas refundidas para esa munición en el patio de mi casa —dijo El Cansao—. Pero yo soy tu hermano. A ver, déjame ver la pieza, si la tienes arriba.
Marquito se sacó el revólver Taurus de la espalda y se lo extendió al Cansao. Éste lo tomó con parsimonia. —Cuatro cincuenta y cuatro; tremendo hierro —olisqueó el cañón y al instante apartó el arma de sí—. Compadre, si vas a andar sin calzoncillos asegúrate de que el cañón del arma no te caiga entre las nalgas. Coge, anda. Ustedes los jóvenes tienen cada moda…
—¿Tienes o no, Cansao? —preguntó impaciente El Coco—. Dilo rápido, que nos vamos a ver a Jorge el de Belascoaín, que se nos hace camino además.
El Cansao se repantigó aún más en su butaca y abrió las manos. —Dale, ve con él. Te va a vender fusibles de electricidad con baño de níquel de pesetas, metidos en cartuchos rellenos de cabecitas de fósforos.
—Eso mismo —dijo Cintras—. Vamos, Marquito. Ya me tienes mal con las balitas especiales para tu revolvito especial.
Marquito se desasió de la mano de Cintras. —Mi revolvito especial, como tú lo llamas, me ha salvado la vida más de una vez, y a ti también.
—Te creo —intervino El Cansao—. ¿Qué precisión y alcance tiene, Marquito?
El joven se dio la vuelta hacia el vendedor. —A una cuadra he matado gente con esto.
—Tremendas patadas que mete, ¿verdad?
Marquito asintió. —Una vez le di en la cabeza a un tipo, y se la desaparecí. También dejé cojo a un tipo; le ripié el muslo de uno solo.
—¿Y cómo conseguías las balas?
—Una reservita que venía con ella cuando la compré. Después, como siempre guardo los casquillos originales, le ponía plomos hechos, pero hechos bien y con buenos materiales. Pero ya ni eso aparece, y me quedan las puestas y tres más.
El Cansao se llevó la mano a la barbilla y pensó por unos segundos. —Te diré lo que voy a hacer por ti. Voy a mandar a buscar la pólvora de la fórmula que lleva con un tipo que lleva mercancía para el norte de vez en cuando, y yo mismo te fundo las balas con buen plomo, te les doy el baño de latón y te cargo los cartuchos. También voy a ver si te consigo casquillos nuevos.
—Yo no acabo de entenderlos a ustedes los quemados a las armas —dijo El Coco llevándose las manos a los dreadlocks de las sienes—. Si el hierro es bueno, ¿para qué tanta exquisitez con las balas? Si no se traba, lo disparas y ya está.
—La bala es la mitad del tiro, Coco. Una bala mal hecha sale sin puntería, además de que te hace mierda el cañón, si es que sale.
—¿Y ese contacto tuyo no me pudiera traer las balas y ya? —preguntó Marquito.
—Difícil —contestó El Cansao—. Es mucho más complicado traer balas enteras, sobre todo del norte, de los Malos malísimos.
—De todas maneras no sirvió. Necesito las balas ahora; no se puede ir al fuego con ocho tiros.
Cintras se acomodó la panza que le colgaba sobre el cinto y volvió a tomar a Marquito por el antebrazo. —Mi hermano, el tiempo pasa y tenemos cosas que hacer —dijo—. Agarra tu automática y vamos para allá.
El Cansao hizo un gesto de aprobación. —Balas para automática tengo de todo, Marquito —dijo—. Nueve, nueve del ruso, nueve del ruso chiquito, tres cincuenta y siete, cuatro cinco, cinco siete… lo que quieran los señores.
—La automática es para el diario —protestó Marquito—. Para las cosas serias llevo el Taurus. Además, no tengo la automática arriba.
—¡Acabáramos! —exclamó El Coco—. ¿A esta hora y con ese recado? Mira, cómprale un hierro al Cansao y partimos ya pero ya. ¿También tienes armas, Cansao?
El Cansao asintió calmosamente.
Marquito pareció pensarlo por un rato, y después pidió con decisión: —Dame algo alemán.
No había nadie sentado en la mesa, y en el salón de reuniones quedaban sólo el negro y el hombre más joven, quienes acodados en el pullman de la ventana oeste disfrutaban una excelente vista de la Bahía.
La Bahía era más negra que la noche, pero su superficie reflejaba las luces de ambos lados con un brillo aceitoso e irisado que no tenían las estrellas. En la parte del oeste, sin embargo, era menos vívida la iluminación y se quedaba más cerca de la orilla.
—Mira para allá —el joven señaló hacia la parte vieja de la ciudad, la occidental—. El país de la ciguaraya; en cada cuadra se está cometiendo ahora al menos un asesinato, un robo, una violación, una estafa, una pelea.
—Eso siempre ha sido así, Fernando —dijo el negro—. Yo nací ahí, en Centro Habana.
—Pero El Vedado no era así antes —dijo Fernando—. Ni Miramar, ni Boyeros. Todo desde la Bahía hasta Jaimanitas es una selva llena de fieras, Samuel.
El negro se encogió de hombros. —Bueno, justicia poética. Ya los niñitos del Vedado no se pueden hacer los finos con la gente de Alamar, como en mi época; ahora la gente bien vive aquí en El Este. Mi hijo va a nacer aquí en El Este.
—¿Y tú crees que la ciguaraya no sabe cruzar un túnel o no puede coger una lancha? Esto aquí va a terminar como eso allá, y dónde nos vamos a meter yo, tú y tu hijo.
—Batabanó o Alquízar. O Guanabo, para seguir con vista a la costa norte.
—Guanabo está lleno de putas y traficantes —dijo Fernando—. También vas a necesitar un ejército para quitarle el terreno a las cadenas de turismo, o mucho dinero. Además, Batabanó es un fangal y Alquízar tiene central; ¿nunca has olido un central en zafra?
—Pues hasta Matanzas llegamos.
El joven meneó la cabeza. —Hay que pararlo ya, Samuel, hay que pararlo ya.
—¿Parar qué?
—Todo en este país va siempre a menos. Tenemos que estar empezando cosas para ir tirando antes de que las echemos a perder.
El negro se enderezó en el asiento y se cruzó de brazos mientras el joven seguía hablando.
—Siempre estamos atrás —dijo el joven—. Y nos enteramos cuando el golpe avisa. Por una vez tenemos que entrar en caja rápido, y entrar bien en algo bueno.
—¿Como la Arquitectura Dinámica, supongo? —dijo Samuel.
Fernando sonrió sardónicamente a la vez que extraía de un bolsillo del saco un objeto cuadrado y plano no más grande que la palma de la mano. —Toma —le alcanzó al negro.
Samuel tomó el objeto.
—Ábrelo —dijo Fernando.
Samuel encontró el cierre del aparato y lo abrió en dos como una ostra. La parte de arriba era la pantalla, la de abajo tenía el pad y los periféricos. —Es como cualquier otra palmtop —dijo—. Los periféricos parecen estar mejor hechos, pero nada más.
—Son mejores —afirmó Fernando—. Cada uno está hecho con la calidad que tendría en un ordenador personal orientado específicamente a su uso. El dispositivo de vídeo y sonido es profesional, el de datos, el Be-jack, las interfases, todo.
El negro se encogió de hombros. —Un todo en uno —dijo con desgana mientras le devolvía el aparato al joven—. La gente les tiene manía, no se vende. Recuerda, si de algo sé, es de ventas.
Fernando se guardó el artefacto cuidadosamente. —Esto es más que un todo en uno, es un cualquier cosa en uno.
—Yo sé, yo sé para lo que sirve la Arquitectura Dinámica. Si quiero que este aparato me sirva para procesamiento de sonido, el chipset se convierte en un procesador de sonido, si quiero una interfase total, se convierte en un Be-pad.
—Como los mejores del mercado —dijo el joven, apuntando hacia arriba con el dedo índice—, como los mejores del mercado. Y también puede convertirse en un controlador central para varias unidades, similares o diferentes; por ejemplo, puedes integrar un estudio de televisión entero en esta cosa, sin perder ninguna capacidad, es más, ganando en velocidad y estabilidad. Sin contar que es lo más escalable que te puedas imaginar; cualquier pastilla virgen sirve para cualquier función: procesamiento, memoria, circuitos.
—¿Y qué gano con eso? —preguntó Samuel—. Ni que comprarse las cosas por separado fuera tan difícil, además de que lo que se hace de fábrica específicamente para algo es siempre, siempre mejor. Eso sin contar que con esta tecnología los vendedores tendrían una sola venta en vez de varias. No veo la ventaja ni para el consumidor ni para el proveedor.
El joven hizo un gesto de perplejidad retórica. —Pues mira, el mundo entero se está pasando a esto, como mismo se pasa a Taisun —dijo—. Olvídate, son demasiadas las ventajas de explotación para los usuarios, y los proveedores no pierden tanto. Les queda la venta de pastillas nuevas, licencias de software propietario, y las refacciones; el ciclo de reposición es mayor que el ciclo de obsolescencia de las piezas de arquitectura fija.
—¿Y su propio ciclo de obsolescencia?
—¡No tiene! ¿Cómo va a caducar algo que constantemente se cambia?
—¿Y con tanto cambio no se pierde la continuidad del estándar, la compatibilidad entre las generaciones de tecnología?
—¿Por qué, si ni siquiera hay generaciones? ¿Para qué modificar el estándar cualitativamente si lo puedes escalar casi hasta el infinito?
Samuel descruzó los brazos y puso las manos sobre los muslos. —Es la nanotecnología del futuro —concedió—. Pero sigo sin ver por qué es tan necesario para este país, como tú dices, al punto de correr tanto, y en los zapatos de los chinos nada menos.
Fernando levantó una pierna y se sostuvo el zapato en alto con una mano, mostrando la suela. —Made in China —dijo—. Los tuyos también, seguro.
El negro imitó el gesto del joven. —No, mi hermano —dijo—. Made in Italy; aquí si hay nivel.
Entre risas, ambos soltaron sus respectivas piernas.
—Sobre tu pregunta —dijo el joven cuando terminó de reír—, es muy sencillo. La Arquitectura Dinámica es, al menos en los últimos años, el único shift tecnológico que une a las ventajas de la tecnología en sí, las de la inercia del estándar. Por tanto, no nos va a pasar lo de siempre, que en cuanto alcanzamos un estándar, el mundo se mueve al siguiente más rápido de lo que podemos seguirlo. La AD mantendrá una continuidad que nos permitirá estar a sólo un paso detrás del mundo, no a una cuadra como siempre.
—¿Y tú crees que realmente eso va a hacer diferencia? Igual nunca estaremos al día.
—Cierto, pero ahora no estar al día va a dejar de ser tan malo como antes. La disparidad va a ser de un orden menor. Por ejemplo, tendremos un acceso mucho más rápido a la web.
—Eso te duele, ¿verdad?
—Y dilo. El día entero me lo paso leyendo quejas de clientes, inventando cómo compatibilizar las redes y solucionando problemas de conexión; todo es culpa de la multiplicidad y el atraso.
Samuel se quedó pensando por un rato. Fernando lo miraba con intensidad, como si esperara algo de él.
—¿Cómo va el shift a parar a la ciguaraya? —dijo el negro al cabo de un rato—. En principio, esa era tu idea.
—Así como el caos genera caos, el orden genera orden —respondió Fernando—, y el orden, por supuesto, niega al caos.
—El orden es la famosa Arquitectura Dinámica, supongo.
—Y el caos la ciguaraya.
—Norinco, Norinco de mierda —dijo Marquito observando su nueva automática—; le ronca haberse comprado esto.
—Mi hermano, la mía es Norinco —dijo Cintras—. ¿No te cuadran? Está bien. Pero no jodas más.
Los tres estaban sentados en cajones plásticos en una esquina, bajo un arquitrabe ruinoso y medio vencido de las columnatas corridas de Belascoaín.
Marquito apuntó a los soportales en penumbras al otro lado de la vacía avenida. —Me cago en el Cansao. Le pido algo alemán, y nada más que tiene copias chinas.
—¿Y eso es malo? ¿Las pistolas alemanas son mejores por qué? ¿Porque son rubias?
—Por el control —dijo Marquito, la cabeza ladeada y un ojo cerrado—. Los alemanes les hacen todas las pruebas a las piezas y los chinos se saltan unas cuantas.
—¿Y eso qué tiene? —preguntó El Coco.
—Que una pistola alemana es una garantía de por vida, y una china, un albur.
Cintras y El Coco chistaron de fastidio, al unísono.
—Échate qué talla —dijo de repente Marquito—. Una vieja trasnochadora.
Por los soportales de la acera opuesta caminaba una anciana, despacio y pegada a la pared. Los triángulos de luz definidos por las columnas llegaban apenas con un vértice hasta sus flacas rodillas; el resto de ella se veía siempre entre sombras imprecisas.
—Se saló la vieja —dijo Marquito, y apretó el gatillo.
El ruido del disparo rebotó de acera a acera y cimbró las tapas del alcantarillado antes de morir entre las columnatas.
—¿Qué coño tu estás haciendo, Marquito? —exclamó El Coco.
—Afino la mira, que debe hacer falta —dijo Marquito, aun apuntando—. Fíjate que fallé.
En efecto, la silueta de la anciana se veía en pie, inmóvil contra la pared.
—¡Corra, mi vieja! —gritó Marquito—. ¡Le doy un chance!
El Coco meneó la cabeza desaprobadoramente. —Yo la verdad que perdí el interés en las viejas el día que descubrí a las mujeres.
Cintras echó una risotada.
—Métele un tiro de susto —dijo Marquito—, para que se mueva; si no, no tiene gracia.
Cintras comenzó a sacar la pistola.
En ese momento una enorme furgoneta negra frenó justo delante de los tres, con un estrepitoso chirrido de neumáticos.
—La recogida, Marquito —dijo El Coco—. Ya deja eso.
Los tres caminaron hacia la parte posterior de la furgoneta, cuya portezuela trasera acababa de abrirse. El Coco y Cintras entraron apresuradamente y se acomodaron en uno de los asientos corridos a lo largo del costado del vehículo; Marquito se quedó indeciso, un pie en la moqueta y otro en la calle. Aún tenía la pistola en la mano. La alzó apurado y volvió a disparar hacia la acera de enfrente. —Mierda, otra vez fallé —gruñó; y con aire de disgusto guardó el arma, pasó adentro y se sentó.
Dentro de la furgoneta, al final de los asientos, había un hombre alto, rubio, con ropa casual de marca. —¿Y ese tiroteo? —preguntó—. ¿Quién coño es el vaquero este, Coco?
—Ese es Marquito —respondió El Coco—, uña y carne conmigo, hombre a todas, y el otro es Cintras, mi suegro, un tipo probado.
—¿Y la balacera que ustedes estaban formando, con quién era?
—Marquito estaba probando el hierro, que es nuevo.
—Acabaste conmigo, Coco —dijo el hombre de la furgoneta—. Me llamas tarde, te apareces con dos tipos nada más, y uno de ellos se pone a tirar tiros a los latones de basura.
El Coco y Cintras intercambiaron una mirada de entendimiento; Marquito fijó la vista en sus zapatos.
—Cara, mi hermano —dijo El Coco—, tú no estás obligado a nada conmigo, ni yo contigo; si tú quieres, nos bajamos y ya.
—No te hagas, Coco, tú sabes bien que ahora no tengo más remedio —dijo el hombre y dio un golpe en la carcasa del auto—. ¡Arranca!
La furgoneta se puso en movimiento.
—Para terminar las presentaciones —dijo El Coco—, este es mi socio El Cara.
—¿Tú, te llamas Marquito, no? —preguntó El Cara sin más preámbulo—. ¿Tu hierro no está alineado? Te lo cambio.
Marquito hizo un gesto de afirmación.
El Cara metió la mano en un gran envoltorio que estaba a sus pies, sacó un arma y se la tiró a Marquito. Éste la tomó y le dio la vuelta para ver la marca. Al leer, dio un respingo.
El Cara hizo un gesto que lograba expresar tanto curiosidad como desdén.
—No le gustan las pistolas chinas —explicó El Coco.
—¡No jodas! —exclamó El Cara—. ¡Aquí todo es chino, mi hermano! Fíjate que, si la mujer me pare un chinito, yo no me voy a poner bravo.
El Coco y Cintras corearon ruidosamente las risotadas del Cara; Marquito con media boca.
El Cara volvió a meter la mano en el envoltorio y comenzó a sacar paquetes que después les tiraba a los demás. —Son todos ajustables —dijo—, pero los hay más anchos, más largos, para todos los cuerpos. Busquen el suyo. Los cascos vienen en dos tallas nada más, gente y cabezones.
Los demás comenzaron a manipular los paquetes, y tras descubrir que eran armaduras para tronco y muslos, comenzaron a probárselas.
—Hecho en China, mi socio —le dijo El Cara a Marquito con expresión burlona—; lo siento, no tengo otra marca.
—Él se lo pone, no te preocupes —dijo Cintras, observando cómo Marquito le daba vueltas al chaquetón—. La cabeza es por ahí.
—No hagan la noche conmigo —masculló Marquito—, que yo no soy maricón de nadie.
El Cara largó una carcajada. —¡No importa, chama! A cualquiera lo vacilan, y no por eso deja de ser hombre; el bugarrón que te metió ese cuento te engañó. Tremenda pena me da contigo que te hayan convencido tan fácil.
Todos menos Marquito rieron con ganas.
—Bueno, el baleiro —anunció El Cara—. Díganme los calibres.
—El nueve ruso —dijo Cintras.
—Cinco con siete del gordo.
Marquito miró la pistola que le acababan de dar y levantó nueve dedos. —Del americano —explicó.
El Cara asintió complacido. —Tengo, y bueno —dijo—. Aluminio con acero para todo el mundo, de las rápidas que se pueden disparar en lo que sea.
Comenzó a sacar cargadores de pistola, que primero miraba a la luz cenital del techo de la furgoneta y después repartía o ponía en el suelo.
El Coco y Cintras se pusieron como niños con juguetes nuevos; Marquito cambió la expresión.
—Les voy dando de esto por si se cayó un conecto que tenemos —explicó El Cara—, para conseguir Akás en el camino allá; más adelante sabremos si hay o no. Ah, los Akás no son chinos, son del tiempo de los rusos, pero están en talla.
De repente El Cara se calló y miró por una ventana. —¡Yuzaima! —gritó—. ¿Por dónde tú me estás llevando?
Desde el asiento del conductor respondió una voz de mujer. —Estoy buscando la autovía de Regla, como me dijiste.
El Cara agitó la cabeza. —¡No hay tiempo! —dijo—. Vamos por el túnel; coge por el cuarto conducto.
—¿Qué tú quieres hacer en El Morro a estas horas? —preguntó la conductora—. Además, nos van a parar.
—En esa carrilera y en este carro, no. Parece de reparticiones. A la salida del túnel nos arreglamos; lo importante es cruzar la bahía —El Cara se sumergió de nuevo en su saco de equipo.
Mientras, los otros hombres cambiaban sus cargadores por los nuevos. —No me los mezcles, Cintras —pidió El Coco.
—Vienen pintados —dijo Marquito—. No hay pérdida.
El Coco se dio palmetazos en varios puntos del chaquetón, comprobando como por instantes el traje se ponía rígido con los golpes, y después movió los brazos y las piernas. —Cómodo, está cómodo.
Cintras, por su parte, apuntó con el arma a través de la ventanilla, persiguiendo en su desplazamiento aparente a los faroles más lejanos de la Avenida del Puerto. —Vamos a partirle la vida a unos cuantos. ¡Páwata, páwata, páwata!
Marquito asintió, mirando de reojo al atareado Cara a la vez que acariciaba su pistola.
El anfitrión le sirvió café al hombre de cabello crespo en una taza de porcelana azul. —¿Así o más, Sergio?
Sergio negó con la cabeza. —Poquito. De café ya tengo en vena lo suficiente para una semana; este poquito te lo tomo para no hacerte un feo.
—Tú siempre tan amable —sonrió el anfitrión mientras echaba en su taza una generosa cantidad—. Yo sí que no puedo resistirme a la segunda mejor exportación colombiana.
—¿Esta gente no querrá?
—No, hubieran venido aquí a la cocina.
Sergio se apoyó contra la meseta del fregadero. —¿No hay camareras aquí?
—No a esta hora. A esta hora no hay nada; gracias a Dios mi tarjeta me da acceso para todo, hasta para sacar la cafetera del estante, y el café de marca lo guardo en mi oficina.
—Qué chino más atravesado este Cheng —dijo Sergio—, mira que poner la reunión para esta hora, y aquí en vez de en la Lonja del Comercio.
—Fui yo quien decidió la hora y el lugar. No me pongas esa cara; tengo mis razones. La que te puedo contar es que no conviene aún que se sepa de estas negociaciones, y la noche, ya sabes, es la madre del secreto…
—… y la hermana del silencio. Yo también he oído la canción —Sergio tomó un sorbo de café.
—Entiendes, entonces.
—Conmigo no tienes problema, Pedro.
Los dos se concentraron en el café.
Sergio puso cara de éxtasis. —Pedro, este café está bueno.
El otro sonrió. —¿Bueno nada más?
—Tú sabes cómo soy yo —dijo Sergio—, cuando exagero es que estoy siendo amable, y cuando digo las cosas normal, sin inflar, estoy diciendo lo que siento. Y lo que siento es que este café es el mejor que me he tomado en años.
Pedro se frotó las uñas de la mano derecha contra su chaqueta y luego se las sopló. —Tú sabes que yo me muevo en Colombia —dijo.
—Yo sé como tú te mueves en Colombia, y que conste que no le digo nada a tu mujer, ni a la mía, que es lo mismo.
—Aparte de eso, aparte de eso; tú sabes que yo tengo mis negocios allá. No te voy a decir nada, pero este café me lo regala una personalidad colombiana que le pisa los callos al presidente y no le pide perdón.
Sergio sonrió. —Tú eres el hombre del negocio.
—Y tú el de la ciencia —dijo Pedro—, siempre ha sido así. Por eso yo te respeto; por eso y porque sé que tú me respetas desde los tiempos de la universidad, cuando todo el mundo decía que yo era un inútil. Todo el mundo menos tú.
—Si eso me ha valido tomarme este café contigo —Sergio puso la mano izquierda sobre el hombro de Pedro—, fue el mejor juicio de carácter que he hecho en mi vida.
Pedro levantó la mano en un ademán moderador. —La cuestión ahora no es de juicio de carácter —dijo—, pero igual necesito tu confianza; confianza en mí y en mi juicio.
Sergio suspiró. —Y confío, confío. Es sólo cuestión de punto de vista. Hay cosas que tú simplemente nunca vas a ver.
Pedro puso la taza sobre la meseta y se cruzó de brazos. —¿Cómo qué, a ver? —preguntó—. De verdad me interesa saber.
—Bueno, tú puedes ver todo este asunto del shift a la AD y Taisun, la compatibilidad con el mundo y los chinos, en términos de política y de economía; yo los veo en términos de resistencia.
—¿Resistencia? ¿Qué es eso de resistencia?
—La que tú quieras. Cultural, económica, política.
—¿Pero resistencia a qué?
—Resistencia a ser una provincia del mundo —dijo Sergio—, en vez de un país.
—No te entiendo —Pedro agitó la cabeza nerviosamente—. ¿Qué quieres decir con eso?
—Que sería muy bonito ser parte del mundo si el mundo fuera un lugar bonito; pero no lo es. Y no lo digo yo; tú también lees la prensa extranjera. Ahora mismo, hay más cosas malas que buenas ocurriendo, y precisamente las cosas malas prefieren las redes para moverse. Mucho fraude, mucho negocio incierto y desfavorable, contenido basura. Y a todas esas cosas se les traba el paraguas para entrar aquí; llega despacio, sin ganas.
—También a las cosas buenas, sabes —apuntó Pedro—, de entrada y de salida.
—Es idea que te haces. Los turistas no vienen por cable ni por satélite, ni las maquinarias; y los cítricos, el café, el tabaco, el níquel, los músicos, la mano de obra, todo sale por barco o avión.
Pedro dio unos golpecitos con los dedos en el enlosado de la meseta; el material no percutió en lo absoluto. —No es tan simple como tú dices. La inferioridad tecnológica respecto al resto del mundo no es sólo un problema de transmisión de datos; también tiene efectos económicos.
—Inferioridad en informática de usuario, Pedro, nada más, y eso no tiene tanto peso en nuestra economía. No te sigas creyendo esa propaganda de “eleve la eficiencia de su empresa con los nuevos ordenadores Fulano”. A la hora del cuajo, nuestra economía no tiene sectores que dependan de la informática blanda. La agricultura, el turismo y la minería llevan equipos que usan software integrado, propietario y para técnicos. Aquí no andamos moviendo de un lado para otro terabytes de marketing, consultorías y servicios en línea.
—Sí lo movemos —afirmó Pedro—. Hay mucho trabajo de oficina, mucho trabajo de gerencia que hacer. No caigas en el error de pensar que no lo hay, o que no es importante.
—Eso es comodidad para las secretarias, y eso no da nada —dijo Sergio mientras dejaba la taza en la meseta—. En cambio, ¿tienes idea de cuántos técnicos viven de hacer emuladores o ensamblando piezas incompatibles? ¿De cuántos talleres hay fabricando piezas multiestándar? ¿De cuántas soluciones técnicas para problemas extremos generamos aquí y vendemos fuera? Es una industria nacional orientada a un mercado nacional, que da empleo y mueve capital pequeño; eso no lo tiene ningún país, y lo lloran. Tú sabes que lo lloran. Todos los economistas dicen que ojalá que haya de nuevo economías nacionales, que haya fronteras de nuevo, y este país es de los pocos que nunca dejó de tenerla. ¿Qué es nuestra situación tecnológica sino la frontera más dura del mundo? No, mi hermano, yo no me quiero montar en el carro del mundo, no ahora que hay tanta gente que quiere bajarse—. Sergio levantó la taza y paladeó el último sorbo con expresión reconcentrada, como si estuviera sopesando sus propias palabras.
Pedro apuró el fondo de su café. —Ya salió —sonrió cómplice mientras sostenía la taza entre ambas manos.
—¿Salió qué?
—La industria nacional. Tu industria nacional —Pedro marcó el “tu” con tono sarcástico.
Sergio acarició con displicencia el solapín que colgaba del bolsillo superior de su chaqueta. Decía “Investigadores independientes” en austeras letras rojas sobre fondo cobalto. —Bueno, tengo que halar para mi lado, para mi gente ¿no? Oye —dijo en aire de mofa— está bueno este título que inventaste; lo que más me gusta es la onda de la investigación.
—Tengo que mantener el nombre de mi empresa; no puedo mandar a hacer un solapín que diga “Informáticos merolicos y delincuentes a medio tiempo”.
Ambos rieron discretamente.
—Bien, Sergio —dijo Pedro tomando la cafetera—, en vista de que no te puedo convencer, te voy a dar más café, hasta que te vuelvas adicto y te pueda chantajear.
—Tú sí sabes cómo. Pero espérate, que este café se merece mi taza especial.
Sergio se llevó la mano a un bolsillo interior del chaleco y sacó un objeto compuesto de dos aros plásticos concéntricos, de cinco centímetros de diámetro el de afuera y algo menos el de adentro. El exterior era transparente y tenía por encima un reborde que cubría al interior; por debajo tenía adherida una película traslúcida de un material tenue, casi inexistente, que atrapaba al aro pequeño. —Echa en el medio, sin miedo —dijo presentando el objeto ante la cafetera.
Pedro puso cara de fastidio mientras dejaba caer un chorro tímido de café. Para su sorpresa, en cuanto el líquido tocó el material traslúcido, este cedió como una tela de araña, sin romperse, y bajó llevándose consigo el aro interior hasta separarlo diez centímetros del aro. Pedro se quedó boquiabierto observando el jarro en que se había convertido el artilugio.
—Es una macromolécula con memoria de forma —explicó Sergio—. La presión hidrostática la hace cambiar de estructura, y se estira y se tensa; se puede tomar el líquido sin peligro de que se recoja porque no recupera la forma de inicio hasta que la carga no baja de un umbral.
Pedro sacudió la cabeza benévolamente. —A ti te encantan los tarequitos.
—Me privan —reconoció Sergio—, me vuelven loco.
—Y tú eres el que no quiere el shift; con la cantidad de tarequitos que no entran por incompatibilidad de estándares.
—Precisamente por eso. Si mañana todas las pirujitas de secundaria fueran a la escuela con tacitas como ésta, me iba a deprimir cantidad. Ahora, yo soy una de las cuatro o cinco personas en esta ciudad que tienen algo como esto. Dale, acaba de echarme el café.
Marquito se acomodó las cartucheras y pistoleras con ademanes viriles. Tenía el Kalashnikov cruzado sobre el hombro, un pie adelantado para adoptar una pose perdonavidas y la barbilla tan levantada que le debía ser incómodo mirar al frente. Llevaba dos fundas, una a la derecha para la nueve milímetros y otra a la izquierda para el revólver, y cananas para las tres armas.
Cintras, de pie junto a él, rastrillaba una y otra vez el fusil, profiriendo expletivos y flexionando las rodillas cada vez que terminaba el ciclo del mecanismo. Llevaba el casco con los cierres sueltos y se le balanceaba con cada movimiento brusco.
El Coco terminaba un cigarro sentado sobre la herrumbrosa cureña de uno de los grandes cañones españoles, con el Kalashnikov en el regazo y cara de estar sacando cuentas; sus labios musitaban números de vez en cuando.
Alrededor de ellos, la explanada exterior de la batería costera de tiempos coloniales estaba llena de vehículos y hombres armados o por armar, acompañando a los enormes cañones Ordóñez con un ajetreo guerrero que éstos no veían desde hacía más de un siglo. Por suerte para los hombres no había luna, y sus preparativos no eran visibles para la gente que estuviera en El Morro o en los primeros edificios de la urbanización del Este. Del reparto de La Cabaña y cercanías los tapaban la concavidad del terreno y la vieja muralla española; al norte no había sino el mar vacío, que además cubría todos los ruidos con su oleaje.
El Coco terminó de arreglar cuentas y se dedicó a observar a los demás. La mayoría galleaba, como Cintras y Marquito, o bromeaba peligrosamente. Unos pocos conversaban en grupos pequeños, menos estudiaban sus armas y su equipo. ¿Cómo rayos se había metido en tamaño brete con esta gente? Yunia; Yunia, la muy puta desgraciada, ojalá y la mataran, pensó. Lo engañaba, se escapaba antes de que pudiera darle lo que se merecía, y lo dejaba sin un peso pero con las deudas de sus caprichos. Tenía que salir bien de ésta, para encontrar a Yunia donde quiera se hubiera metido y meterla en una bañera con cal viva.
—¿Pensando, Coco?
El Coco levantó la vista. El Cara sí que estaba cargado de cosas, y eso que no llevaba AK.
—No pienses tanto, Coco. El que piensa mucho se traba.
—Estoy cogiendo fresco —sonrió El Coco—. Y nivelándome un poco; le quedan dos o tres patadas —le ofreció su cigarrillo al Cara.
—No, qué va. Me hace falta estar claro. ¿Ves esto? —El Cara levantó en la mano derecha una semiesfera metálica del tamaño de una cabeza—. Tiene ruedas debajo —volteó el aparato—, y se mueve solo, pero yo lo tengo que guiar con un puntero láser.
—¿Qué es, un juguete?
El Cara negó con la cabeza. —Una bomba. Es para hacer un paso en un área minada.
—Tremendo invento. ¿Y a donde vamos va a hacer falta?
—Esto y más. Me dieron también lanzagranadas, lanzacohetes, bola de inventos cómicos.
—No me digas que vamos a tumbar al gobierno.
El Cara se echó a reír. —No, es más serio. Vamos a quemar el edificio de una gran empresa. No tenemos que hacer nada especial, nada más que dejarlo inhabitable por un largo rato.
El Coco dio un respingo. —Contra, mi hermano. Eso es grave. ¿Y se supone que lo hagamos con esta gente?
El rubio se dio la vuelta y observó a los hombres. —No importa —dijo volviendo a encarar al Coco—. Sólo tienen que hacer bulto. Yo y tú somos los que vamos a hacer esto. Yo llevo lo pesado y tú me cubres.
—¿Y si se te rajan?
—Tengo cuatro tipos haciendo la pala —dijo El Cara—, repartiendo Yerba Negra, coca, hongo, Pata Caimán, Seboruca, pastillas, de todo. No se va a rajar nadie. A ti no te ofrezco porque no es lo tuyo.
El negro sonrió, dio la última cachada al cigarrillo y botó el extremo casi inexistente.
Cuando la ínfima colilla cayó entre los matojos, El Cara se aproximó al otro hombre. —Coco, mi hermano, ¿de dónde tú sacaste a estos dos?
El Coco se echó hacia atrás, poniendo las manos ante sí como si temiera que el rubio fuera a desplomarse sobre él. —No te me pegues tanto, que me parece que me vas a dar un beso o cualquier mariconada.
—Yo confiaba en que al menos tú me ibas a conseguir gente seria.
—No se pudo, mi socio —dijo El Coco—. Es que estoy arrancado, no tengo ni para pagar el cuarto. Y así no te respetan, los duros de verdad no te siguen.
El Cara puso una mano sobre el hombro del otro. —No hay problema. Cuando esto se acabe, vas a nadar en dinero. Ven —señaló hacia atrás con un movimiento de cabeza—, ayúdame a ponerle el blindaje a los carros.
El Coco se cruzó el fusil a la espalda y siguió al Cara hasta la parte posterior de una furgoneta, contento de tener algo físico que hacer. Al llegar junto al vehículo El Cara abrió la puerta. —Ayúdame, que esto pesa —dijo señalando la carga, unos rollos gruesos de un material mate pero perlado, de centelleos metálicos por la luz interior de la furgoneta. El Coco se acomodó la correa del Kalashnikov y se inclinó para tomar el extremo de un pliego en lo que el rubio entraba y se ponía a empujarlo hacia fuera.
—Puede tocar el piso, pero no dejes que se arrastre —dijo El Cara.
Sacaron trabajosamente seis rollos grandes y seis pequeños. Al terminar, El Coco dijo, secándose la frente: —Mi hermano, con la cantidad de manganzones que hay aquí.
—Son capaces de romperlo, y eso que es blindaje —El Cara salió del vehículo cargando una cesta plástica con tubos de spray de varios colores—. Pero para ponerlos sí van a tener que ayudar, al menos sostenerlos en lo que tú y yo echamos el spray.
—¿Cómo funciona esto? —dijo El Coco acercando una mano curiosa a los tubos de spray.
—El rojo es para la parte de adentro, para que pegue; el azul, para la parte de afuera, para que fragüe.
El Coco tomó uno de los rojos. —¿Y con esto se pega en pintura de carro? ¿No se supone que no se le pegue nada?
—Se pega, se pega. Se pega en cualquier cosa, y si no hay polvo, mejor todavía.
—Bárbaro, entonces —reconoció el negro—. ¿Y el spray amarillo?
—Sirve para zafarlo después; también para limpiarle la sangre.
El Coco hizo un gesto de sorpresa. —¿Limpia la sangre?
—Una pasada, y nada queda —dijo orgullosamente El Cara—. Ni gota.
El Coco repuso en la canasta el spray rojo y tomó uno amarillo que sopesó caviloso. —Mi socio —dijo—, si al final te sobra uno de éstos, ¿me lo podrías pasar?
El hombre grueso y de mediana edad caminaba de un extremo a otro del pasillo llevándose de vez en cuando una mano al móvil que rodeaba su oreja. A la enésima vuelta, el hombre se detuvo, levantó la cabeza y dejó la mano fija apretando el aparato contra su cráneo. —¿Ricardo? —dijo—. Soy yo, Julio. Sí, todavía estoy aquí con la gente de la informática y el chino no ha llegado. No, no me parece que venga —hizo un gesto de impaciencia y cólera cuyo objetivo parecía ser su interlocutor—. ¿Para qué carajo…? —Su cara mostró duda. —No hay nada de qué hablar, aquí todo el mundo tiene su idea hecha —dijo exasperado—. ¿Y eso te importa tanto como para tenerme a esta hora dando sánsara con esta gente? Además de que estoy muy cansado y cabrón para tirarle de la lengua a nadie, yo nunca he servido para sacarle cosas a la gente. ¿Cómo? —puso una expresión de incredulidad furiosa— ¿Cómo que para qué yo sirvo? Eso es lo más desagradecido que me han dicho en años en la política, y mira que me han dicho cada cosa. Oye, yo soy un diputado elegido y no tengo por qué aguantarte esas cosas, ni mucho menos servirte de espía. No, no, óyeme tú a mí, bien claro: en este país tú no eres el único que tiene un grupo parlamentario, y yo sí que soy el único que manda en Cienfuegos; a ver qué me dice Cabreras de eso. —El hombre se puso en jarras—. No, yo me pongo como tú me pongas —y marcó la frase señalando con el índice un punto culpable del piso—. Sí, yo sé lo que es la informática en el mundo moderno, estoy en la cabrona comisión nacional de eso. Sí, aquí se pueden decidir cuestiones muy importantes; mejor dicho, se podían, porque a esta hora ya el chino nos está vacilando, haciéndole chistes a alguna puta, de que tiene a cinco guanajos desvelados esperándolo. ¿Hablar con la gente? ¿De qué, Ricardo, de qué, dime, de qué que no se pueda hablar en otro momento? Otra reunión se arregla fácil, no jodas. —Escuchó con paciencia forzada durante dos minutos enteros—. Está bien, está bien; pero me la debes, buena que me la debes.
El hombre llamado Julio tocó el móvil con la punta de un dedo, se metió ambas manos en los bolsillos y tomó por el corredor hacia la puerta del salón de conferencias. Al asomarse vio a Fernando y a Samuel sentados en extremos opuestos de la mesa. El primero lo invitó a entrar con un gesto, en tanto el otro mascullaba expletivos. Julio rodeó la mesa por el lado de Fernando, rumbo al pullman.
—El shift es tanto o más en interés de los chinos que nuestro —dijo Julio, dejándose desplomar en el pullman—. No debiéramos hacer ninguna concesión ni pactar condiciones de pago que no nos convengan.
—¿Cómo así? —preguntó Samuel desde la mesa.
—El shift nos va a poner maduritos para recoger. Después del shift, será muy fácil para ellos apoderarse del país entero. Y nos van a comer, fácil, como una galletica de crema; y nos van a comer tan bien, tan bien les vamos a sentar, tan digestivos, que ni van a dar las gracias.
—¿Por qué no van a dar las gracias?
—Porque ellos son así de hijos de puta.
Samuel rió sardónicamente. —¿Qué tú crees de eso que dice Julio? —dijo girándose hacia Fernando.
Fernando bajó el brazo en que descansaba la cabeza para poder hablar. —Que a cualquiera se le va la mujer con un chino —masculló desganado.
—Qué simpático —gruñó Julio—. Mi mujer está en mi casa, gracioso, que ella es decente. Además, yo no sé para qué habla de mujeres alguien que no la ha visto pasar en años.
—¿Y tú estás seguro que eso que tienes en casa es una mujer y no una caguama disfrazada?
Julio se irguió en el pullman como si fuera a pararse. —¿A ti qué te pasa, tú quieres problemas conmigo? —dijo apoyando el reto con manoteos.
—No, ¿qué te pasa a ti? —dijo Fernando, también agresivo y gesticulante—. Uno viene aquí a hablar de asuntos serios, y tú hablando que si hijos de puta, que si galleticas de crema…
El negro dio un manazo en la mesa. —¡Yo no me puedo creer esto! —dijo colérico—. Un diputado y el administrador de la red nacional metiendo guapería como si fueran un par de muchachitos —se levantó de un tirón, dejando los puños apoyados en la mesa—. Si se van a entrar a gaznatones o a jalones de pelo, me avisan, que a mí no me gusta meterme estos shows.
Los otros dos hombres se recogieron, apocados y en vergüenza.
Samuel se sentó de nuevo, controlando con sendas miradas la paz que acababa de imponer. —Esto es serio, señores —advirtió—, así que hay que tratarlo con seriedad —se llevó la mano a la frente en un gesto de agobio—. Y el cabrón chino de mierda, que no llega.
—Le he puesto un generador de mensajes automáticos —la voz de Fernando era calma y conciliadora—. Cada diez minutos, con un programa de frases. No responde.
—No le da la gana —dijo Julio.
—O no tiene encima ningún receptor.
—O lo tiene metido en los mismísimos…
—¡Cago en diez cabrón! —gritó Samuel, derribando la silla para ponerse de pie—. ¿Quién carajo aquí tiene ganas de fajarse de verdad? ¿Quién carajo? —dijo, el rostro descompuesto y los ojos blancos—. ¡Yo sí estoy loco por meterle las manos a alguien!
—Si te vas a comer a alguien —intervino Sergio desde la puerta—, que sea al chino. En fin de cuentas, él es el culpable de que la gente esté como está.
—No jodas —dijo Samuel, la cabeza hundida entre los hombros como si intentara tragarse algo imposible—. El chino no es el que está acabándome la paciencia; son acá el señor político y el señor tecniquito.
—¿Qué te hicieron?
—Me sacan de quicio. Llevan la noche entera tirándose escupidas y no han empezado la piñacera todavía, le ronca la berenjena, con las ganas que le tengo yo al gordo este, que me tiene seco a punta de sobornos.
Julio hizo un intento por levantarse del pullman. —Samuel, yo no te puedo permitir…—dijo luchando por acercar el trasero al borde—…una cuestión de respeto…
Sergio se llevó el índice a los labios, mirando fijamente al diputado mientras se acercaba al pullman por el lado de Samuel. Al pasar palmeó suavemente el hombro del negro. —Esa es la idea —dijo con voz suave—, que nos fajemos entre nosotros y no con él. Todo está pensado.
—¿Pero por qué? —preguntó Fernando—. ¿Por qué tiene que ser el señor Cheng un hijo de puta? ¿A ver, es porque todos los chinos lo son?
—No, ni remotamente —Sergio se dejó caer junto a Julio y le dio una palmada en la rodilla al enrojecido político—. Pero te puedo asegurar que nunca has visto nada más degenerado y cruel que un chino con dinero o poder. Les hace peor efecto que a nosotros, por mi madre.
—¿Y por qué? ¿Porque tú lo dices?
—Bueno, yo los vengo estudiando desde el otro gobierno y algo les sé. Yo te digo que son diferentes a nosotros, que piensan cosas muy diferentes de la vida, y esas diferencias se hacen más evidentes en los negocios.
Samuel volteó la cabeza hacia Sergio. —¿Y a ti quién te hizo el experto en chinos?—. Aun tenía un tono iracundo.
—Yo mismo. Yo leo en chino bastante bien y me he leído sus libros y sus periódicos, y sus páginas web, todo lo que escriben cuando no hay extranjeros mirando. Y te repito, lo que a nosotros nos vira al revés a ellos los deja fríos, y lo que a ellos les da asco a nosotros nos parece natural.
—Eso es racismo, mi hermano. Tú nunca me has dicho nada ni me has hecho una mierda, pero parece que a los chinos no los llevas tan bien como a los negros.
—Lo de racismo es relativo; si tú vieras lo que ellos dicen de los extranjeros —Sergio se llevó las manos a la nuca—. Mira, no digo que sean peores ni mejores, ni que haya que tratarlos así ni asá, ni mucho menos echarlos a los perros. Es sólo que en negocios grandes, donde la gente ni siquiera tiene la decencia o la moral de su cultura, sí conserva la mala entraña; y la de ellos es diferente a la nuestra.
Quedaron en silencio, cavilosos, como atrapados. Los cuatro estuvieron así por unos minutos, hasta que de repente irrumpió en la sala el anfitrión.
—No me lo van a creer —dijo Pedro con azoro—. Hay una gente atacando el edificio.
Fernando, Samuel y Julio levantaron simultáneamente la vista hacia Pedro; Sergio resopló y se encogió de hombros sin alzar la vista.
—¿Cómo? —preguntó Samuel—. ¿Atacando?
—¡Pero qué es esto! –dijo Fernando—. ¿Adónde va a parar este país?
—Tengan calma —dijo Pedro—, el edificio es imposible de penetrar. Además, tenemos una nueva sorpresa para intrusos; china, por más señas.
El puño izquierdo del saco de Cheng emitió un leve zumbido que más que ruido era cosquilla, sacándolo de su ensimismada observación de la Bahía.
Cheng frotó el índice de la mano derecha en la tela del puño y esta se cubrió de cuadros de líneas luminiscentes, que a su vez se llenaron de caracteres alfanuméricos formando un mensaje en español. “¿Le ha ocurrido algún percance, señor? ¿Le pudiéramos ayudar en algo?”, leyó Cheng con frustración. Era el tercero de los correos del maldito negociador nativo. En el primero se había interesado por su salud y en el segundo le ofreció un auto. Qué persistencia, qué inútil y molesta persistencia. Si tan sólo supieran. Cheng rozó con los dedos el área de interfase del puño, introduciendo comandos para bloquear al emisor de los mensajes, y finalmente presionó el meñique sobre el espacio correspondiente al reloj.
Ya debía haber empezado.
Después de sacar unos binoculares de la guantera, Cheng salió del auto, fue hacia la capota y se sentó de frente al fondo de la Bahía y la urbanización de Regla. Gracias a la altura de la Loma de La Cabaña tenía buena perspectiva tanto de la zona vieja, más cercana, de casitas antiguas y apretadas entre sí, como de la moderna, emergente en áreas más abiertas y con algunas recientes construcciones elevadas. Entre estas últimas estaría el edificio de la reunión. Lo halló después de una breve búsqueda y levantó el largavista con un suspiro impaciente.
Ahí estaban; seis furgonetas en la explanada abierta a un costado del edificio, haciendo una media luna con el seno apuntado hacia la entrada del parqueo interior. Detrás de los vehículos, hombres parapetados hacían fuego sin orden ni coraje aparentes. Cheng rió: a su larga lista de defectos, los nativos añadían la cobardía y la ineptitud militar. No obstante, pronto la fuerza del número dio a los asaltantes la victoria sobre los guardias de la garita. Comenzaron a acercarse a la puerta, hasta que de repente varios de ellos cayeron al suelo en el intervalo de unos segundos, como figuras de cartón sopladas, y el resto volvió en desorden al refugio de los carros. Cheng pensó que alguno de los guardias de la garita había podido activar las armas automáticas de la entrada del parqueo antes de caer muerto o herido, tomando a los atacantes por sorpresa.
Para entender mejor la situación, Cheng hizo el intento por acercar la imagen, pero se le hizo borrosa e imprecisa. Las sofisticadas lentes de aceite graduables por micro electricidad, corregidas mediante láser y probadas en Indochina y en el Ártico, no funcionaban bien en la combinación local de presión, temperatura, humedad y composición del aire. Un asco de país, se dijo Cheng reenfocando la vista.
Algo se podía ver, no obstante, gracias sobre todo a la iluminación de la plazoleta. Cheng se centró en uno de los hombres, al cual vio saltar de la protección de una furgoneta a la de otra, y que cayó tirado en el suelo y haciendo grandes aspavientos. Seguramente lo habría herido alguna de las ametralladoras auto-apuntadas, así como a los demás que yacían en la explanada. Un par de semanas antes la firma de Cheng había vendido e instalado tecnología de vigilancia y defensa por armas automáticas a la empresa dueña del inmueble, y por supuesto, los asaltantes no habían tenido tiempo de enterarse, o tan siquiera la precaución de investigar. ¿Por qué todos en este país tenían que ser tan chapuceros y descuidados? ¿Por qué lo dejaban todo para el final, o incluso para el momento de la verdad, cuando ya nada podía hacerse? Todo al desgano, improvisado. En ese sentido eran aún peores que el resto de los occidentales, que ya era mucho decir. Si al menos tuvieran algún rasgo que los redimiera de la desidia, de la incuria rampante… pero en seis meses entre los naturales Cheng no había hallado tal cosa.
La situación en la explanada no se definía; los hombres permanecían tras los vehículos, blindados al parecer. Dos pobres ametralladoras automáticas los mantenían clavados al suelo, sin posibilidad de avanzar o retroceder, como perros callejeros en espera del carro de sanidad urbana. Cheng pensó en todo cuanto hubiera hecho un equipo de asalto realmente profesional, incluso con muy poco equipo. Desde cegar los sensores ópticos con punteros láser como el que le viera a uno de los atacantes, a quemar los neumáticos de repuesto y un tanque de gasolina para crear pantallas de calor y humo. Incluso les hubiera ido mejor intentando agujerear la pared exterior con explosivos.
De repente un estallido de luz entró por la izquierda de la visión de Cheng, haciendo que los binoculares se ennegrecieran para proteger sus ojos. Cheng esperó un segundo a recuperar la claridad, y desplazó su perspectiva en busca del origen de la llamarada. Tras un paneo, descubrió a un hombre alto y rubio, escudado tras la última furgoneta, que llevaba un lanzacohetes. Después de todo, al menos uno tiene recursos y agallas, pensó Cheng; pero no los había mostrado a tiempo, pues desde la carretera se escuchaba el ulular de las sirenas policiales. Los atacantes estaban en la clásica situación de sitiadores sitiados.
Cheng dirigió los binoculares hacia la gran puerta metálica del parqueo, a los lados de la cual estaban las ametralladoras, y descubrió divertido que ambas seguían incólumes. De seguro habían detectado y destruido el cohete en pleno vuelo. La tecnología se derivaba del sistema de protección de vehículos de combate gracias al cual las fuerzas blindadas chinas habían aplastado al ejército indio con pérdidas ínfimas. Debían hacer algo mejor los asaltantes, si querían neutralizar a las armas automáticas para al menos escapar con calma.
Justo entonces Cheng escuchó un fortísimo estruendo proveniente de la carretera; una explosión tan potente que las plantas de sus pies sintieron la vibración del suelo. “Sí que hicieron un plan”, pensó Cheng, “al menos esto previeron”. Si los atacantes lograban obstruir por completo el paso por la estrecha carretera, habrían ganado unos quince minutos, el tiempo que demoraría en llegar una compañía del próximo cuartel de la policía especial, en Cojímar. No obstante, aun estaban en una situación complicada, y ciertamente no le veía la salida.
—¡Dime qué carajo hacemos ahora! —gritó El Coco—. ¡Tú inventa cómo sacarme de aquí!
—¡Cállate, Coco! —dijo El Cara—. ¡Déjame pensar, por tu madre!
En el suelo, detrás del negro, Marquito lloraba quejoso, sin casco, con la espalda contra la furgoneta y aferrándose desesperadamente la pierna derecha, sangrante. —Coco, me muero —decía—. Me mataron, Coco. Sálvame, mi hermano; sálvame que me mataron.
—¡Me cago en tu madre, Marquito! ¡No me jodas más!
Marquito prorrumpió en sollozos.
El Cara hizo ademán de descansar el tubo del lanzacohetes contra su hombro, pero en cuanto el metal se acercó a su rostro lo apartó de sí. —Esta mierda quema —dijo sorprendido—. Debe ser por los guantes que no me doy cuenta, pero está que jode.
Furioso, El Coco le arrebató el arma tomándola por el órgano de puntería y la lanzó lo más lejos que pudo. —¡No comas más mierda con los coheticos y piensa algo!
El Cara desenfundó su pistola y la pegó al visor del Coco. —¿A ti que coño te pasa? —ladró—. ¡Yo soy hombre hasta para morirme!
El cañón del AK del Coco se pegó al pecho del rubio. —Aquí todos somos hombres, Cara —dijo El Coco—, pero nadie quiere morirse. Después, si tú quieres, nos vemos las caras; pero ahora inventa algo, que para algo tienen que servir ustedes los blanquitos.
Los otros cuatro hombres que compartían con ellos la protección de la furgoneta observaban la escena sin decir palabra.
Tras unos segundos de inmovilidad, El Cara guardó el arma con movimientos lentos y cautelosos. —Está bien, ya habrá tiempo para resolver las cosas —dijo—. Pero haz que se calle el guanajo ese, que no me deja pensar.
El Coco bajó el arma y se dio la vuelta arrodillándose junto a Marquito, quien seguía llorando ruidosamente.
La sangre del joven le manchaba toda la pernera derecha y ambos antebrazos, pero parecía brotar lentamente, no a chorros. El Coco hizo el intento de apartar las manos de Marquito del área encima de la rodilla, lo cual provocó gritos de dolor y más llanto.
—¡Estate quieto, maricón! —gritó El Coco y le dio una bofetada al herido—. ¡Que te calles! —y repitió el manotazo con más fuerza—. ¡Déjame ver!
Marquito paró de llorar y comenzó a jadear roncamente, pero puso las manos a ambos lados del cuerpo, dejando al otro plena libertad.
—¿Dónde es? —preguntó El Coco.
Marquito se señaló la rodilla con el mentón.
—¿Y por qué hay tanta sangre más arriba? —se preguntó el negro—. Déjame ver —se fijó en el faldón de la armadura, que caía sobre el muslo. Justo bajo la cadera, había un pequeño agujero, circundado por una pequeña hinchazón del material, como un ínfimo volcán. El Coco levantó la pieza y tanteó el ensangrentado pantalón en la zona debajo del agujero. El herido lanzó un grito de dolor.
El Coco hizo un gesto de comprensión, y bajó la mano hasta cerca de la rodilla. Se veía un desgarro de la tela y mayor profusión de sangre. —Chiflaste, Marquito —dijo—. Una bala loca, te entró por la cadera y te salió por abajo, pero sin tocar el hueso ni las venas gordas. La verdad que no hay dos balazos iguales. Va y te salvas.
—Si tuviera un arma de balas pesadas y de mucha puntería —dijo de repente El Cara—, podría intentar darle a las ametralladoras y echarles a perder una pieza; ellas mismas se romperían disparando. Puedo apuntarla sin peligro con una pieza especial del puntero láser.
—¡Bárbaro! —El Coco se olvidó de Marquito y se volvió hacia El Cara—. Vamos, yo mismo tiro con el aparato ese.
—Pero no sé con qué —dudó El Cara—. Estos AK están ya viejos, no le darían a nada, sin contar que se calientan tanto que va y les tiran. Y las pistolas que trajimos, dudo que alguna les pueda hacer algo; esas ametralladoras son de tanque, creo, y aguantan golpe.
El Coco regresó a Marquito, e ignorando las quejas y protestas de éste, le sacó el Taurus de la pistolera donde lo tenía mal embutido a la fuerza. —¿Sirve este hierro? —preguntó—. ¿Sirve?
Pedro guardó el móvil con expresión sombría. —Señores, muy malas noticias. Los atacantes se las ingeniaron para destruir las armas automáticas y les están metiendo explosivos a las puertas.
—¡Chinas tenían que ser! —exclamó Julio—.¿Lo ven?
—No jodas con eso ahora —dijo Fernando—. ¿Qué hacemos?
—No teman —dijo Pedro—, aun después de derribar la puerta del parqueo, que no va ser tan fácil, se las verán con la guarnición interna y todas las puertas interiores.
—¿Cuántos son? —dijo Sergio.
—Buena pregunta.
Pedro hizo un gesto de anuencia y levantó el móvil otra vez. Tras dictar el contacto, le dio la espalda a los demás. Cuando se volvió, dos minutos después, tenía expresión muerta y los labios caídos. —El jefe de la guarnición dice que ellos son demasiados y tienen armamento pesado. No garantiza seguridad al ciento por ciento.
—¿Y la policía?
—No esperamos a la unidad de Cojímar hasta dentro de diez minutos, como mínimo —suspiró Pedro—. Pudiéramos pedir ayuda a la guarnición del Complejo Morro Cabaña, pero no me llevo bien con el dueño de la cadena que lo maneja. En mi opinión, debemos tomar el ascensor ejecutivo antes de que tomen el parqueo interior, para poder llegar bien tranquilos al bunker del pánico.
—¿Cuál pánico? –preguntó Sergio.
—Muy gracioso —gruñó Fernando—. Vámonos ya, coño —y se levantó de la mesa camino al pasillo; los demás lo siguieron, Sergio de último.
En el corredor Pedro tomó la delantera. —Yo los guío; vamos a tomar el elevador ejecutivo —anunció—. No tengan miedo, desde que se dio la alarma de ataque y mientras no se declare incendio o derrumbe, ningún elevador llega al primer piso o al garaje, excepto el de la guarnición. Sólo yo puedo cambiar eso, desde el bunker del pánico. No llegarán a nosotros tan fácilmente,
—¿Y las escaleras? —preguntó Fernando.
—Colapsaron automáticamente algunos tramos y bajaron las rejas.
—Esto es una fortaleza, señores —dijo apaciguador Sergio—. Ni les puedo empezar a decir todas las medidas de seguridad que tiene.
—Sí, pero esa gente se tiró a pesar de eso —dijo Julio—. Seguro vienen preparados para romper esto como un coco seco.
Sergio dio un bufido de impaciencia y le dio un codazo a Samuel, que caminaba a su lado; el negro le respondió con un ademán molesto, sin virar el rostro serio y tenso.
—Ah, señores —dijo Sergio—. A ustedes les faltan aventuras en La Habana.
—Tú eres mi hermano, pero si vas a hablar tanta mierda en el bunker —dijo Pedro—, te juro que te dejo fuera, ¿me oíste? ¿Sergio?
Sergio estaba parado varios pasos más atrás en el pasillo y se llevaba la mano al bolsillo interior del chaleco, hurgando nerviosamente. —Caramba, se me quedó la taza en la cocina.
Fernando se giró hacia él sin dejar de caminar. —Por tu madre, Sergio, al ascensor.
Sergio sacudió la cabeza. —Ná, ni loco. Si yo dejo esa taza ahí, más nunca la vuelvo a ver, por hache o por be. Vayan delante, que después yo bajo solo.
—Ni se te ocurra —Samuel se dio vuelta en el umbral del ascensor—. Bajamos todos juntos.
Mientras, el guardia de seguridad había entrado al ascensor y se colocaba ante el panel de mando. Sergio vio la desesperación enjaulada en sus ojos. —Bajen, bajen —insistió—. Total, qué puede pasar.
—No estoy para esto, te lo juro —protestó Julio, apenas visible desde una esquina del ascensor—. Hay gente ahí abajo con armas largas, Sergio.
—Igual que la guarnición, señores —dijo Sergio—. Y hay muchas barreras, ¿no es verdad, Pedro?
—Haz lo que te dé la gana —respondió Pedro, que ya estaba con el resto dentro del aparato—. Nosotros bajamos; te vamos a dejar la puerta del bunker abierta por cinco minutos, fíjate, cinco minutos —y pasando el brazo por sobre el hombro del guardia, rozó el panel de mando.
—Cualquier cosa me escondo en el baño —aseguró Sergio saludando con la mano mientras las puertas se deslizaban; justo antes de que llegaran a cerrarse, escuchó a Julio decir algo acerca de un imbécil que no se tomaba nada en serio.
Sergio rió para sus adentros y se dio vuelta para ir a la cocina.
Dio tres pasos.
De pronto sintió a sus espaldas un fragor como de metales muriendo, mientras un golpe instantáneo de viento ardiente y seco le quemaba la nuca. Quedó atontado por unos segundos, suspendido en un estupor, con la vista nublada y temblores por todo el cuerpo; el instinto le decía que sus sentidos habían sido conmocionados y que la aparente ausencia de sensaciones era una sobrecarga. En breve recuperó la percepción de su piel, agostada e hipersensible como si se hubiera insolado; de sus oídos, apelmazados por una presión que ni recordaba; y de la vista, un tanto errática en los bordes. El equilibrio no quiso reaparecer. Reuniendo fuerzas, se dio la vuelta trabajosamente y miró en dirección a la puerta del ascensor.
La humareda, tenue y poca, se deshacía rápidamente, y al fondo las hojas del ascensor estaban entreabiertas, lo suficiente para que una persona pudiera meter los hombros. Sergio se acercó cautelosamente, percibiendo la calidez que emanaba de los metales, y miró por la abertura. El piso de la caja había desaparecido, al menos en la sección que él alcanzaba, y allá abajo se veían la oscura pared del pozo y los raíles de guía. Al subir la vista asustado por la inesperada negrura, descubrió algo que no había notado antes en la mampara del ascensor.
Asqueado, se tiró contra la pared del pasillo, refugiando la espalda en el frescor del falso mármol; los ojos cerrados, las manos crispadas, la mente en un ciclo de sangre y colgajos chamuscados.
Alguien había planeado muy detalladamente cómo matarlo de la forma más inevitable posible: destrozado y quemado vivo con una explosión de alto calor primero, y arrojado luego desde un piso dieciocho por el pozo de un ascensor. Probablemente gracias a un sensor de presión calculado para cinco personas en la caja del elevador, que activaría cargas de chorro térmico en los soportes del suelo. Cinco personas; todos y cada uno de los invitados a la reunión. El guardia de seguridad había tomado su lugar.
Una técnica de dim mok. Preparar la bomba, un toque, atacar un punto afuera, el otro; los verdaderos blancos, como el chino, se mueven hacia un punto donde les dan el golpe final, la explosión. Que en vez de simplemente reventarlos les volaran el suelo bajo los pies, podría ser un toque de sadismo, o un mensaje.
Y el tal Cheng nunca había llegado a la reunión.
Hijos de la gran puta, pensó Sergio. Solo ellos.
Escapar.
No había cómo.
Sólo desde el bunker o el centro de mando se podría cambiar el status de la alarma de asalto a incendio o algún otro tipo de catástrofe, y sólo bajo otro status de alarma podría usar los otros ascensores o las escaleras; el mismo Sergio había diseñado el sistema, por trasmano. El único medio de moverse a través del edificio durante un asalto era el elevador ejecutivo, y estaba inutilizado.
¿Lo estaba?
Si las cargas térmicas se habían colocado con profesionalidad, el chorro sería muy direccional; si acaso un poco se habría desviado, como evidenciaba la sangre en las paredes. La maquinaria y la electrónica bien podrían haber salido indemnes. Sergio se apartó de la pared e hizo el esfuerzo de estudiar el estado del aparato metiendo la cabeza entre las puertas. El panel de controles y el techo estaban intactos, las paredes y puertas no parecían muy dañadas, en tanto del suelo incluso quedaban restos triangulares en las esquinas. Sergio apartó las puertas, estiró un pie para colocarlo en la sección de placa próxima al panel y se lanzó hacia el asidero que iba a lo largo de las paredes. Quedó a medias en el vacío, con un pie en una superficie menor que su zapato, otro colgando sobre el pozo, la mano derecha aferrada a la barandilla y todo el cuerpo y la cara contra la pared lateral.
Sergio estiró cuidadoso la mano izquierda hacia atrás y tanteó por instinto el panel de control, que veía de reojo. Las puertas se cerraron; con dificultad, pero era una victoria. Sergio siguió presionando la placa sensible hasta que el ascensor se estremeció ligeramente y comenzó a bajar. El movimiento lo desequilibró y casi lo hizo caer hacia atrás, pero se recuperó tirando del agarradero y apoyando la mano izquierda en el propio panel de mando.
Fue una larga bajada.
Cuando el ascensor se detuvo y se abrieron las puertas, Sergio maniobró para salir, con extrema cautela. Más que a la caída en sí, que no sería grande, le temía a encontrarse entre los restos de los demás allá en el fondo del pozo. Sólo de pensarlo le daban escalofríos, y ya estaba bastante trastornado.
Había llegado a un nivel del garaje.
Sergio miró en todas direcciones sin apartarse mucho de la puerta. Pensó que era una suerte que la salida del elevador del piso ejecutivo diera a un área apartada del parqueo. Probablemente ningún asaltante habría llegado hasta ahí. Sergio comenzó a caminar con sigilo hacia una pequeña puerta metálica en la gran pared del fondo; quizás lo llevaría a una pequeña habitación donde esconderse o a un corredor de salida. Entonces salió un negro de detrás de una columna.
El negro era alto, nilótico, fuerte. Llevaba armadura semicompleta, un Kalashnikov y arnés militar, pero su equipo era un personaje secundario: los protagonistas eran los ojos, desfachatadamente indiferentes a la muerte propia y la vida ajena. Miraba a Sergio como si fuera el último plato de un buen banquete.
Sergio vio la cara del negro y se preguntó por qué no estaba muerto aun. El otro, por su parte, no movía un músculo.
Había algo en los extravagantes dreadlocks que salían bajo el casco, como correas de sujeción, algo en aquella fealdad más allá de raza; Sergio creyó encontrarlos en algún rincón de su memoria. ¿Negocios, conflictos, mero encuentro? ¿Lo que fuese, valdría clemencia?
El negro agitó el cañón del Kalashnikov, apuntando hacia la puerta metálica del fondo. Sergio comenzó a andar despacio, sin darle la espalda. Sólo tras unos cuantos pasos se atrevió a caminar de frente, sin mover los brazos ni dar señales de apuro; apenas respiraba.
Después de llegar a la puerta y abrirla sin problemas con su tarjeta universal, Sergio se volteó hacia atrás. El negro estaba arrodillado junto a una gran columna y se dedicaba a aplicarle módulos de explosivo que sacaba de una mochila. Sergio se quedó fascinado por la meticulosidad con que el hombre adhería los rectángulos grises a la pared, hasta que una voz lo sacó de la contemplación:
—¡Coco! —gritó alguien desde la entrada del garaje—. Ponlo ahí al trozo, no seas tan perfecto, que eso es lo de menos ahora.
Sergio cerró la puerta tras de sí con el mayor cuidado posible para no hacer ruido; no llegó a escuchar respuesta ninguna del negro.
Cheng vio a los hombres salir de vuelta por la puerta del garaje. Se notaba que se iban por propia voluntad, después de haber terminado cuanto iban a hacer y sin que nadie los echara. Resopló de asombro; al parecer lo habían logrado después de todo, al menos la parte de tomar el edificio y colocar las bombas. A tiempo, también, pues ya se veían las luces de los carros policiales, llegando por la carretera más allá de la urbanización del Este. Cheng se imaginó al soñoliento jefe del cuartel de Cojímar arreando autos y hombres a medianoche para una salida imprevista, y se echó a reír.
Ahora los asaltantes se irían en sus vehículos, harían estallar las bombas a distancia segura, y entonces los representantes quedarían atrapados en una ruina incendiada. Era lo mismo si caían desde un piso dieciocho o si dieciocho pisos les caían encima. Difícil salvarse de algo así, incluso dentro de un bunker. En última instancia, no era asunto suyo, ya no más.
No era siquiera su plan decapitar a la informática local matando a los líderes y coordinadores; él hubiera resuelto el problema con negociaciones de fuerza. Sin embargo, si alguien más sabio había decidido tomar este curso de acción, Cheng no se consideraba apto para juzgarlo. Además, era divertido utilizar a los hampones locales contra su propia elite social y tecnológica; y si él mismo hubiera muerto en el incidente, incluso se volverían locos buscando un culpable entre ellos mismos, aumentando así sus ya profundas divisiones.
La división era buena. El mejor plan del mundo es usar las debilidades del enemigo contra él mismo, y no hay mayor debilidad que la división. División entre los de arriba y los de abajo, y además división entre los de arriba y división entre los de abajo. Y en el país tenían la suficiente de cualquiera de las tres como para manipularlos durante siglos, revolviéndolos a unos contra otros como frutas en una licuadora. Cheng se imaginó a sí mismo variando a placer las velocidades de un aparato de esos y visualizó un vaso lleno de mangos con forma y aspecto de caras largas, angulosas, de estúpidos ojos redondos y demasiado vello facial. Pero en realidad, él no estaba al control de la licuadora. Desde esta noche ni siquiera estaba en la cocina.
Ah, qué noche, pensó Cheng. Debía dormir lo que quedaba de ella para mañana enfrentar fresco al Director General Jiang. Pero no en su casa; un hotel sería mejor. Cheng entró al auto, guardó los binoculares en la guantera y ordenó al vehículo cerrar la puerta y partir.
—¡Recojan los muertos y heridos, y las armas! —ordenó El Cara agitando pesadamente el revólver—. ¡Rápido!
Un blanco alto de facciones bastas se encogió de hombros a la vista del Cara. —¿Para qué los muertos? —dijo con una mueca de despreocupación.
El Cara levantó el revólver y le disparó al hombre a la cabeza; el retroceso por poco le hace darse un golpe con el arma en el hombro del otro brazo. —Recójanlo a él también —dijo—, lo que queda —miró con asombro el cadáver casi descabezado.
Los demás se movieron con premura, cargando cuerpos entre tres y hasta cuatro personas, torpemente y sin consideración con los que aún podían quejarse.
—¡Los muertos en el de Yuzaima! —dijo El Cara—. Y que nadie se monte ahí. Tú sí, Coco, tú vienes conmigo.
El negro estaba ensimismado observando al hombre tendido en el suelo, pero hizo un gesto de que había oído al jefe.
—¡Coño! —gritó de repente el rubio—. ¡Somos unos locos! ¡Somos los mejores! ¡Aquí sí hay! —y disparó el revólver al aire.
Los hombres se movieron más rápido, en tanto El Cara y El Coco supervisaban al buen tuntún. Cuando la explanada estuvo vacía, en unos minutos, ambos se montaron en la furgoneta donde habían colocado a los muertos, cinco en total.
—Contra, ¿de verdad hay que llevarse a los muertos? —dijo El Coco mientras intentaba acomodarse; tuvo que poner los pies sobre un cadáver, en una parte limpia del cuerpo—. ¿Para qué, para abono?
—Para que la policía no busque a los que saben que son amigos de los muertos, cuando los identifiquen —explicó El Cara—. Ahora, bueno, se van a demorar un poco más, van a tener que hacer análisis de la sangre.
El Coco asintió, complacido. —Y hoy llueve —afirmó—. ¿No lo sabías? —dijo al ver asombro en el otro—. Pensé que lo sabías.
—No, no sabía —dijo sorprendido el rubio—. Qué suerte, mi socio. Qué suerte hemos tenido—. El Cara bajó la vista y comenzó a callar.
El Coco se palmeó los muslos. —Cara, nos la vimos cerca —dijo—. Aquí mismo —sostuvo la palma de la mano a centímetros del rostro.
Del otro lado del vehículo, El Cara jugueteaba en silencio con el revólver de Marquito.
—De madre estuvo aquello —El Coco suspiró pesadamente mientras pegaba la espalda a la mampara del auto—. Por momentos me pasó mi vida entera por delante.
El rubio asintió despacio. El Coco se quedó mirando el arma en las manos de su compañero de viaje, pensativo, durante unos minutos. Pero de repente se inclinó hacia el otro y dijo: —¿Cara, por qué a ti te dicen así?
El Cara levantó la vista. —¿Cómo dijiste?
—Que por qué te dicen “Cara”. No sé, la curiosidad —explicó El Coco—; es que por poco me muero sin saberlo nunca. ¿Por papi o por feo?
Negando con la cabeza, El Cara esbozó una sonrisa divertida. —Ni por feo ni por lindo —dijo—. Es que, con la piel de yogurt que tengo y este pelo vikingo, tengo cara de negro. Antes me decían Cara de Negro, ahora me dicen Cara y ya.
El Coco se estiró, asombrado. —¿Cara de negro? De negro sueco, ¿no?
—Mira bien —dijo El Cara y se señaló el rostro—. Fíjate en los detalles.
El Coco observó los rasgos del otro con detenimiento—. Contra, verdad que sí. Usted tiene cara de negro; usted es más bembón y más chato de cara que yo —se echó a reír.
El rubio lo acompañó en la risa. —Sí, compadre —dijo al cabo—, debe ser un bisabuelo mandinga como mínimo, porque esta jeta es pura África.
—Y dilo —corroboró El Coco—. Tu familia tenía tapada esa mancha en el expediente hasta que naciste tú y los echaste para alante.
—Qué vergüenza —El Cara hizo una mueca falsamente contrita—, por poco mi padre se divorcia.
El Coco echó una carcajada. —Este país está lleno de negros —dijo con seriedad pedante.
El Cara miró al otro con sorpresa por unos segundos, y luego se sonrió. —Coco, tú sabes que tú eres negro, ¿no?
—¿Negro yoooooooo…?
Entre carcajadas, el rubio dio un culatazo en la pared divisoria. La furgoneta echó a andar enseguida y se vieron obligados a maniobrar para contrarrestar la aceleración y los giros cerrados, lo cual les cortó la risa.
—Ya venía la policía —dijo serio El Coco, apoyándose en los brazos extendidos a los lados para no balancearse—. Se oían las sirenas.
—Habrá que correr —se encogió de hombros El Cara, a quien no parecía importarle el zarandeo—. ¿Cuándo no?
El negro asintió con expresión de haber reconocido una verdad profunda.
—¿Lo dejaste ir, verdad, Coco? —preguntó de repente el rubio—. Al tipo del garaje.
La cara del Coco se volvió pétrea.
—Lo dejaste ir —afirmó El Cara—. No hay problema, te entiendo. La gente de a pie no puede ser tan sanguinaria como los de arriba; tenemos que tirarnos un cabo unos a otros de vez en cuando.
El Coco se encogió de hombros a la que vez que chasqueaba la lengua.
—Yo también, yo también —continuó el rubio—; se puede decir que yo también le salvé la vida a un hombre esta noche. El agradecimiento de ese tipo puede valer mucho, o poco, no sé; el caso es que lo perdoné, como tú perdonaste a ese. ¿Qué tú crees, habrá valido la pena?
Con un suspiro y una mueca de duda, El Coco se declaró incapaz de responder.
El señor Jiang estaba sentado en silencio tras el buró de su oficina.
Un largo silencio.
Cheng, que estaba en una silla del lado sumiso del escritorio, sabía que no le tocaba a él romper el hielo. El señor Jiang era en extremo rígido en cuanto a las normas de comportamiento entre subordinados y superiores.
El Director General Jiang tenía el aspecto de inclemente severidad que se veía en los mandarines imperiales de las pinturas antiguas. Incluso bajo el traje occidental, se traslucía la misma vocación inflexible de servicio a los superiores por encima de cualquier debilidad o sentimentalismo. Y Cheng conocía a su jefe el tiempo suficiente como para saber que su continente era apenas un atisbo de cuán despiadado e inhumano podía ser, especialmente temprano en la mañana.
Al cabo, el señor Jiang dijo: —Usted debe asumir la responsabilidad.
Cheng sintió cómo la sangre se le iba a los pies. —No entiendo, señor Jiang —dijo secamente.
—¿Qué no entiende? —dijo el jefe de Cheng—. Su ausencia durante el incidente con los delegados de la industria informática local nos ha dejado en muy mala posición.
—Fui demorado por imprevistos.
El señor Jiang resopló. —No, Cheng, usted no fue demorado por imprevistos —afirmó—. Usted demoró primero y canceló después su salida para la reunión, con plena voluntad. Hemos hablado con su servicio doméstico.
Cheng arrugó la frente. —¿Qué dijeron? No sé qué puede ser, qué mentira…
—No persista, Cheng. No nos va a convencer.
El subordinado bajó la cabeza. —Está bien —aceptó—. ¿Qué debo hacer, señor Director?
—Ya se lo he dicho; asumir la responsabilidad.
—¿Pero de qué manera?
El Director se inclinó hacia delante, y al hacerlo, el sol mañanero salió por detrás de su hombro. —Usted será degradado y expulsado sin recomendaciones —anunció—. La documentación ya fue expedida, al igual que las notas de prensa. No tema, le daremos un buen paquete de salida: acciones en alguna compañía ajena a nosotros, de su elección. Esto último quedará en secreto, por supuesto.
Cheng alzó la vista evitando el sol, molesto aun a pesar de los filtros de la ventana. —Pero eso me hará aparecer como único culpable; las autoridades locales pueden detenerme.
—Será su responsabilidad evadirlas, así como fue su voluntad evadir la reunión con los representantes.
—Usted sabe muy bien que si yo hubiera ido…
—Nosotros no sabemos nada, Cheng —dijo el señor Jiang—. No empeore su situación con infundios. Ya bastante mal ha hecho intentando atemorizar a los negociadores locales.
—Yo no… —comenzó a decir Cheng, pero lo interrumpió el amenazador dedo índice del señor Jiang.
—Si usted hubiera ido a la reunión y hubiera muerto —continuó el Director—, hubiéramos podido culpar a alguno de los sobrevivientes como instigador de un plan para abortar los contactos y tuviéramos ahora una excelente posición negociadora. Como usted no fue, se ha hecho evidente que fue usted quien planeó todo con el fin de intimidar a los representantes y conseguir el cierre de las negociaciones estancadas. Si no estaba obteniendo resultados simplemente debió haberlo informado en vez de forzar las cosas; hubiéramos entendido.
El joven ejecutivo se mordió los labios con fuerza.
Jiang se echó hacia atrás en su asiento y se llevó dos dedos a la casi inexistente barbilla. —Por suerte, por lo menos se cumplieron en parte sus objetivos, Cheng; al menos dos de las agrupaciones representadas han enviado mensajes explicando que no tuvieron nada que ver en el incidente. Es obvio que están tan atemorizados que están dispuestos a no incriminarnos. Podemos seguir negociando el shift de estas personas.
Volvió a hacerse el silencio. El señor Jiang cavilaba en tanto Cheng dejaba escapar su alteración en pequeñas y controladas dosis.
Al rato, el Director hizo un ademán displicente con la mano izquierda. —Puede irse, Cheng —dijo—. Piense en cómo evadirse, pero por favor no nos comprometa más.
Cheng se levantó lentamente e hizo una estudiada reverencia. Después se detuvo por unos segundos, como si fuera a decir algo; pero enseguida dio la vuelta y se encaminó hacia la puerta.
—Ah, Cheng —escuchó el joven a sus espaldas en el momento en que iba a tocar el abridor de la puerta—. ¿Quién cometió la indiscreción?
Cheng se sonrió, y sin decir nada apoyó un dedo en el pad sensible de la puerta. En el perfecto silencio escuchó cómo el mecanismo se ponía en movimiento y la puerta comenzaba a deslizarse.
—¿Cheng?
El joven ejecutivo dio el paso que lo ponía fuera de la oficina y sin darse la vuelta dijo: —No sé a qué se refiere, señor. Y si lo supiera, ¿cree usted que yo traicionaría a quien me avisó lo que usted había preparado para esa reunión?
No hubo respuesta.
Cheng echó a andar por el pasillo silbando una melodía local.