Narración del estudiante
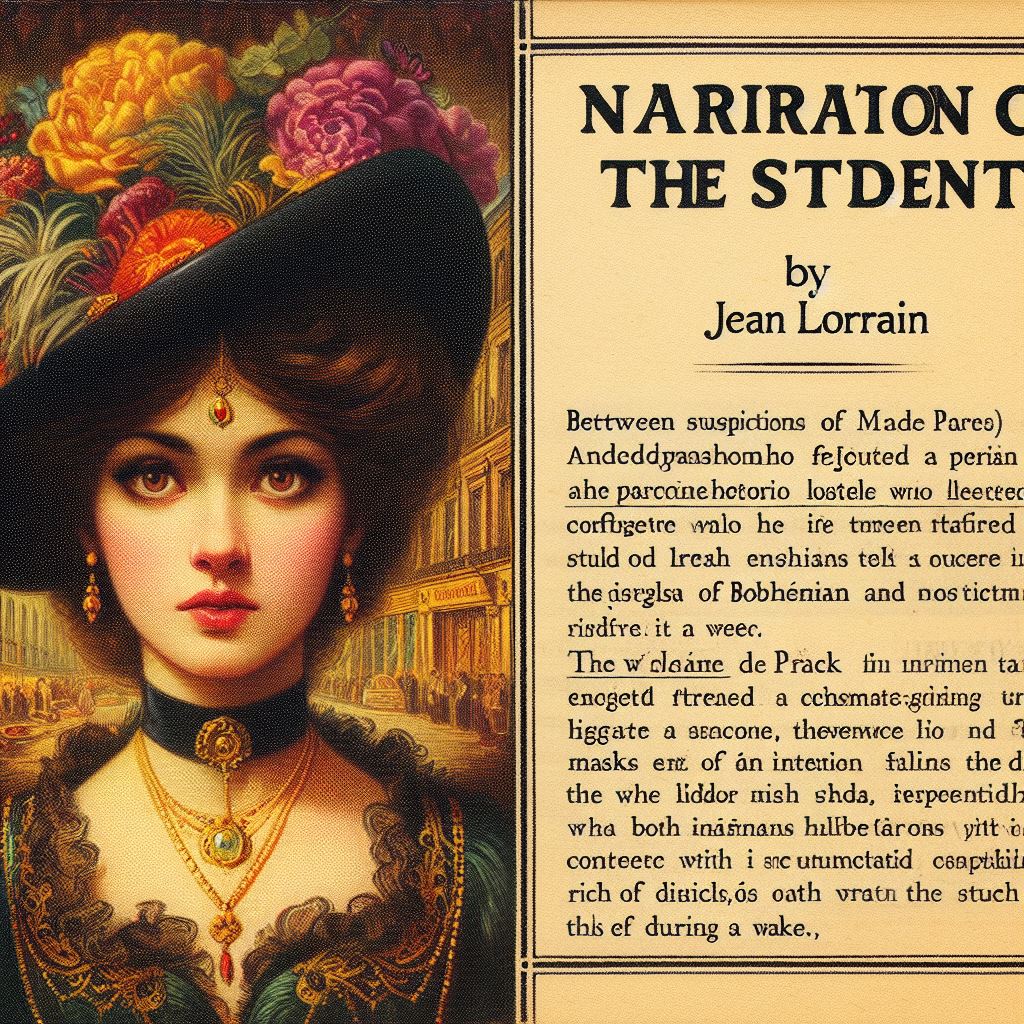
En el hotel barato en que vivía entonces en el Faubourg-Saint-Honoré, había terminado por observar a una cliente de aspecto bastante sospechoso. Yo no era entonces más que un pobre estudiante de derecho, poco preocupado por la exterioridad de las cosas, y para que aquella mujer hubiera atraído mi atención hacía falta que destacara efectivamente en la gris uniformidad de los demás clientes del hotel.
Era una inquilina… ¿cómo diría?… intermitente y, aunque pagara su habitación por meses, no dormía en ella sino en raras ocasiones; en cambio, no pasaba semana sin que viniera a encerrar allí parejas de horas, a lo largo del día y nunca sola. Unas veces traía un hombre, otras una mujer, a veces muchas mujeres, amigas. En invierno hacían un gran fuego y le subían ponche; en verano, limonada y soda. En el hotel tenían con ella los mayores miramientos; al gerente y a su esposa se les llenaba la boca cuando hablaban de la señora de Prack, sin duda debía abonar generosamente sus facturas.
No era una prostituta como yo había creído en un primer momento. Al verla entrar siempre acompañada, en los primeros tiempos yo la había tomado por una vulgar buscona de la peor calaña, puesto que le hacía a todas y a todos. No era nada de eso y, después de reflexionar, pensé que debía tratarse de una afiliada a alguna sociedad secreta; alguna criatura acosada por la policía que se ocultaba en París valiéndose de domicilios y nombres diversos; mujer de algún anarquista, alma de algún complot, o quizá simplemente alguna ladrona que formaba parte de una banda, una de esas aventureras que operan en los grandes almacenes, informan a la baja turba de hampones de los buenos golpes por dar y practican, a la vez, la búsqueda del domicilio por desvalijar, el robo y la ocultación de lo robado. Y además otras consideraciones se me ocurrían: esta mujer no era probablemente, después de todo, nada más que una viciosa, alguna amante anónima de la depravación que venía a distraerse en clandestinas orgías del aburrimiento diario de un marido, de un matrimonio y de una casa burguesa.
Burguesa en todo caso no muy rica, pues la señora de Prack hacía relativamente pocos gastos en aquel pequeño hotel de empleados y estudiantes pobres: llegaba siempre en simón, se iba de igual forma, y los hombres que traía estaban en general mal vestidos y parecían pertenecer a una clase inferior: pequeños sombreros hongo, largos gabanes ajados, bufandas deterioradas, pero, en su mayoría, eran singularmente ágiles y desenvueltos, con aspecto de gimnastas y de acróbatas, tanto que, al final de cuentas me había quedado con la idea de que se trataba de una empresa de contratación para los music-halls y los circos de provincias, de la que la señora de Prack era la representante.
Las mujeres que traía eran más elegantes y, con sus cabellos teñidos con alheña, los ojos maquillados y la boca pintada de carmín, tenían entre ellas un aire de familia, actrices de pequeños teatros o camareras de restaurantes nocturnos; su forma de hablar en voz alta, las ropas chillonas, la gesticulación histérica, contrastaban con el tono y las maneras excesivamente sobrias de su amiga.
La señora de Prack tenía un aspecto perfecto. Siempre vestida de negro, envuelta en mullidas pieles en invierno, embutida en verano en tules y muselinas de seda que la adelgazaban, disimulaba bajo tupidos velos un rostro singularmente pálido, con los ojos como pintados de kohl entre los párpados fatigados, y que no carecería de encanto de no ser por la importancia que en él tenía la nariz algo larga. La boca demasiado grande también deslucía el rostro, pero se abría muy roja sobre pequeños dientes separados y brillantes; la boca, algo sombreada en la comisura de los labios, y esa amplia sonrisa marcada de imperceptible bigote no carecía de un cierto picante. Con su cara estrecha, su mentón puntiagudo y su perfil caballar, recordaba un poco a una larga langosta, y tenía los movimientos a la vez bruscos y lentos de ésta. La señora de Prack era muy morena y las largas pestañas arqueadas aterciopelaban con una languidez obscena la onda oscura de los ojos dolientes.
La señora de Prack debía tener un temperamento rudo (las apariencias así lo confirmaban, al menos) pues, si no era la ladrona ni el agente artístico que podría suponerse, seguía siendo un fino rastreador de lujuria, a juzgar por las presas que cazaba, de pluma y pelo, pues todo le resultaba aceptable.
Me ocurrió más de una vez coincidir con ella en la escalera del hotel; ella subía y yo bajaba o viceversa, y en cada ocasión por mi parte se había tratado de roces y de osadías de mano arrastrándose por el pasamanos tratando de tocar la suya, pues aquella enigmática sonrisa sombreada y aquellos ojos prometedores me lancinaban; pero en cada ocasión me había esforzado en vano. Yo no era su tipo, había que aceptarlo, y sus ojos de una insistencia tan extraña, nunca se habían fijado en los míos. Durante algún tiempo le guardé rencor; aquella larga mujer de ojos húmedos habría sido una amante exquisita y cómoda; habría sido la aventura y el misterio al alcance de la mano. Las personas del hotel eran de un mutismo absoluto respecto a su inquilina; imposible sacarles lo más mínimo. Como ya he dicho, la señora de Prack debía ser muy generosa. Despechado en mi vanidad, durante algún tiempo tuve la vileza de meditar una buena pasada que poder jugarle a mi vecina, pero luego dejé de pensar en ello.
El azar, ese gran maestro de los desenlaces, me ayudó a descifrar una parte del enigma. Era a finales del invierno; me encontraba una noche en los Franceses, modestamente instalado en las últimas filas de la platea. Representaban obras del repertorio y los socios habituales dormitaban; dormitaban incluso hasta el punto de que yo no escuchaba su monótona recitación, pendiente de la conversación de dos mujeres que cuchicheaban detrás de mí, dos mujeres invisibles detrás de la reja de un palco y éstos eran los fragmentos de conversación que escuché:
-¡No, no me atreveré jamás! -decía una voz-. Además, ¿cómo salir de mi casa vestida de dominó? Además está la servidumbre. Estoy segura de mi doncella, pero el lacayo y el portero son fieles al marqués. Me tiene vigilada, espiada, ya ves. A ti te lo permite todo.- Y ¡cómo se equivoca! -se desternillaba la otra mujer. El hecho es que su confianza le honra. No, Lucie, no hay que pensar en ello, y ¡Dios sabe cómo me habría gustado asistir a ese baile! ¡oh! vagabundear toda una noche bajo la máscara, acercarse, rozar con la seguridad de no ser reconocida, todas las lujurias, todos los vicios sospechados e insospechados.- ¡Oh! no carece de sabor, y además no puedes ni imaginar las aventuras que una puede encontrar en esas noches.
Aquí una confidencia se ahogaba entre risas, y la voz de la que dudaba, proseguía más clara: «Pero tú ¿cómo haces con tu gente? ¿Tu señor no es celoso? – Pues, esas noches ceno en la ciudad o bien duermo en casa de mi madre; y además, verdaderamente, eres demasiado inocente, mi pequeña Suzanne. Yo, ya ves, realizo todas mis fantasías. La vida es corta y quiero vivirla. Además el truco del hotel en el que se paga una habitación al mes bajo un nombre falso, no es difícil; yo que te hablo, lo hago»… El acto había concluido, los espectadores se levantaron haciendo ruido con sus zapatos y con los sillones de muelles que se levantan; aquella noche no oí nada más.
Diez días después, el encargado del hotel falleció. La gripe se lo llevó en menos de una semana, y en el pequeño salón del hotel convertido en capilla ardiente, junto al cadáver, la esposa aterrorizada por la pérdida del marido y del socio, realizó el triste velatorio. Habían cerrado los postigos y en la pieza oscura, la pobre mujer, acompañada de dos familiares, intentaba aislarse en medio de la confusión del personal de servicio y de una partida de viajeros, profesionalmente atenta, pese a su pena, a los incesantes rumores de la calle y del hotel. Habíamos entrado, otro cliente y yo, a presentarle nuestras condolencias a la viuda; ya se habían dicho las banalidades de rigor y, algo incómodos, permanecíamos callados, sin saber cómo marcharnos. De repente, se oyó la parada de un simón ante la puerta, ruido de pasos precipitados en la escalera y en medio de una maraña de astracán negro, la señora de Prack irrumpió en la habitación. La señora de Prack no venía sola; otra mujer joven, elegante y muy tapada, la acompañaba.
Las recién llegadas retrocedieron un momento; ignoraban el acontecimiento y se sorprendieron ante aquel aparato fúnebre; pero la señora de Prack se repuso rápidamente. Después de algunas palabras y un apretón de manos a la viuda: «¡Desolada, desconsolada, mi pobre querida señora! Hágame, no obstante, un favor. ¿Dónde guardó usted mis dominós, mis pelucas, todos mis pertrechos de disfraz?». -Y como la hostelera, confundida, hacía un gesto de estupor- «Es que la señora (e indicaba a la desconocida), es que la señora me acompañará mañana al baile, voy a prestarle uno de mis trajes y quisiéramos probárselo. ¿La molesto?».- La viuda, con los ojos llenos de lágrimas de repente, señalaba con expresión desconsolada un armario, al otro lado del cadáver; el difunto estaba colocado justo delante del armario.
-Es muy fastidioso, efectivamente, pero ¿qué quiere? No es culpa mía, además mi amiga tiene prisa.
La viuda, que se había incorporado un momento, se había dejado caer de nuevo sobre su silla; ahora sollozaba en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas y todo su rostro suplicante, pero la de Prack permanecía allí, con su larga cara pálida, imperiosa y malvada. La hostelera hacía un esfuerzo y, cogiendo el manojo de llaves de su cintura, echaba una pierna por encima del cadáver y, con las piernas separadas, a caballo por encima del muerto, abría el armario y pasaba a su clienta impasible todo un montón de rasos, terciopelos y encajes. Una peluca, que colgaba fuera de un paquete, estuvo a punto de prenderse en la llama de un cirio; la angustia se adueñó de nosotros. «Gracias» -decía la señora de Prack aplastando de un manotazo las mucetas y los vestidos; luego, volviéndose hacia su acompañante-: «Vamos Suzanne, ¿me acompañas?».
FIN
Jean Lorrain. Seudónimo de Paul Alexandre Martin Duval (1855-1906), figura emblemática del simbolismo francés, fue un escritor audaz y provocativo cuya vida estuvo marcada por la rebeldía y la búsqueda de la belleza en sus formas más extravagantes.
Nacido en Fécamp, Lorrain se adentró tempranamente en el mundo literario, influenciado por Judith Gautier y seducido por los círculos bohemios de París. Su trayectoria estuvo teñida de controversia y excentricidad, desde sus primeros versos hasta sus crónicas ácidas en los periódicos más importantes de la época.
Lorrain desafió las normas sociales y los convencionalismos, abrazando abiertamente su homosexualidad y explorando los rincones más oscuros del vicio y la vulgaridad. Su estilo literario, impregnado de una prosa rica y evocadora, revela una fascinación por el erotismo y una obsesión por la estética que lo distinguen como un dandi de la literatura.
Entre sus obras más destacadas se encuentran "Monsieur de Phocas" (1901), una exploración de los abismos del alma humana, y "Les Lépillier" (1885), una novela que escandalizó a su ciudad natal. Sus relatos cortos y cuentos, recopilados en colecciones como "Sonyeuse" (1891) y "La Mandragore" (1903), ofrecen un vistazo a su imaginario enigmático y sensual.
Jean Lorrain fue también un prolífico dramaturgo, con obras como "Viviane" (1885) y "Clair de lune" (1903), que reflejan su visión única del teatro como un espacio para la exploración de las pasiones humanas más profundas.
Su vida estuvo marcada por encuentros con figuras destacadas de la época, como Sarah Bernhardt y Marcel Proust, con quien sostuvo un duelo a pistola. Sin embargo, su salud frágil y su adicción al éter lo llevaron a una muerte prematura en 1906, dejando tras de sí un legado literario que sigue cautivando a lectores de todo el mundo.