El demonio de Maxwell
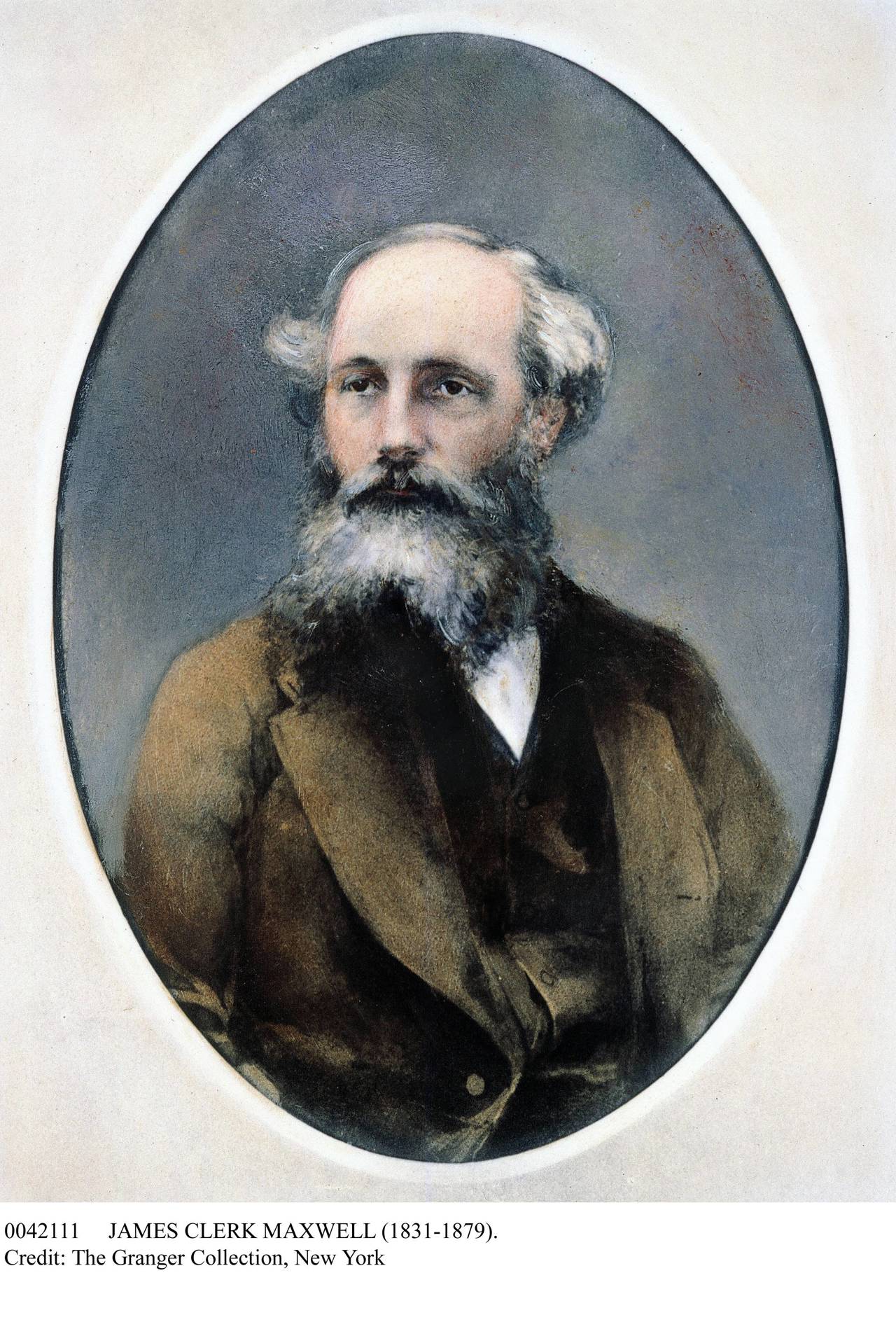
FEBRERO, 1943
Solicitud de fin de confinamiento,
Centro de Reubicación de Tule Lake
Nombre: Takako Yamashiro.
Pregunta 27: ¿Está dispuesto/a a prestar servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos e ir a combatir a donde se le ordene?
No sé cómo responder esta pregunta. Al ser mujer no se me permite participar en acciones de combate.
Pregunta 28: ¿Jura lealtad incondicional a los Estados Unidos de América y defenderlos fielmente contra todo ataque de fuerzas foráneas o nacionales, y renunciar a toda lealtad al emperador de Japón o a cualquier otro gobierno, poder u organización extranjeros?
No sé cómo responder esta pregunta. Nací en Seattle (Washington). Nunca he profesado lealtad alguna al emperador de Japón, así que no hay nada a lo que pueda renunciar. Juraré lealtad incondicional a mi país cuando mi país nos libere a mí y a mi familia.
AGOSTO, 1943
Takako iba caminando por la carretera, directa como una flecha hacia el complejo de edificios administrativos, flanqueada a ambos lados por bloques de barracas achaparradas dispuestas ordenadamente, cada una dividida en seis habitaciones, cada habitación la morada de una familia. A lo lejos, hacia el este, se atisbaba la redondeada silueta con forma de columna del monte Abalone. Takako se imaginó cómo se vería la ordenada cuadrícula del campamento desde la cumbre: como esos dibujos de equilibrada regularidad de la antigua Nara que su padre le había enseñado en un libro cuando era pequeña.
Al ir ataviada con un sencillo vestido blanco de algodón, una ráfaga de brisa le mitigó el seco calor agosteño del norte de California, pero Takako añoraba la fresca humedad de Seattle, las lluvias interminables del estrecho de Puget, la risa de sus amigos allá en su ciudad y un horizonte que no estuviera ribeteado por torres de vigilancia y cercas de alambre de púas.
Llegó al cuartel general y se identificó ante los guardias, que la acompañaron por largos pasillos y espaciosas salas atestadas de hileras de repiqueteantes máquinas de escribir y humo rancio de cigarrillo hasta llegar a un despachito en la parte de atrás. La hicieron pasar y luego cerraron la puerta, ahogando así el bullicio de las conversaciones y las máquinas de la oficina.
Takako no sabía por qué la habían mandado llamar. Se quedó de pie mirando al hombre de uniforme sentado al otro lado de la mesa, recostado cómodamente fumando un cigarrillo. El ventilador eléctrico situado a su espalda empujó el humo hacia ella.
***
El director adjunto observó a la chica. Qué japo tan guapa, pensó. Tan guapa que estás en un tris de olvidarte de lo que es. Casi lamentó tener que dejarla marchar. Esa muchacha podía haber sido una buena fuente de diversión de haberla mantenido a mano.
—Eres Takako Yamashiro, una no-no.
—No —dijo ella—. Yo no respondí «no» a esas preguntas. Maticé las respuestas.
—Si hubieses sido leal, te habrías limitado a contestar «sí-sí».
—Tal como ya expliqué en el formulario, esas preguntas no tenían sentido en mi caso.
Él le indicó con un gesto que se sentara en la silla situada al otro lado de la mesa, pero no le ofreció nada de beber.
—Vosotros, los japos, sois de lo más desagradecidos. Os hemos internado aquí por vuestra propia seguridad, y lo único que hacéis es quejaros, declararos en huelga y comportaros de manera sospechosa y hostil. —Miró a Takako, desafiándola a llevarle la contraria.
Sin embargo, ella no dijo nada. Estaba acordándose del miedo y el odio en las miradas de sus vecinos y compañeros de clase.
Tras unos instantes, el hombre dio una profunda calada a su cigarrillo y continuó:
—A diferencia de tu pueblo, nosotros no somos unos salvajes. Sabemos que hay japos buenos y malos, pero el problema es diferenciar a los unos de los otros. Así que abrimos la puerta una rendija y hacemos algunas preguntas. Los buenos caen por el resquicio y los malos quedan dentro. Los hombres proceden de acuerdo con su naturaleza, y leales y desleales terminan por diferenciarse. Pero entonces tenías que venir tú y complicarlo todo.
Takako abrió la boca pero luego se lo pensó mejor. En ese mundo en que vivía, ella solo podía ser una «japo buena» o una «japo mala». No había lugar para que fuese Takako Yamashiro, simplemente, libre de etiquetas.
—¿Fuiste a la universidad? —cambió él de tema.
—Sí, estudié física. Estaba en el posgrado cuando… pasó esto.
Él lanzó un silbido.
—No tenía ni idea de que hubiera licenciadas en física, japos o no japos.
—Era la única mujer de mi clase.
Él la sopesó con la mirada, igual que si hubiera sido un mono de circo.
—Estás muy orgullosa de ser inteligente, aunque lo que eres, más bien, es taimada. Eso explica tu actitud hostil.
Ella le devolvió la mirada sin alterarse, en silencio.
—En cualquier caso, al parecer se te va a ofrecer una oportunidad de ayudar a Estados Unidos y demostrar que efectivamente eres leal. Los hombres de Washington te han reclamado a ti en concreto. Si estás de acuerdo, firma estos documentos y ellos te contarán más cuando te recojan mañana.
—¿Que puedo irme de Tule Lake? —pregunto ella sin dar crédito a sus oídos.
—No te emociones demasiado. No te vas de vacaciones.
Ella hojeó por encima el fajo de papeles que tenía delante y luego levantó la mirada, atónita.
—Con estos documentos estoy renunciando a mi nacionalidad estadounidense.
—Claro —respondió él con aire divertido—. Difícilmente podemos enviarte de vuelta al Imperio de Japón siendo ciudadana norteamericana, ¿a que no?
¿De vuelta? Ella jamás había estado en Japón. Había crecido en el Japantown de Seattle y de allí se había trasladado directamente a la universidad de California. Lo único que había conocido era una pequeñísima parte de Estados Unidos y su cómoda vida, y luego este campamento. Se sintió mareada.
—¿Y si me niego?
—Será la constatación de que no estás por la labor de ayudar a Norteamérica en esta guerra. Y os trataremos a ti y a tu familia en consecuencia.
—Para demostrar que soy patriota tengo que renunciar a Estados Unidos. ¿No se da cuenta de lo ridículo que resulta eso?
Él se encogió de hombros.
—¿Y mi familia?
—Tus padres y tu hermano continuarán aquí a nuestro cargo —respondió él sonriendo—. Así tendremos la seguridad de que te concentras en tu trabajo.
***
Takako fue acusada de lealtad a Japón: era una nisei, una descendiente de japoneses, que estaba dispuesta a morir por el Emperador y que había renunciado de mil amores a su nacionalidad. Las compasivas autoridades estadounidenses no habían querido ajusticiar a una simple muchacha y la habían incluido en la lista de prisioneros que iban a ser canjeados por los norteamericanos capturados por los nipones en Hong Kong y repatriados a Japón. Aunque los internos projaponeses de Tule Lake felicitaron a sus padres por la valentía de Takako, la mayoría de los detenidos sintió lástima por la familia. El señor y la señora Yamashiro estaban perplejos. El hermano de Takako, otro no-no que se había negado a responder esas dos preguntas por cuestión de principios, se enzarzó en varias peleas con otros prisioneros. La familia no tardó en ser trasladada a la prisión militar, donde se la mantuvo aislada del resto de internos del campo «por su propia seguridad».
Los hombres de Washington le explicaron a Takako lo que debía hacer una vez el barco arribase a Japón. Los japoneses sospecharían de ella y la interrogarían. Tenía que contar y hacer lo que hiciera falta para convencerlos de su lealtad al Imperio nipón. Para apoyar su historia, filtrarían que habían matado a los miembros de su familia por encabezar un motín de prisioneros que había sido el detonante de que en el campamento se instaurase la ley marcial. Así los japoneses creerían que ya no tenía vínculos con Estados Unidos. Tenía que utilizar todas las cartas de que dispusiera —los hombres miraron significativamente su grácil cuerpo— para obtener información útil, en concreto sobre avances japoneses en el campo de la ingeniería.
—Cuanto más nos consigas —le dijeron—, más seguros estarán tu familia y tu país gracias a ti.
***
El japonés de Takako, aprendido en casa y en los mercados de Japantown, fue puesto a prueba duramente por los interrogadores de la Kenpeitai. Ella respondió las mismas preguntas una y otra vez.
¿Por qué odias a los norteamericanos?
¿Siempre te has sentido leal al Imperio de Japón?
¿Qué sentiste cuando te enteraste de la noticia de la victoria de Pearl Harbor?
Al fin dictaminaron que era una súbdita leal del Emperador, una orgullosa japonesa que había sufrido a manos de los salvajes estadounidenses. Sus conocimientos de inglés y su formación científica se consideraron útiles y la pusieron a traducir documentos del inglés para los científicos militares. Takako creía que la Kenpeitai continuaba vigilándola, pero no podía tener la certeza.
Un equipo de rodaje de material propagandístico la filmó en su puesto de trabajo en Tokio, ataviada con una bata de laboratorio blanca. ¡Una física que había abandonado Estados Unidos para trabajar por el triunfo del país! Ella era el símbolo del Nuevo Japón. Takako miró a la cámara, luciendo una sonrisa recatada y maquillaje profesional. Lo importante no es tanto lo bien que baile el perro sino el que un perro esté nada menos que bailando, pensó.
Satoshi Akiba, un físico y oficial del Ejército Imperial, quedó impresionado con ella. Era un cuarentón de aspecto distinguido que había estudiado en Inglaterra y Estados Unidos. ¿Estaría interesada, le susurró inclinándose hacia ella, en unirse a su equipo en Okinawa, donde estaba embarcado en un importante proyecto en el que podría resultar de ayuda? Y tras decir esto alargó la mano para apartarle un mechón de pelo de los ojos.
MARZO, 1944
La primavera en Okinawa, a más de mil quinientos kilómetros de Tokio, era templada, incluso calurosa. También era tranquila, casi más propia de la época premoderna si se la comparaba con el bullicio de las ciudades del archipiélago japonés. En Okinawa, lejos de las continuas emisiones radiofónicas y exhortaciones a contribuir a la campaña bélica, el conflicto parecía más lejano, menos real. Takako en ocasiones incluso conseguía fingir que simplemente estaba en la universidad.
Ella disponía de su propia habitación en el complejo, pero rara vez podía dormir allí. La mayoría de las noches, Akiba, el director, reclamaba su compañía. A veces él escribía cartas a su esposa, que estaba en su hogar en Hiroshima, mientras Takako le daba un masaje. Otras le apetecía hablar en inglés antes de acostarse con ella, «para practicar». Las costumbres norteamericanas de Takako y el que hubiera estudiado en Estados Unidos parecían proporcionarle un atractivo especial a sus ojos.
Takako no entendía cuál era el objetivo de la Unidad 98. Akiba no parecía confiar plenamente en ella y nunca le comentaba nada relacionado con las noticias de la guerra ni con su trabajo. Tenía cuidado de asignarle tan solo labores de lo más inocuo, como leer y resumir investigaciones occidentales que en apariencia no tenían demasiada aplicación práctica: experimentos sobre difusión gaseosa, cálculos de niveles energéticos atómicos, teorías psicológicas contrapuestas… Sin embargo, el complejo estaba estrechamente vigilado y en él reinaba un ambiente de secretismo absoluto. Más de cincuenta científicos trabajaban en el lugar, y todas las granjas circundantes habían sido desalojadas y los pueblos cercanos evacuados a la fuerza.
Sus responsables estadounidenses se habían puesto en contacto con ella a través de los criados. Si creía que tenía algo relevante, debía dejarlo en el cubo de la basura, envuelto en sus paños higiénicos. Los criados sacarían el atadijo del complejo, lo introducirían en un contenedor que sellarían y entregarían a una familia de pescadores, que a su vez lo llevarían hasta cierto atolón submarino en el mar de Filipinas donde lo arrojarían al agua. Un submarino norteamericano lo recogería luego.
Ella pensó en esos atadijos en su largo viaje hasta Norteamérica, en el envoltorio blanco manchado de su sangre menstrual, una parodia del Hinomaru que los hombres se sentirían reacios a examinar de cerca. Tenía que reconocer que sus responsables eran inteligentes.
Un día, Akiba estaba meditabundo. Le apetecía ir a caminar por los bosques del interior y le pidió a Takako que lo acompañase. Fueron en coche hasta el final de la carretera y se internaron a pie en las profundidades del bosque. Takako disfrutó del paseo. Desde su llegada a la isla no había tenido ninguna oportunidad de explorarla.
Pasaron junto a gigantescos mangles de una variedad cuyas raíces verticales parecían formar mamparas: la versión de los biombos japoneses de la naturaleza. Escucharon los chi-chi de las llamadas que lanzaban los picos okinawenses. Admiraron los laureles de las Indias, con sus raíces aéreas retorciéndose y descendiendo cual ninfas bajando de las ramas. Takako rezó en silencio cuando pasaron junto a los árboles sagrados, tal como su madre le había enseñado de niña.
Tras una hora llegaron a un claro en el bosque. En el extremo opuesto del mismo se abría la sombría boca de una cueva que penetraba bajo tierra. Un arroyo se adentraba en la gruta, y su tintineo se amplificaba al reverberar contra las paredes de la caverna.
Takako sintió que en el interior de esa cueva había algo malévolo. Le pareció oír gruñidos, chillidos y gritos acusatorios que se iban haciendo más fuertes cuanto más tiempo permanecía allí. Notó flaquear las rodillas. Antes de poder controlarse, cayó de hinojos, se inclinó hacia delante, apoyó manos y frente sobre la tierra y, en un idioma que no había utilizado desde hacía tanto tiempo que le sonó extraño a sus propios oídos, dijo: «Munoo yuu iyuru mun». Habla bien de los demás.
Los sonidos se acallaron y, cuando levantó la mirada, se encontró a Akiba de pie a su lado, observándola con una expresión inescrutable.
—Lo siento —dijo ella, y se postró ante él—. De niña, mi abuela y mi madre me hablaban en uchinaguchi.
Se acordó de las historias que su madre le había contado sobre cómo, cuando ella misma iba al colegio en Okinawa, la profesora la obligaba a colgarse al cuello un batsu fuda, un cartel que pregonaba que era una mala alumna porque hablaba okinawense en lugar de japonés. Su madre descendía de un largo linaje de yuta: mujeres capaces de comunicarse con los espíritus de los muertos. En las islas principales habían decidido que la creencia en las yuta y las sacerdotisas nuru eran supersticiones primitivas peligrosas para la unidad nacional, prácticas que tenían que ser erradicadas para que los okinawenses pudieran limpiarse esa mancha impura y convertirse en verdaderos miembros de la nación japonesa.
Quienes hablaban uchinaguchi eran traidores, espías. Era un idioma prohibido.
—Tranquila —dijo Akiba—. No soy nada fanático en lo relacionado con los idiomas. Conozco tus antecedentes familiares. ¿Por qué crees que te he pedido que vinieras?
Akiba le explicó que se rumoreaba que la cueva era el lugar donde siglos atrás los antiguos reyes de Ryukyu habían ocultado su tesoro antes de que el ejército japonés conquistase la isla. Algunos burócratas del Ejército Imperial habían decidido que se trataba de un rumor digno de ser investigado, de modo que habían traído trabajadores forzados de China y Corea y simpatizantes comunistas condenados para que bregasen en la gruta. Como el comandante se tomó un poco demasiado en serio lo de sisar parte de los fondos del proyecto, las raciones de los prisioneros eran demasiado escasas. Los hombres se habían amotinado el año anterior, y todos ellos, alrededor de unos cincuenta, habían sido abatidos a tiros; los soldados habían dejado los cuerpos en la cueva, para que se pudrieran allí. En ningún momento se había encontrado nada de valor.
—¿Los oyes, verdad? —preguntó Akiba—. Tienes el don de tu madre, tú también eres una yuta.
Un hombre de ciencia, continuó Akiba, no debería descartar de plano ningún fenómeno sin antes analizarlo. La Unidad 98 había sido establecida para investigar supuestos fenómenos paranormales: percepción extrasensorial, telequinesia, muertos que volvían a la vida… Se decía que las yuta llevaban generaciones comunicándose con los muertos, y él creía que era conveniente investigar esa afirmación y ver si de ahí se podía sacar algo.
—Muchas de las yuta aseguran poder oír y hablar a los espíritus de quienes han fallecido violenta o prematuramente, pero hemos tenido poca suerte a la hora de conseguir que logren que los muertos hagan nada útil. Les falta una base científica mínima.
»Pero ahora te tenemos a ti.
***
Takako convenció a dos de los espíritus, T’ai y Sanle, para que se vincularan a una pala abandonada a la entrada de la cueva. Habían utilizado la herramienta en vida y estaban acostumbrados a ella. Takako los veía: volutas con forma de hombres famélicos y demacrados aferrando el mango de la pala.
Ellos le mostraron imágenes de los campos de sorgo de Manchuria, su hogar, de las ondulantes espigas rojas agitándose como un océano. Le mostraron imágenes de explosiones, casas en llamas y soldados marchando en fila. Le mostraron imágenes de mujeres cuyos vientres eran rajados con bayonetas y de niños que eran decapitados con espadas alineados de rodillas bajo un flameante Hinomaru. Le mostraron imágenes de grilletes y cadenas, de oscuridad, de hambre y del momento final, cuando ellos ya no tenían nada que perder y la muerte casi fue bienvenida.
«Basta —les suplicó ella—. Por favor, parad».
***
Le asaltó un recuerdo. Estaba en Seattle, en el diminuto apartamento de su familia con tan solo una habitación. Estaba lloviendo, como siempre. Tenía seis años y había sido la primera en despertarse. Junto a ella estaba su abuela.
Se inclinó sobre ella para subir la manta y taparla mejor. Nnmee había estado enferma y por las noches tenía escalofríos. Le apoyó la mano en la mejilla. Así era como la despertaba todas las mañanas, y luego se quedaban tumbadas una junto a la otra, cuchicheando y riéndose mientras la ventana se iba iluminando poco a poco.
Sin embargo, esa mañana algo no andaba bien. La mejilla de su abuela estaba fría, y tan rígida como el cuero. La pequeña Takako se incorporó y vislumbró un esbozo fantasmal de su abuela sentado a los pies del futón. Fue pasando alternativamente la mirada del cuerpo que tenía junto a ella a la versión espectral, y comprendió.
—Nnmee, maa kai ga? —preguntó. ¿Adónde te vas?
La abuela siempre hablaba uchinaguchi con ella, incluso aunque su padre aseguraba que era una mala costumbre. «Ahora, en Japantown, todos tenemos que ser japoneses —decía él—. El okinawense carece de futuro».
—Nmarijima —dijo su abuela. A casa.
—Njichaabira. —Adiós. Takako se echó a llorar y los adultos se despertaron.
Su madre había regresado a Okinawa sola, llevando una sortija de la abuela. Takako había ayudado a su madre a convencerla de que se vinculara al anillo. «¡Agárrate con fuerza, nnmee!», le había dicho. Y en su mente la había visto sonreír.
«Ahora tú también eres una yuta —le había dicho su madre—. No hay nada peor que morir lejos del hogar. Los espíritus no pueden descansar hasta que regresan a casa, y las yuta tienen la obligación de ayudarles».
***
Se llevaron la pala de vuelta con ellos; Akiba estaba de lo más animado y durante todo el camino fue silbando y tarareando. Le preguntó a Takako detalles sobre los espíritus: qué aspecto tenían, cómo sonaban, qué querían…
—Quieren regresar a casa —dijo ella.
—¿Ah, sí? —Akiba asestó un puntapié a un grupo de setas que había junto al camino, desparramándolas por doquier—. Diles que podrán volver a casa una vez nos hayan ayudado a ganar la guerra. Cuando estaban vivos fueron demasiado perezosos para trabajar con ganas por el Emperador, pero ahora tienen una oportunidad de redimirse.
Pasaron junto a laureles de las Indias y mangles, arbustos de hibisco y lirios nocturnos con hojas cual enormes y tiesas orejas de elefante. Sin embargo, Takako ya no podía disfrutar del paisaje. Apenas se sentía capaz de retener su mabui, su esencia vital, en el interior de ese caparazón que tenía por cuerpo.
***
Akiba le mostró el prototipo: una caja metálica dividida por la mitad por un separador. El separador estaba lleno de agujeros diminutos tapados por una membrana traslúcida de seda.
—Las yuta me aseguran que los espíritus son muy débiles. Que tienen poca fuerza para manipular objetos físicos, ni siquiera la suficiente para levantar un lápiz de una mesa. Lo más que podrían hacer es empujar ligeramente hacia un lado u otro una hebra aislada, ¿es así?
Takako estuvo de acuerdo. Los espíritus estaban ciertamente limitadísimos en sus interacciones con el mundo físico.
—Supongo que esas mujeres dijeron la verdad —dijo Akiba—. Torturamos a unas pocas para asegurarnos de que no nos ocultaban el verdadero alcance de sus poderes.
Ella trató de imitar la impasible expresión de Akiba.
—La guerra no va bien —continuó él—, a pesar de lo que los responsables de la propaganda puedan decir. Llevamos ya un tiempo a la defensiva, y los estadounidenses continúan avanzando, saltando de isla en isla por el Pacífico. Sus carencias en cuanto a valentía y habilidad las compensan con sus recursos abundantes y suministros inagotables. Este siempre ha sido el punto débil de Japón. Nos estamos quedando sin petróleo y sin otras materias primas esenciales, y necesitamos dar con alguna fuente de energía insospechada, algo que pueda cambiar el curso de la guerra.
Akiba le acarició el rostro y, muy a su pesar, Takako sintió que se relajaba ante el suave roce.
—En 1871, James Clerk Maxwell concibió un ingenioso motor —continuó Akiba. Ella trató de decirle que conocía la idea de Maxwell, pero él no le prestó atención porque estaba con ganas de soltar el rollo—. Un tipo inteligente, para no ser japonés —añadió.
»Una caja llena de aire está llena de moléculas moviéndose rápidamente de un lado para otro. Su velocidad media es lo que nosotros llamamos su temperatura. Sin embargo, las moléculas de aire no se mueven en realidad a una velocidad uniforme. Algunas tienen mayor energía y se mueven deprisa, mientras que otras son perezosas y se mueven despacio. Supongamos, no obstante, que la caja está dividida por la mitad por una trampilla. Supongamos también que tenemos un minúsculo demonio plantado junto a ella. El demonio observa todas las moléculas que rebotan de aquí para allá por la caja. Siempre que ve una molécula veloz que se dirige a la trampilla desde el lado derecho, la abre para permitirle pasar al lado izquierdo, y luego la cierra al instante. Siempre que ve una molécula lenta que se dirige a la trampilla desde el lado izquierdo, la abre para permitirle pasar al lado derecho, y luego la cierra al instante. Al cabo, incluso aunque el demonio no haya manipulado ninguna molécula directamente ni aportado energía al sistema, la entropía total del mismo decrece, y el lado izquierdo de la caja estará lleno de moléculas veloces, con lo que se irá calentado, mientras que el lado derecho estará lleno de moléculas lentas, con lo que se irá enfriado.
—Ese diferencial térmico puede emplearse para producir trabajo útil —dijo Takako—, como una presa que retiene el agua.
Akiba asintió con la cabeza y continuó:
—El demonio tan solo ha permitido que las moléculas se agrupen en función de información sobre sus características previas, pero con esa separación ha convertido información en energía y se ha saltado la Segunda Ley de la Termodinámica. Tenemos que construir este motor.
—Pero eso no es más que un experimento teórico. ¿Dónde vamos a encontrar esos demonios?
Akiba le sonrió y Takako sintió un escalofrío bajándole por la espalda.
—Ahí es donde intervienes tú —dijo Akiba—. Tú, tú enseñarás a tus espíritus a alimentar este motor, a separar moléculas calientes de frías. Cuando lo logres dispondremos de una fuente ilimitada de energía generada de forma espontánea a partir del aire. Seremos capaces de construir submarinos que no requieran gasóleo y que no necesiten emerger jamás, aviones que nunca se queden sin combustible y nunca necesiten aterrizar. Con los muertos abasteciéndonos de energía, bañaremos Nueva York y San Francisco en un mar de fuego, y bombardearemos Washington hasta convertirlo de nuevo en la ciénaga sobre la que se alzó. Los norteamericanos morirán o gritarán y gritarán presas del terror, todos ellos.
***
—Vamos a probar este juego —propuso Takako a T’ai y Sanle—. Si sois capaces de hacer esto, tal vez pueda conseguir que regreséis a casa.
Takako cerró los ojos y dejó vagar la mente, fusionando su consciencia con los espíritus. Buscó a tientas su vista, la compartió, vio lo que ellos veían. Libres de las ataduras de los cuerpos físicos, podían concentrar sus sentidos en las magnitudes más diminutas y las fracciones de tiempo más infinitesimales, de suerte que todo parecía tremendamente ampliado y ralentizado. Pero ellos, analfabetos e incultos, no sabían qué debían buscar.
Con la atención de los espíritus todavía bajo su control, Takako compartió sus conocimientos con ellos y los ayudó a ver el aire como un mar de canicas vítreas zigzagueando y rebotando de aquí para allá.
Les hizo fijarse en las hebras de seda de la membrana que cubría el separador en mitad de la caja. Con cuidado y paciencia infinitos les enseñó a esperar hasta que una molécula se dirigiese a toda velocidad hacia esa barrera.
«¡Abrid!», gritaba entonces.
Y observaba cómo T’ai y Sanle volcaban todas sus exiguas fuerzas en curvar las hebras de seda y abrir una minúscula rendija a través de la cual la molécula de aire pasaba zumbando.
«¡Más deprisa, más deprisa!», gritaba ella. No sabía cuánto tiempo había pasado con ellos, enseñándoles a trabajar más rápido, abriendo y cerrando rendijas en la barrera, separando moléculas veloces de lentas.
Takako abrió los ojos y dejó escapar un grito ahogado cuando su mabui volvió ocupar su cuerpo por completo. El tiempo recuperó la normalidad, y en la sombría habitación las motas de polvo se deslizaron lentamente por los rayos de sol.
Colocó la mano en un extremo de la caja metálica y se estremeció al sentir cómo se iba calentado paulatinamente.
***
Plena noche. Takako se hallaba en su propia habitación. Le había explicado a Akiba que estaba en esos días del mes. Él había asentido con un cabeceo y recurrido a la compañía de una sirvienta.
La parte más difícil de su plan resultó ser conseguir que T’ai y Sanle se escondieran dentro de los paños higiénicos. Con todo lo que habían sufrido, a Takako le parecía absurdo que eso les echase para atrás. Pero los hombres eran así de extraños. Por fin los convenció de que era el único camino para regresar a su casa, un camino largo y tortuoso que pasaba por la otra punta del globo. Se fiaron de ella y a regañadientes hicieron lo que les pidió.
Agotada se sentó a la mesa y escribió a la luz de la luna casi llena.
Los espías que tenían en Estados Unidos habían informado de que los norteamericanos estaban tratando de desarrollar una nueva arma basada en la energía liberada en el proceso de fisión de los átomos. Los alemanes ya habían conseguido dividir átomos de uranio años atrás, y los japoneses estaban trabajando en esa misma línea. Los estadounidenses tenían que apresurarse.
Ella sabía que un paso crítico en la fabricación de una bomba atómica basada en el uranio era disponer de la variedad apropiada de ese elemento. Existían dos: uranio-238 y uranio-235. En la naturaleza, el 99,284 % del uranio era de la variedad uranio-238, pero, para mantener una reacción nuclear en cadena, se necesitaba sobre todo uranio-235. Y no había ninguna manera de diferenciar ambos isótopos mediante procedimientos químicos.
Takako se imaginó los átomos de uranio de una variedad compuesta en estado gaseoso. Las moléculas rebotaban aquí y allá, como el aire en su caja de metal. Las moléculas de uranio-238, más pesadas, tendrían una velocidad media ligeramente más lenta que las moléculas de uranio-235, más ligeras. Se imaginó las moléculas dando tumbos en el interior de un tubo, y los espíritus a la espera cerca del extremo abriendo una trampilla para permitir pasar las moléculas más rápidas pero cerrándola para mantener las lentas en el interior.
«Si ayudáis a Estados Unidos a ganar la guerra, podréis regresar a vuestro hogar», susurró a los espíritus.
Takako empezó a poner por escrito su idea.
Se imaginó la potencia de la bomba que sus espíritus ayudarían a fabricar. ¿Brillaría con más fuerza que el sol? ¿Bañaría una ciudad entera en un mar de fuego? ¿Crearía más millares, más millones de espíritus aulladores que nunca jamás podrían regresar a su hogar?
Se detuvo. ¿Era ella una asesina? Si no hacía nada, habría gente que moriría. Hiciera lo que hiciera, habría gente que moriría. Cerró los ojos y pensó en su familia. Deseó que no lo estuvieran pasando demasiado mal. Su hermano era conflictivo. Nunca dejaba de darle vueltas a la cabeza y se enfadaba continuamente. Se imaginó las puertas del campamento de Tule Lake abriéndose y a todo el mundo saliendo, dando botes, como moléculas de alta energía. ¡La guerra ha terminado!
Acabó su informe, confiando en que cuando en Estados Unidos lo leyesen los analistas no lo tomasen por los desvaríos de una lunática. Subrayó dos veces la petición de que permitieran que su madre trabajara con T’ai y Sanle, y les ayudasen a regresar a su hogar una vez concluido su trabajo.
***
—¿Qué quieres decir con que han escapado? —Akiba no sonaba enfadado, parecía perplejo.
—No supe explicarles con la claridad suficiente lo que esperábamos de ellos —dijo Takako postrándose ante él—. Perdón. Les prometí recompensas demasiado tentadoras. Me engañaron, y durante un tiempo creí que el experimento estaba yendo bien, pero resultó que no eran más que imaginaciones mías. Deben de haber escapado durante la noche porque temían que yo hubiese descubierto su engaño. Si quiere, podemos ir a buscar nuevos espíritus a la cueva.
—Eso nunca había sucedido con ninguna de las otras yuta —dijo Akiba entornando los ojos.
Takako no apartó la mirada del suelo. El corazón le palpitaba en el pecho.
—Por favor, tiene que comprender que estos espíritus no pertenecen a súbditos leales al Emperador. Eran criminales. ¿Qué se puede esperar de los chinos?
—Eso es interesante. ¿Estás sugiriendo que deberíamos pedir a súbditos leales que se presenten voluntarios para esta tarea?, que, por así decir, conviertan su cuerpo en un espíritu para así poder servir mejor al Emperador.
—En absoluto —respondió Takako sintiendo la boca seca—. Tal como decía, la teoría está bien, pero creo que la dificultad de la tarea supera la capacidad de campesinos y soldados de origen humilde, incluso si su espíritu rebosa fervor hacia el Emperador. Por ahora deberíamos centrarnos en otras líneas de investigación.
—Por ahora —dijo Akiba.
Takako se tragó su pavor y le sonrió, y acto seguido empezó a desnudarse.
JUNIO, 1945
El pueblo estaba enclavado en la ladera de una colina que lo protegía de gran parte de los bombardeos y fuego de artillería. No obstante, el suelo bajo la pequeña cabaña en la que estaban acurrucados temblaba cada pocos minutos.
Ya no quedaban más lugares a los que huir. Los marines habían desembarcado dos meses antes y avanzado lenta pero inexorablemente. El complejo de la Unidad 98 había sido bombardeado y reducido a escombros semanas atrás.
En el exterior de la choza, los aldeanos estaban reunidos en la plaza escuchando al sargento. El militar se había despojado de la camisa, dejando a la vista el torso con el costillar marcándose bajo la piel sucia. Los alimentos llevaban meses racionados e, incluso aunque a muchos civiles se les había ordenado suicidarse para que así el Ejército Imperial dispusiera de provisiones más tiempo, la comida había terminado por acabarse.
Allí reunidas estaban las mujeres, junto con los muy jóvenes y los muy viejos. Días atrás, a todos los hombres sanos, incluidos los niños de más edad, les habían entregado lanzas de bambú y se los habían llevado para que tomasen parte en una carga banzai final contra los marines.
Takako se había despedido de los críos. Antes de la batalla, algunos de los adolescentes estaban tranquilos, casi ansiosos. «Nosotros, los okinawenses, ¡enseñaremos a los norteamericanos lo que es el espíritu Yamato! —habían gritado al unísono—. ¡Cada día de lucha es otro día más en que el archipiélago está seguro!».
Ninguno había regresado.
El sargento portaba la espada al cinto. Su hachimaki estaba hecho jirones y manchado de sangre y, mientras paseaba de acá para allá, las lágrimas le resbalaban copiosamente por el rostro. La rabia y el pesar lo embargaban. ¿Qué es lo que había fallado? Japón era invencible. Tenía que haber sido culpa de los impuros okinawenses, quienes, al fin y al cabo, no eran verdaderos japoneses. Aunque habían ejecutado a muchísimos traidores a los que habían sorprendido cuchicheando en su dialecto incomprensible, seguro que otros muchos, demasiados, habían estado ayudando a los norteamericanos en secreto.
«Los estadounidenses dispararon contra todas las casas, casas en las que había niños y mujeres. Y ni se inmutaron ante el llanto de los bebés. ¡Son unos salvajes!».
Takako escuchó la alocución y se imaginó la escena. El sargento estaba describiendo el ataque norteamericano al pueblo situado al otro lado de la colina. Los japoneses se habían retirado al interior de las casas y habían utilizado a los aldeanos como escudos humanos. Algunas mujeres habían cargado con lanzas contra los marines. Ellos les dispararon y luego acribillaron a tiros las casas. No hubo distinción entre civiles y combatientes. Ya era demasiado tarde para eso.
«Os violarán a todas y torturarán a vuestros hijos delante de vuestros ojos —aseguró el sargento—. No les deis esa satisfacción. Ha llegado el momento de que entreguemos la vida por el Emperador. Triunfaremos con nuestro espíritu. ¡Japón nunca se rendirá!».
Algunos niños rompieron a llorar y sus madres trataron de calmarlos. Las mujeres miraban con expresión ausente al sargento, que gesticulaba como un poseso. No reaccionaron ante la palabra «violarán». Días atrás, el Ejército Imperial ya se había llevado a las mujeres para una última noche de solaz desenfrenado antes de lanzarse a la carga suicida final. Pocas mujeres se habían resistido. Así era la guerra, ¿no?
Se había entregado una granada a cada cabeza de familia. En anteriores ocasiones había sido posible repartir dos a cada uno: una para el enemigo, otra para la familia. Pero las granadas también se estaban agotando.
—Ha llegado el momento —gritó el sargento. Ningún aldeano se movió—. ¡Ha llegado el momento! —repitió, y apuntó con la pistola a una de las madres.
Ella atrajo hacia sí a sus dos hijos. Chilló, quitó la anilla de la granada y apoyó el proyectil contra el pecho. Continuó chillando hasta que la explosión puso súbito final a sus gritos. Por todas partes llovieron pedazos de carne, y algunos aterrizaron en la cara del sargento.
El resto de madres y abuelos empezaron a lanzar alaridos y gritos, a los que siguieron más explosiones. Takako se tapó los oídos con las manos, con fuerza, pero los espíritus de los muertos continuaron chillando y le resultó imposible dejar de escucharlos.
—También es nuestra hora —anunció Akiba, más tranquilo que nunca—. Te permitiré elegir cómo deseas morir.
Takako lo miró con incredulidad. Él alargó la mano y le acarició las mejillas. Ella retrocedió y Akiba se detuvo, sonriendo burlonamente.
—Pero vamos a llevar a cabo un experimento —continuó él—. Deseo comprobar si tu espíritu, el de una súbdita leal al emperador con formación científica, es capaz de lo que los otros no fueron capaces: de desempeñar el papel de demonio de Maxwell. Quiero saber si mi motor funcionará. —Señaló con la cabeza la caja metálica que había en un rincón del cuarto.
Takako vio el brillo demente en los ojos de Akiba. Se obligó a permanecer tranquila, a hablar con dulzura, como con un niño.
—A lo mejor deberíamos pensar en rendirnos. Usted es un hombre importante. Con todo lo que sabe, no le harán daño.
Akiba se echó a reír.
—Siempre he sospechado que no eras lo que afirmabas ser. Tantos años de vivir en Estados Unidos deben de haberte corrompido. Te voy a dar una oportunidad más de demostrar tu lealtad al Emperador. Aprovéchala y decide cómo vas a morir, o yo tomaré la decisión por ti.
Takako miró a Akiba. Era un hombre que no tenía reparo alguno en torturar a ancianas, un hombre que disfrutaba imaginando ciudades enteras arrasadas por las llamas, un hombre que ponderaba fríamente la posibilidad de asesinar a otros hombres para que sus almas pudieran suministrar energía a máquinas letales; pero también era el único hombre que en todos esos años le había demostrado algo de ternura, algo semejante al amor.
Aunque Akiba le daba pánico, Takako también sentía el impulso de gritarle. Aunque lo odiaba, también lo compadecía. Aunque deseaba verlo morir, también deseaba salvarlo. Pero, por encima de todo, independientemente de lo que le sucediera a él, ella deseaba vivir. Así era la guerra, ¿no?
—Tiene razón, pero, por favor, antes de morir, una vez más, para hacerme feliz. —Takako empezó a quitarse el vestido.
Él gruñó. Dejó la pistola y comenzó a aflojarse el cinturón. La amenaza de la inminente muerte incluso avivaba sus apetitos, y sospechaba que ese mismo efecto era el que estaba teniendo sobre la muchacha.
Akiba dejó divagar su mente.
Tal vez había sido demasiado duro con la chica, que por lo visto sí era leal. Echaría a faltar esas expresiones tan simpáticas y extrañas, como de norteamericana, que de vez en cuando se dibujaban en su semblante; la forma en que sus ojos vacilaban entre el miedo y el anhelo, como un cachorrillo que desea regresar a casa pero no está seguro del camino. Decidió que esta vez sería delicado y la trataría como trataba a su mujer antaño, de recién casados (y sintió encogérsele el corazón un instante, al pensar en su esposa, sola en Hiroshima, sin saber siquiera si él seguía con vida o si ya había muerto). Luego la estrangularía, para preservar su belleza. Sí, así lo haría, en el instante de su propio éxtasis enviaría a Takako camino de la otra vida, y luego él mismo la seguiría.
Akiba levantó la vista. Takako se había esfumado.
***
Takako siguió corriendo. Le traía sin cuidado hacia dónde se dirigía. Solo deseaba alejarse cuanto pudiese de Akiba y de los aullidos de los espíritus.
A lo lejos vio una brillante manchita de color. ¿Era posible? ¡Sí! Era la bandera de las barras y estrellas ondeando al viento. Sintió como si el corazón le fuese a salir por la boca y le pareció morir del repentino estallido de alegría. Corrió todavía más deprisa.
Desde la cima de una loma vio que se trataba de una pequeña aldea. Los cadáveres, tanto japoneses como estadounidenses, yacían por todas partes. También de mujeres. Y de niños. La sangre empapaba la tierra. La bandera restallaba con orgullo agitada por el viento cálido.
Takako vio que por la zona había desperdigados varios marines, vagando, escupiendo a los japoneses muertos y recogiendo espadas y demás recuerdos de los cadáveres de los oficiales. También los había sentados en el suelo, reponiéndose del agotamiento. Otros se dirigían hacia las mujeres, que estaban encogidas de miedo en las puertas de las casas. Cuando los marines llegaban al umbral, ellas no se resistían. Se retiraban en silencio al interior de las viviendas. Así era la guerra, ¿no?
Pero todo eso ya casi había llegado a su fin. Ella ya casi estaba en casa. Con las últimas fuerzas que le quedaban aceleró mientras corría a través del bosque la última treintena de metros, y salió al pueblo.
Dos de los marines se volvieron rápidamente hacia ella. Eran jóvenes, de alrededor de la edad de su hermano. Takako trató de imaginar lo que pensarían al verla con ese aspecto: el vestido rasgado, el rostro y cabello sin lavar desde hacía varios días, y un pecho al aire, de cuando había salido huyendo de Akiba. Se imaginó hablando con ellos en inglés, con la cadencia de la costa noroeste de Estados Unidos, con sus vocales empapadas de lluvia y sus consonantes sin florituras.
Los rostros de los marines estaban tensos, asustados. Cuando ya creían que habían terminado, ¿era este otro ataque suicida?
Ella abrió la boca y trató de obligar a salir por su garganta constreñida el aire que no estaba allí. «Soy estadou…», dijo con voz ronca.
Una ensordecedora ráfaga de balas.
***
Los marines estaban de pie junto a su cuerpo.
Uno de ellos silbó y dijo:
—Que japo tan guapa…
—Bastante guapa —convino el otro—. Lo único es que no aguanto esos ojos.
La sangre borboteaba en el pecho y garganta de Takako.
Takako pensó en su familia en el campamento de Tule Lake y en los documentos que ella había firmado. Pensó en los espíritus que había ocultado y sacado de tapadillo con su sangre. Pensó en su madre sujetando una granada contra el pecho. Luego su mente fue arrollada por los gritos y gemidos de los muertos en torno a ella; por su pena, dolor y espanto.
Las guerras abrían una puerta en los hombres, y lo que tenían dentro, fuese lo que fuese, caía al exterior. La entropía del mundo aumentaba si no había un demonio vigilando la puerta.
Así era la guerra, ¿no?
***
Takako flotó por encima de su cadáver. Los marines ya habían perdido todo interés en él y se habían alejado. Ella lo observó desde lo alto, triste pero no enfadada. Luego apartó la mirada.
La bandera, manchada y hecha jirones, flameaba con el mismo orgullo de siempre.
Takako se acercó más a ella. Se fundiría con sus fibras, sus hebras rojas, blancas y azules. Yacería entre las estrellas y abrazaría las barras. La bandera sería llevada de vuelta a Estados Unidos y ella la acompañaría.
«Nmarijima», se dijo a sí misma. «Regreso a casa».
Fin
Ken Liu. Escritor de ciencia ficción y fantasía nacido en la ciudad china de Lanzhou, pero afincado desde los 11 años en Estados Unidos, país cuya nacionalidad ostenta. Por sus relatos ha recibido importantes galardones del género. Con su recopilación El zoo de papel y otros relatos obtuvo los premios Locus e Ignotus a la mejor antología de 2017, quedando finalista también del World Fantasy. Liu debutó en la novela con La gracia de los reyes, su primera obra publicada en castellano.
Además de escritor es traductor de obras del chino al inglés y, de hecho, es el traductor de Cixin Liu, uno de los autores chinos de ciencia ficción mejor valorados.