Perro de ataque
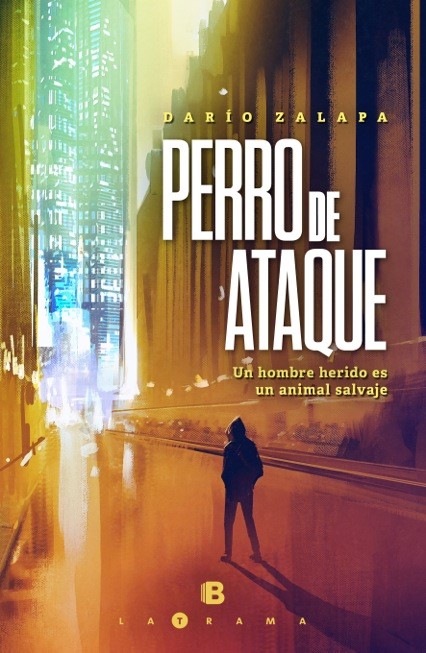
LAS PALABRAS, LA CIUDAD Y EL DESPIDO
I
Una repentina lluvia cayó sobre la ciudad. Un repiqueteo de gotas débiles poco a poco fue engrosándose hasta formar un manto pesado y espeso que golpeaba con violencia el parabrisas frente a Quintana, y que escurría consigo el reflejo amarillento del alumbrado público sobre un asfalto inundado de ríos ágiles que se deslizaban cuesta abajo por la avenida. En el interior del Jetta (ese osezno hambriento con el hocico enterrado en las entrañas de su madre, o de su cadáver), estacionado a un costado del edificio de la Cruz Roja, Quintana se entretenía leyendo las notas de su cuaderno en turno: detalles de cadáveres y cómo habían sido encontrados, qué autoridades se habían hecho presentes, lugares exactos donde los percances habían sucedido, número de víctimas, nombres, iniciales de apellidos. Cuando sintió la vista cansada, cerró el cuaderno y lo arrojó sobre su hombro para que aterrizara en el asiento trasero. Se masajeó los párpados. Suspiró.
Lunes, mitad de quincena, una de la mañana. Con suerte, pensó, ocurriría algún accidente en el libramiento, o quizá una riña de borrachos que terminara mal. Llevaba ya dos horas parado ahí, esperando la salida de alguna ambulancia, y el aburrimiento empezaba a convertirse en somnolencia. Con tal de no quedarse dormido consideró la idea de aspirar una línea. Estaba seguro de guardar una de las grapas que le había dado Abundio, pero no recordaba con exactitud dónde. ¿La guantera o la mochila? Y es que no se había metido nada en todo el fin de semana, el cual había pasado con Conchita en un balneario de Huandacareo, a media hora de la ciudad. El final de todo.
La mañana del sábado la había pasado al sol, tostándose la barriga, recostado en un camastro junto al bar. Mientras Conchita nadaba y jugaba con los niños que se le atravesaban en la alberca, él bebía las cubas que iba pidiendo una tras otra y que al final le salieron más caras que si hubiera llevado sus propias botellas de ron. Ya por la tarde recorrieron el balneario, descubriendo que era más grande de lo que creían, y habían llegado hasta unos kioscos abandonados que ya sólo servían como bodegas improvisadas en una esquina del gran terreno desierto. En uno de ellos buscaron escondite para besarse como adolescentes en brama, y ahí mismo él la había empinado sobre un montón de mesas plegables. El bañador de Conchita, de una sola pieza, había facilitado el acto, pues con su misma verga Quintana lo había hecho a un lado para empezar a penetrarla. Los gemidos de ambos, débiles, secretos, un rumor, parecían quedarse ahí, obligados a buscar un rincón libre entre sillas, cajas y paquetes de refresco. Una cogida rápida que duró lo que debía durar: cinco minutos dilatados hasta la llegada del cansancio propio de coger de pie; el semen arrojado a la espalda, sobre el bañador y aun sobre el cabello. Entonces caminaron hasta la primera alberca que encontraron y se hundieron en ella más por la urgencia de enjuagarse sus propios fluidos que por el deseo de nadar.
Esa noche, la del sábado, bebieron en el bar del balneario hasta que el encargado les dijo que ya no podía atenderlos porque el sitio, sobre todo, era de ambiente familiar. Pese al regaño, Quintana consiguió que les vendiera medio litro de Bacardí, mismo que se terminaron mientras deambulaban por los jardines. Para cuando llegaron a su cuarto, Conchita estaba ebria como Quintana nunca la había visto. Se abrazaba de él, le decía una y otra vez cuánto lo amaba; sus besos se convertían en lamidas que lo mismo se arrastraban por sus orejas que por su cuello, removiendo el sudor acumulado durante todo el día; y le apretujaba el miembro al tiempo que le murmuraba las cosas que quería que le hiciera.
Ponme a gatas. Déjamela caer. Nalguéame. Métemela por el culo.
Metérsela por el culo, para Quintana, era casi la finalidad del viaje.
Cuando al fin la tendió sobre la cama, y después de sacarle el horrible short de mezclilla que no cedía a sus muslos, pudo contemplarla como siempre lo había deseado: bocabajo, indefensa, las nalgas al aire –redondas y groseras, un pedazo de maciza que exigía ser trozado.
Inclinado, con las piernas abiertas sobre ella, le rozaba con el glande los primeros resquicios del ano, preparando ya en su boca el escupitajo que habría de fungir como lubricante, cuando Conchita, perdida en la ebriedad como estaba, a un paso del sueño, asestó las palabras que su inconsciente le dictó pronunciar, una yerra que marcó a Quintana como la res brava que nunca había dejado de ser:
Sí, Mario, así como antes, papito.
De un salto volvió a estar de pie y su erección se extinguió a los quince segundos. La maldijo hasta sentir la boca seca. Pensó en largarse del balneario y dejarla peda, a su suerte. Si no lo hizo y prefirió acostarse a su lado, aunque dándole la espalda, si no pudo dormir por estar imaginando cómo se la había cogido aquel pendejo: una sucesión compulsiva de imágenes que se agolpó dentro de sus pupilas; si al día siguiente la acarició lo menos posible, si le dedicó sólo miradas de rencor infantil mientras la contemplaba nadar, si durante todo el camino de vuelta permaneció callado, si después de dejarla en su departamento no le había hablado de nuevo, si estaba decidido a no pasar una noche más con ella, un solo instante, fue por esas palabras. Por eso estaba un lunes a la una de la mañana estacionado frente a la Cruz Roja. Por eso no había mandado a otro reportero a hacer esa guardia, la más adormecedora de todas. Por eso deseaba con todas sus fuerzas que sucediera algo, un asesinato o cuando menos un robo. Por eso estaba dispuesto a atropellar a alguien, si era necesario, con tal de tener una nota que levantar. Por eso se emocionó cuando la primera ambulancia de la noche encendió su sirena y salió calle arriba, adonde sea que fuera. Por eso la siguió casi besándole la defensa, sin importarle que los limpiaparabrisas a duras penas pudieran remover la capa de agua que dificultaba su vista. Por eso llegó hasta la colonia Balcones, donde alcanzó a evitar el acordonamiento, e incluso al MP, y pudo tomar fotos con la mayor tranquilidad posible. Por eso buscó el ángulo más perturbador de los tres cuerpos que yacían en el interior del Nissan Sentra deshecho, casi partido por la mitad. Por eso se concentró en la niña del asiento trasero y en su cráneo comprimido por el techo del automóvil, en los hilos de sangre que se le desprendían y que la lluvia arrastraba consigo. Por eso recordó que era un reportero de la policiaca, una bestia de la calle y de la noche que no se podía permitir las cursilerías, los sentimientos bonitos, agrios de tan dulces. Por eso nunca más ella, su cuerpo sudoroso por las noches, los mensajes de texto plagados de frases melosas que en público jamás se atrevería a pronunciar. Por eso la furia, el resentimiento que ya no habría de abandonarlo; tanto y tanto orgullo abofeteándolo, espetándole a la cara que eso que él creía amor no era más que un corto receso de su propia naturaleza. Por eso encontró, perdido entre dos meses de recuerdos a su lado, aquel primer motivo por el que se había acercado a ella, el mismo por el que ella lo había permitido y que era cause y meta de la complicidad que siempre fue su relación: chingarse al pendejo de Mario.
Reporteros de los otros medios apenas llegaban al sitio cuando Quintana ya tenía la información suficiente para redactar la nota y caminaba de regreso al Jetta (ese zorrillo de ano hinchado y jugoso, listo para defenderse), todo él una esponja recién extraída del agua. Viejos conocidos algunos, lo saludaban con ademanes lejanos, aunque él pasara a uno o dos metros de ellos. Algo de respeto había en las miradas que le repartían, pero no el que se le guarda a un ser superior, inasequible, sino el que se le tiene a una bestia que ya dio la mejor de sus peleas y que está por convertirse en carnada corriente, en un entremés que acaso disimulará el hambre de quien lo devore.
Para otros, los más jóvenes, Quintana era ya un vejestorio que si acaso se mantenía vigente, se debía sólo a lo que nombre representaba: la vieja escuela, el reportero duro que aún cargaba libreta de notas y grabadora de casete, que apenas se enseñaba a manejar un cámara digital. Lejos estaban ya sus mejores investigaciones, impensable que ahora llevara una como lo hacía años atrás. Desde hacía algún tiempo, algo de ese recelo advertía Quintana siempre que se veía obligado a compartir espacio con esos imbéciles que se decían sus colegas. Si no de manera tan precisa, al menos el trato que le brindaban lo obligaba a dar por sentado que de su autoridad quedaban sólo viejas anécdotas que se contaban como cualquier cosa, como se narra la última gracia que ha hecho el niño más pequeño de la familia: las cabezas más originales, el único reportero que se codeaba con el procurador, dos primeras planas al mes, una mesa eternamente reservada en el putero más exclusivo de la ciudad. Sobre todo, y aunque reconocerlo fuera el estertor fatal de esa fiebre, sabía que se estaba volviendo obsoleto. Términos como blog, Twitter o smartphone, tan en boga desde hacía poco dentro del gremio periodístico, a Quintana le resultaban lejanos, espejismos de una era que dejaba de ser la suya y ante la que empezaba a sentirse avasallado, exhausto. Por eso aceleraba el paso o los evitaba al encontrarlos en una escena del crimen. Evadía cualquier conato de conversación. No preguntaba por fuentes. Hacía lo suyo a su manera, como siempre lo había hecho, y se largaba sin reparar en cordialidades. De entre la manada de hienas, Quintana era la que carroñaba en solitario, la única que se reía de sí misma.
II
La ciudad: animal invertebrado, nudo de entrañas indistintas, que engulle a su presa de un bocado y sin mascarla, dejando que sean sus ácidos gástricos los que la disuelvan. La ciudad de noche: luces estáticas que parecen no guardar parentesco entre sí, que mantienen su naturaleza eléctrica, la misma, enajenada bajo toneladas de concreto o dispuesta al aire en cables y postes que podrían estar ahí desde siempre. Esa ciudad: letargo engañoso y patológico de un malestar indefinido que nadie atiende, sopor febril, los últimos segundos de un sueño incómodo que se olvida al despertar, duermevela de pronto interrumpido por un grito extraño que llega de cualquier parte. La ciudad, la ciudad de noche, esa ciudad: conducir de regreso al centro, sin saber a ciencia cierta para qué, pero avanzar el camino, ganar segundos, creer que algo se está dejando atrás, que de algo se huye o se tiene que huir.
Quintana, Rodrigo Quintana (piensa). Rodrigo Quintana: reportero como no se ha visto otro aquí. Quintana (continúa), el mismo Quintana que hace diez años fue condecorado por su carrera periodística y las importantes aportaciones que sus reportajes significaban para el entendimiento del crimen organizado. Rodrigo Quintana (afirma): el único sobreviviente de una generación de reporteros a los que el miedo y la angustia lograron convencer de buscar otro oficio. Rodrigo, el hijo menor de la extinta familia Quintana (recuerda); Rodrigo, el vástago huérfano a los ocho años, olvidado por su único hermano a los diez, criado por una tía a partir de los once. O Quintana (vuelve a recordar), estudiante de Derecho sin oficio ni vocación, carrera incompleta, inadaptado de una facultad que no acogía a seres medrosos como entonces lo era él. Rodrigo Quintana (reflexiona, araña su memoria): estudios truncos (aclara): pero sé leer y escribir, me gusta la noche y leer la policiaca, por supuesto que acepto el puesto de reportero. Rodrigo, Rodri para Beatriz (sonríe); o Bety, como él le decía, la culona que le enseñó a levantar, redactar y editar, todo lo que se necesitaba cuando un teléfono celular no era sinónimo del periodismo. Bety, aquellas caderas que rebozaban de tan insaciables, la que se le entregaba a todas horas y sin importar lo que hubieran visto, la escena mortal en la que acabaran de estar. Esa Bety (se masajea el miembro, lo apapacha, lo ayuda en su erección), a la que ver cuerpos prensados, decapitados y desmembrados la ponía caliente; la sangre, su afrodisiaco predilecto; el sexo bestial, bravo, su idea del amor. Bety, tan imprecisa ya, tan difuminado el recuerdo de su corta presencia. Cómo recordar aromas, gestos o gemidos. Cómo conseguir esos detalles. Por qué (se pregunta), para qué. Ahí están mejor, ocultos de la realidad, breves sueños dispersos, como si todo aquello hubiese sido sólo eso: un entrecortado pasaje onírico. Como si él no tuviera la culpa. Como si él (Quintana, Rodrigo Quintana), no hubiese estampado contra un muro el Volkswagen del periódico en aquella noche lluviosa (como ésta), cuando, ebrios y en ácido, dejaron el edificio con la certeza de que su obsesión carnal los salvaría de todo. Mortales, indefensos a fin de cuentas, cachorros torpes a los que el destino pateó con la suficiente fuerza para que comprendieran su inferioridad. Bety: prensada, como tanto le gustaban los cuerpos, entre el muro y el vehículo, sus caderas comprimidas entre metal y concreto, sensuales ya sólo al evocarlas. Bety (no se lamenta ni se reprocha, acaso lo piensa por una obligación que nunca ha entendido). Rodrigo Quintana: huérfano a los ocho, reportero a los veinte, sobreviviente a los veintiuno; treinta años de carrera (mirada vaga), treinta años resumidos en un premio pendejo que no supieron a quién más darle. Resumidos también en la ironía: un tabique nasal hecho polvo, una flora intestinal hecha mierda; o en esa obesidad que no supo en qué momento se apropió de él: piernas endebles, abdomen esférico, brazos rollizos; la cabeza unida al tronco por una papada que parecería ser capaz de desinflarse con un pinchazo. Treinta años de ojeras perennes (se mira, brevemente, en el retrovisor), de dientes amarillos y de ojos inyectados; de piel porosa, cubierta en las mejillas por una barba irregular y gris que se conecta casi por accidente con lo que le queda de cabello. Treinta años de amasar ese rostro de perro furioso que, sin embargo, sólo ladra, nunca muerde. Quintana, Rodrigo Quintana (piensa, o se obliga a pensar).
Y, de nuevo, la ciudad. La ciudad tal como es, sin adornos ni retórica: calles sucias y solitarias, comercios clausurados por cualquier ley, halcones que no disimulan su vuelo a bordo de motonetas baratas, putas y travestis y todo el llanto que nunca nadie les escuchó, patrullas como animales carroñeros que buscan la merienda fácil. La ciudad como lo que es: un glande negro e hinchado que se empapa con la sangre de todas las niñas que se le antoja desvirgar. La ciudad, en ese instante, alimentando sus ganas de seguir huyendo sin saber de qué o por qué ni para qué, deseo que bruscamente es aniquilado por el sonido monofónico del Nokia, triste pero atronador, anunciando una llamada entrante. La ciudad pateándolo de nuevo como el cachorro que, quizá, nunca ha dejado de ser: la voz de Joel que ordena, no ruega ni implora, que se dirija en ese instante al periódico. Porque así es la ciudad, o esa ciudad: ordena, grita, patea. Comprime. Muerde.
III
La lluvia le dio tregua. No supo en qué momento, sólo comprendió, al escuchar la pestaña de hule de los limpiaparabrisas esforzándose por barrer el cristal ya seco, que la lluvia finalmente había terminado. Una calle antes de llegar al periódico pudo ver el espectro de luz que se distendía de una acera a otra, proveniente de la caseta de vigilancia en la que don Jacinto, con seguridad, estaría durmiendo. Así lo comprobó no bien estuvo en la entrada, cuando debió sonar su claxon para despertar al viejo vigilante y conseguir que elevara la pluma.
Plancha de concreto, el estacionamiento sólo guarecía a dos vehículos: la Explorer y el Peugeot aguardaban lado a lado en los cajones próximos a la entrada del edificio, lejos de la sección techada en la que normalmente estarían. Sin dudarlo, Quintana comprendió en ese momento la finalidad de tan improvisada reunión. Pero por qué hacerlo a esa hora, o de qué se estaban escondiendo, fueron preguntas que no supo responderse.
Tras estacionar el Jetta (ese dóberman ciego, pero invicto) en el lugar de siempre, junto al acceso a las prensas, buscó con prisa la grapa que tanto había saboreado. Aún estaba rendido por la tromba de recuerdos, pero lo que podría pensarse como un aturdimiento era, por el contrario, una modorra que lo hacía sentirse lento, apaciguado. Necesitaba a toda costa volver a entrar en sí, tener la certeza de que no iba a llegar a esa oficina mostrando su flanco débil. Encontró sólo un pequeño empaque oculto en la visera junto a volantes publicitarios que, recordó entonces, doblaba y colocaba ahí para guardar entre sus pliegues una reserva de cocaína. Torpe, porque sólo así podía actuar, desenvolvió el papel hasta que apareció el polvo, un minúsculo montículo achatado que con suerte lo sacaría del aprieto, pero no más. Tres llavazos agotaron dicha reserva.
Llegó a la puerta del edificio con un naciente vigor. Al pasar su identificación por el lector óptico, al escuchar el pitido que anunciaba el acceso, un espasmo que fue de sus piernas hasta su nuca le advirtió su renovado brío. Subió los escalones de dos en dos y todavía se detuvo en el sanitario para secarse el exceso de agua que sentía por todo el cuerpo. Su chamarra, plástico azul y delgado, permanecía empapada. Se la quitó con la intención de al menos agitarla al aire, como si estuviera oreando un trapo viejo, pero en ese momento apareció Mario, seco y, en apariencia, reconfortado.
El silencio, ¿qué más puede gobernar entre dos hombres que se encuentran después de haberse partido la madre? Un silencio para él, Quintana, lleno de orgullo corrompido y de recelo. El mismo silencio que para Mario sólo fue un breve instante de regocijo, quizá de petulante placer. Las miradas, un campo de minas inciertas.
A ver a qué hora, dijo Mario.
Cuando se me dé la chingada gana. Pinches horas pendejas de hacerme venir.
Vio a Mario desaparecer por la puerta después de esos desastrosos segundos. Harto desde entonces, asqueado ya, terminó por arrojar su chamarra sobre el cesto de basura. Al salir del sanitario, y todavía al andar la redacción, el rastro aromático del perfume de Mario, madera groseramente endulzada, arañó sus fosas nasales hasta adentrarse en ellas por completo, donde los restos de cocaína seguían congestionándole la respiración. Sintió sed, pero no quiso retrasar más lo que fuera que iba a ocurrir. Rodeó los cubículos sin prestarles atención. Entró a la oficina de Joel. Fue directo.
Dilo como va, sin mamadas.
Rodrigo, serénate.
No, Joel, ya sabe a lo que viene.
No es por ahí, no hay necesidad de alterarse.
¿Al fin me van a correr? ¿Ya se le va a hacer al puto éste?
¡Adivinaste!
En serio, tranquilícense. Mira, Rodrigo, sírvete una taza de café y nos sentamos a platicar en paz.
Que me lo traiga esta perrita, que para eso está, pinche mandadero.
¿En serio, Quintana? ¿Es lo mejor que se te ocurre, insultarme como un niño de secundaria?
Ándale, tráeme un café.
Señores, por favor, no hay necesidad.
Sí hay necesidad, Joel. Si ya no voy a trabajar aquí, nada me impide hablarle a este puto como se me dé la chingada gana.
¿Quieres otra partida de madre, pendejo?
¡Ya, cabrones! Se calman los dos. Tú, Rodrigo, anda y sírvete tu propio café.
Está bueno, Joel, está bueno.
La cafetera terminaba de bramar en el comedor, un litro de café recién drenado. Quintana, pasos apresurados, obligado más que por gusto, cruzó la redacción para poder servirse el mentado café. Desierto, el edificio brindaba sus sonidos más íntimos: la vibración de las lámparas fluorescentes en el techo, el adormecido comprensor del refrigerador, las manecillas de un reloj perdido entre los cubículos, el forzado ventilador de alguna computadora que alguien olvidó apagar. Se sirvió una taza a la mitad y la bebió en un sorbo ininterrumpido. Volvió a verter café, esta vez hasta llenarla, y regresó, con pasos más lentos, hasta la oficina de Joel. Infranqueable, el escritorio le pareció un muro que advertía la distancia que ya había entre ellos. Tomó el asiento que le correspondía, junto a Mario. Posó la taza sobre sus piernas.
Bueno, aquí está mi chingado café. Perdonen que no les trajera uno, pero sé que ya es muy tarde para ustedes y no quiero que se les espante el sueño.
Mira, Rodrigo, no me voy a hacer pendejo. Ya sabes por dónde va el asunto, y si te pedí que vinieras a esta hora fue para evitar que todo el periódico se echara el numerito.
¿Cuál numerito, pinche Joel? Me corres, me dices cuándo vengo por mi finiquito, y ahí nos vemos.
Tan fácil como eso, ¿no? Escúchenme los dos: ustedes tienen la culpa de que esto sea así. Muy machitos agarrándose a putazos el otro día, y por una pinche vieja. Tú, Rodrigo, ya estás bastante entrado en años como para andar haciendo esas pendejadas. Y tú, Mario, ¡no mames!, estás casado.
Aquí tu reporterito estrella que te explique cómo estuvo. Y si yo estaba con Concepción, fue porque tenía que hablar con ella sobre su nuevo puesto, nada más.
No me chingues, pinche Mario, eso pudiste hacerlo aquí mismo, o debiste hacerlo aquí mismo. Qué chingada necesidad de llevártela a ese tugurio. Y no nos hagamos, que todos nos sabemos su historia. Además, si bien sabes que es su vieja, ¿para qué chingados la andas alborotando?
Yo hacía lo que me encargaste, no me eches más culpas.
Agárrate los güevos, pinche puto. ¿Me vas a negar que la sigues buscando, que ahí estás mandándole mensajitos a las tres de la mañana? No, Joel, yo no le creo nada a este pendejo.
Ya párenle, no estamos aquí para arreglar sus vidas privadas. Vamos a seguir con lo que importa, a lo que venimos.
Díselo ya.
Mira, Quintana, si fueras cualquier otro pendejo, te diría que estamos reestructurando el periódico, que llevamos meses planeándolo y que despedirte siempre fue nuestra última opción. Pero sé que nada de eso me creerías. Sobre todo, sé que eres lo suficiente inteligente para entender que tú mismo te echaste la soga al cuello. Tus pinches notas desde el principio incomodaron a El Ingeniero, y si la credibilidad del periódico se está yendo a la mierda es en gran parte por lo mismo. Podrás contar la historia que tú quieras, repetir ese discursito sobre tu compromiso social y la chingada, pero a mí no me subestimes así. No te voy a preguntar con quién ni en qué te estás metiendo, mucho menos por qué. Ése es tu pedo, y es una lástima, al menos para mí, que una carrera como la tuya termine de esta manera.
Ahí te equivocas, Joel. Mi carrera está lejos de terminar. Sabes que si no es aquí ni en ningún periódico pitero de esta ciudad de mierda, la puedo hacer donde se me antoje.
No mames, Quintana. Eres un vejestorio. Tendrás suerte si algún periódico de rancho te recibe.
Cómo mamas, cabrón. Pinche periodista de escuela, te quiero ver aguantando lo que yo en tantos años.
¿Ya van a empezar?
No, ya vamos a terminar. Y sepan algo, y que les quede bien claro. El jueguito chayotero en el que se están metiendo va a hacer que se los lleve la verga. Yo ni pendejo me quedo a trabajar en un periódico oficialista como en el que han convertido a éste. A ver si ya te cuadras, pinche Joel, y dejas de mamársela tanto al puto Ingeniero. A él le vale una reverenda mierda lo que pase con nosotros, tú lo sabes mejor que nadie. Mañana mismo puede mandarlos a todos a la chingada, y entonces sí se van a ver bien guapos yendo detrás del primer hueso que les ofrezcan, o del primer chayote. Me están haciendo un favor, así que ya nomás me avisan para cuándo mi finiquito y todo lo que se me debe, y entonces sí váyanse mucho a la verga con su periódico, con su Ingeniero, con todos esos pinches putos a los que les dicen qué escribir. Yo soy Rodrigo Quintana, culeros, y si yo le digo a esta ciudad que mi mierda es oro molido, esta ciudad se lo cree y me lo compra.
Un escupitajo, solemne, viajó directo de la boca de Quintana al saco de Mario. Después, al reventarse contra el muro, la taza salpicó de café a todos.
Rodrigo, ¡Rodrigo!
Déjalo que se largue. No le vuelvo a partir la cara nomás porque éste no es el sitio para eso. Qué puto asco, voy a tener que mandarlo a la tintorería.
La suela plástica de sus tenis chillaba en cada encontronazo con el piso. Dobló a la izquierda después de pasar la redacción, como un microbús descontrolado que avanzaba por calles vacías buscando un vehículo contra el cual estrellarse. Entró a la pequeña sección de oficinas privadas, reservadas todas para empleados de confianza, como él, o para aquellos con algún puesto de mediana categoría, como el de Conchita. La suya, la última del costado derecho, estaba a oscuras; no recordaba la última vez que había estado ahí, quizá la semana anterior o poco antes. Se hizo de lo que le cupo en las manos, lo mismo que un rápido vistazo le hizo creer que era lo más urgente: dos libretas viejas, repletas de apuntes y números telefónicos; la Canon de Marco, con la cual se había quedado después de dejarlo en la Cruz Roja; un cargador de baterías; la laptop que le habían obligado a comprar aunque sólo la utilizara para redactar en el periódico; y un celular nuevo que le había regalado Conchita y que nunca había siquiera sacado de la caja; lo demás –su cámara, la grabadora, el cuaderno en turno–, lo esperaba a salvo en su mochila, dentro del Jetta (ese caimán insomne, de mandíbula nerviosa). La habitación, improvisada con muros de tablaroca como todas las demás, no guardaba mayores pertenencias suyas, no poseía ningún toque personal luego de ser su única guarida en el periódico durante doce años. El apretujado espacio, la falta de ventilación, lo hizo entonces percatarse del aroma que emanaba su cuerpo, la humedad de la ropa combinada con el sudor de dos días, tufo agrio, vinagroso.
Salió del edificio sudando, de nuevo. Guijarro que viajó directamente de la mano al fondo del río, lanzado con demasiada fuerza y brusquedad como para no conseguir ningún salto, sólo hundirse en cuanto llega al agua: la cocaína, como lo auguró, pronto había dejado de estimularlo. Abordó su vehículo y avanzó hasta la caseta de vigilancia. Don Jacinto se mantenía al teléfono y afirmaba con la cabeza como si a Joel, al otro lado de la línea, le fuera posible adivinar que el viejo guardia estaba entendiendo sus órdenes. Don Rodrigo, le dijo cuando finalmente colgó, el director me pide que no lo deje ir sin entregarme antes su identificación. Culpa y vergüenza se adivinaban con facilidad en esas palabras. Por instinto, se palmeó el abdomen para buscar los bolsillos de la chamarra, donde había guardado su identificación después de acceder al edificio, pero sus manos sólo aterrizaron sobre la playera húmeda. Recordó la escena en el baño. Dile que yo mismo la tiré ya a la basura, le dijo a don Jacinto como si con ello rescatara o alcanzara a arañar algo de todo el orgullo que lo había abandonado esa noche. El guardia se encogió de hombros, accionó un botón, y la pluma volvió a elevarse ahora para que Quintana saliera por última vez del periódico.
Monologar la noche, desmenuzar sus matices prístinos y formar una sola hebra, delgada y frágil, manejable para cualquier mano. Desarticular el entendimiento de las circunstancias: conducir, otra vez, porque se tiene que hacer, pero ir despacio, avanzar por la pura inercia. La aguja del velocímetro sin alcanzar los cuarenta, las luces rojas del tablero palpitando en su desesperación. Adjetivar la noche, darle una personalidad. La de una madre sobreprotectora, si se quiere, o la de un hocico de dientes babosos y mellados, de aliento antiguo. Recorrer la ciudad de noche, detenerse en cada una de sus esquinas y dejar que la mirada se vaya de largo, se fugue sin detenerse a estudiar detalles. Seguir conduciendo.
Segregar la noche. Arrojar por la ventanilla sus fluidos vitales. Fumarse mil cigarros, ansiar una sola línea. Eso: tenderse por la noche y la ciudad en línea recta, hacerles una incisión imaginaria que nadie, salvo él, podrá desandar para extinguirla. Exponer sus entrañas, las de la noche y la ciudad, que bien podrían ser las mismas. ¿Son la noche y la ciudad (ésa o cualquier otra) el mismo organismo? Para él sí, que se revuelca con ambas, que en sendas bocas se ha vaciado incontables veces. Una sola boca, la de la noche y la ciudad, que succiona y mama su miembro como premio de consolación.
Terminar en la Burbuja porque dónde más. Llenarse de cerveza quemada, vomitarla y beberla de nuevo. Evaporarse. Creer que allá afuera la ciudad sólo existe durante la noche. Extinguirse en cada trago. Mancillar con su sombra menoscabada el aire festivo que corre, brinca, grita y tropieza, pese a ser lunes, entre las mesas y sus sillas desordenadas, entre prostitutas de doscientos pesos, entre los chacas que terminan turno y deciden gastar parte de las ganancias del día en dos tacos y una cerveza. Desarmarse. Dormitar.
Abrir los ojos y saberse parte de, otro de los huérfanos que la ciudad y la noche (una noche continua) van regando en su andar como si cagaran de pie. Porque otra vez la orfandad, antaño enemiga, extensión de sus sentidos y no una circunstancia, está ahí: le rellena el vaso, le pone el cigarro en la boca. Película delgada y transparente, velo que le permite disociar formas de esencias.
Permanecer ahí y no ir a ningún otro sitio. Ahí todo lo que requiere, las herramientas básicas: libretas, grabadora, cámara, celulares, laptop. Treinta años de carrera apretujados en una mochila frente a él, no bien cerrada. Ahí Rodrigo Quintana, huérfano otra vez, pero con lo necesario para empezar de nuevo. Ahí, en esa ciudad de esa noche, rodeado por sus hermanos, dispuesto a ya no jugar para otro, ni para Joel ni para El Mudo ni para Conchita ni para nadie más. Ahí Quintana, Rodrigo Quintana, a solas. Granizo reacio a derretirse, ladrido forzado, luz negra comprimida por el silencio.
Darío Zalapa. México, 1990
Autor de los libros de relatos Personas desde el fondo de la laguna, Asfalto y Los rumores del miedo, este último publicado por Fondo Editorial Tierra Adentro en 2012, siendo el autor más joven de dicha colección. Perro de ataque (Ediciones B, 2017) fue su primera novela y obtuvo el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2019. Entre otros, ha obtenido el Premio Michoacán de Literatura, el Premio de Cuento Eduardo Ruiz y el Premio de Cuento Juan Rulfo. Ha sido beneficiario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA en dos ocasiones, 2015 y 2017, ambas en la especialidad de novela, así como becario de los cursos de la Fundación para las Letras Mexicanas y del PECDA Michoacán. En 2018, la FIL Guadalajara lo seleccionó para la primera emisión del programa ¡Al Ruedo! Ocho talentos mexicanos.