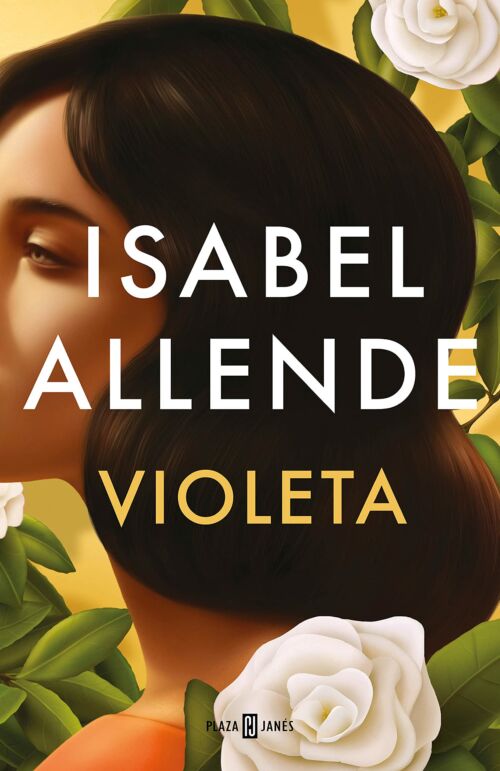Resumen del libro:
Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento.
Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bruces con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente…
En una carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos de la historia: la lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos y, en última instancia, no una, sino dos pandemias.
Vista con los ojos de una mujer poseedora de una pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta, Isabel Allende nos regala, una vez más, una historia épica furiosamente inspiradora y profundamente emotiva.
PRIMERA PARTE
El Destierro (1920-1940)
1
Vine al mundo un viernes de tormenta en 1920, el año de la peste. Esa tarde de mi nacimiento se había cortado la electricidad, como solía suceder en los temporales, y habían encendido las velas y lámparas de queroseno, que siempre mantenían a mano para esas emergencias. María Gracia, mi madre, sintió las contracciones, que tan bien conocía, porque había parido cinco hijos, y se abandonó al sufrimiento, resignada a dar a luz a otro varón con ayuda de sus hermanas, quienes la habían asistido en ese trance varias veces y no se ofuscaban. El médico de la familia llevaba semanas trabajando sin descanso en uno de los hospitales de campaña y les pareció una imprudencia llamarlo para algo tan prosaico como un nacimiento. En ocasiones anteriores habían contado con una comadrona, siempre la misma, pero la mujer había sido una de las primeras víctimas de la influenza y no conocían a otra.
Mi madre calculaba que había pasado toda su vida adulta preñada, recién parida o reponiéndose de un aborto espontáneo. Su hijo mayor, José Antonio, había cumplido diecisiete años, de eso estaba segura, porque nació el año de uno de nuestros peores terremotos, que tiró medio país al suelo y dejó un saldo de miles de muertos, pero no recordaba con exactitud la edad de los otros hijos ni cuántos embarazos malogrados había padecido. Cada uno la incapacitaba durante meses y cada nacimiento la dejaba agotada y melancólica por mucho tiempo. Antes de casarse había sido la debutante más bella de la capital, espigada, con un rostro inolvidable de ojos verdes y piel traslúcida, pero los excesos de la maternidad le habían deformado el cuerpo y agotado el ánimo.
En teoría, amaba a sus hijos, pero en la práctica prefería mantenerlos a una confortable distancia, porque la energía de ese tropel de muchachos producía un disturbio de batalla en su pequeño reino femenino. En una ocasión le admitió a su confesor que estaba señalada para parir varones, como una maldición del Diablo. Recibió la penitencia de rezar un rosario diario durante dos años completos y hacer una donación significativa para reparar la iglesia. Su marido le prohibió volver a confesarse.
Bajo la supervisión de mi tía Pilar, Torito, el muchacho empleado para todo servicio, trepó a una escalera y amarró las cuerdas, que se guardaban en un armario para esas ocasiones, en dos ganchos de acero que él mismo había instalado en el cielo raso. Mi madre, en camisón, arrodillada, colgando de una cuerda en cada mano, pujó por un tiempo que le pareció eterno, maldiciendo con palabrotas de filibustero que jamás empleaba en otros momentos. Mi tía Pía, agachada entre sus piernas, estaba lista para recibir al recién nacido antes de que tocara el suelo. Tenía preparadas las infusiones de ortiga, artemisa y ruda para después del parto. El clamor de la tormenta, que se estrellaba contra las persianas y arrancaba pedazos del tejado, apagó los gemidos y el largo grito final cuando asomé primero la cabeza y enseguida el cuerpo cubierto de mucosidad y sangre, que resbaló entre las manos de mi tía y se estrelló en el suelo de madera.
—¡Qué torpe eres, Pía! —gritó Pilar alzándome de un pie—. ¡Es una niña! —agregó, sorprendida.
—No puede ser, revísala bien —masculló mi madre, agotada.
—Te digo, hermana, no tiene piripicho —replicó la otra.
Esa noche, mi padre regresó tarde a la casa, después de cenar y de jugar varias partidas de brisca en el club, y se fue directamente a su pieza a quitarse la ropa y darse una friega profiláctica de alcohol antes de saludar a la familia. Le pidió una copa de coñac a la empleada de turno, a quien no se le ocurrió darle la noticia porque no estaba acostumbrada a hablarle al patrón, y fue a saludar a su mujer. El olor a óxido de la sangre le advirtió de lo ocurrido antes de cruzar el umbral. Encontró a mi madre en cama, colorada y con el cabello mojado de sudor, con un camisón limpio, descansando. Ya habían quitado las cuerdas del techo y los baldes de trapos sucios.
—¡Por qué no me avisaron! —exclamó después de besar a su esposa en la frente.
—¿Cómo quieres que lo hiciéramos? El chófer andaba contigo y ninguna de nosotras iba a salir a pie en esta tormenta, en caso de que tus gañanes armados nos dejaran pasar —replicó Pilar en tono poco amable.
—Es una niña, Arsenio. Por fin tienes una hija —intervino Pía, mostrándole el bulto que cargaba en brazos.
—¡Bendito sea Dios! —murmuró mi padre, pero la sonrisa se le borró al ver al ser que asomaba entre los pliegues del chal—. ¡Tiene un huevo en la frente!
—No te preocupes. Algunos niños nacen así y a los pocos días se normalizan. Es signo de inteligencia —improvisó Pilar, para no decirle que su hija había aterrizado de cabeza a la vida.
—¿Cómo la van a llamar? —preguntó Pía.
—Violeta —dijo mi madre con firmeza, sin darle oportunidad a su marido de intervenir.
Es el nombre ilustre de la bisabuela materna que bordó el escudo de la primera bandera de la Independencia, a principios del siglo XIX.
La pandemia no había tomado a mi familia por sorpresa. Tan pronto se corrió la voz de los moribundos que se arrastraban en las calles del puerto y del número alarmante de cuerpos azules en la morgue, mi padre, Arsenio del Valle, calculó que la plaga no tardaría más de un par de días en llegar a la capital y no perdió la calma, porque estaba esperándola. Se había preparado para esa eventualidad con la prisa que aplicaba para todo y que le había servido para sus negocios y para hacer dinero. Era el único de sus hermanos que iba camino de recuperar el prestigio de hombre rico que distinguió a mi bisabuelo y que mi abuelo heredó, pero fue perdiendo con los años porque tuvo demasiados hijos y era honesto. De los quince hijos que tuvo ese abuelo quedaban once vivos, número considerable que probaba la fortaleza de la sangre Del Valle, según se jactaba mi padre, pero cuesta esfuerzo y dinero mantener a una familia tan numerosa, y la fortuna fue desapareciendo.
Antes de que la prensa llamara a la enfermedad por su nombre, mi padre ya sabía que se trataba de la influenza española, porque estaba al día de las noticias del mundo mediante los periódicos extranjeros, que llegaban con retraso al Club de la Unión, pero contenían más información que los locales, y una radio que él mismo había construido siguiendo las instrucciones de un manual, con la cual se mantenía en contacto con otros aficionados y así, entre los carraspeos y chillidos de la comunicación en onda corta, se enteraba de los estragos reales de la pandemia en otras partes. Había seguido el avance del virus desde sus comienzos, sabía de su paso como un viento de fatalidad por Europa y Estados Unidos, y dedujo que si había tenido consecuencias tan trágicas en países civilizados, se podía esperar que en el nuestro, donde los recursos eran más limitados y la gente más ignorante, sería peor.
La influenza española, que apodaron «gripe», para abreviar, venía con casi dos años de retraso. Según la comunidad científica, nos habíamos librado del contagio por el aislamiento geográfico, la barrera natural de las montañas por un lado y del océano por el otro, las bondades del clima y la lejanía, que nos protegía del tráfico innecesario de extranjeros contaminados, pero el consenso popular lo atribuyó a la intervención del padre Juan Quiroga, a quien le dedicaron procesiones preventivas. Es el único santo que vale la pena honrar, porque en materia de milagros domésticos nadie le gana, aunque el Vaticano no lo ha canonizado. Sin embargo, en 1920 llegó el virus en gloria y majestad con más ímpetu del que nadie pudo imaginar, y echó por tierra las teorías científicas y teológicas.
La peste empezaba con un frío de ultratumba que nada podía mitigar, el tremedal de la fiebre, el garrotazo de dolor de cabeza, la quemadura ardiente en los ojos y la garganta, el delirio con la visión aterradora de la muerte aguardando a medio metro de distancia. La piel se iba poniendo de color azul morado cada vez más oscuro, los pies y las manos se volvían negros, la tos impedía respirar, una espuma ensangrentada anegaba los pulmones, la víctima gemía de zozobra y el fin llegaba por asfixia. Los más afortunados morían en pocas horas.
Mi padre sospechaba, con fundamento, que en la guerra de Europa la influenza había causado más mortandad entre los soldados hacinados en las trincheras, sin posibilidad de evitar el contagio, que las balas y el gas mostaza. Con igual ferocidad devastó a Estados Unidos y México, y luego se extendió hacia Sudamérica. Los periódicos decían que en otros países los cadáveres se apilaban como leños en las calles, porque no había tiempo ni suficientes cementerios para enterrarlos, que un tercio de la humanidad estaba infectada y que había más de cincuenta millones de víctimas, pero las noticias eran tan contradictorias como los rumores terroríficos que circulaban. Hacía dieciocho meses que se había firmado el armisticio que puso fin a los cuatro años espantosos de la Gran Guerra en Europa, y recién empezaba a conocerse el alcance real de la pandemia, que la censura militar había ocultado. Ninguna nación admitía el número de sus bajas; sólo España, que se mantuvo neutral en el conflicto, difundía noticias sobre la enfermedad y por eso acabaron llamándola «influenza española».
Antes, la gente en nuestro país se despachaba por las causas de siempre, es decir, pobreza irremediable, vicios, riñas, accidentes, agua contaminada, tifus y el desgaste de los años. Era un proceso natural, que daba tiempo para la dignidad de los entierros, pero con la llegada de la gripe, que atacaba con voracidad de tigre, hubo que prescindir del consuelo a los moribundos y de los ritos del duelo.
Se detectaron los primeros casos en las casas de remolienda del puerto a fines del otoño, pero nadie, excepto mi padre, les prestó la debida atención, ya que las víctimas eran féminas de escasa virtud, delincuentes y traficantes. Dijeron que era un mal venéreo traído de Indonesia por marineros de paso. Muy pronto, sin embargo, fue imposible ocultar el infortunio general y ya no se pudo seguir culpando a la promiscuidad y la vida alegre, porque el mal no discriminaba entre pecadores y virtuosos. El virus venció al padre Quiroga y se paseaba en plena libertad, atacando con saña a niños y viejos, pobres y ricos. Cuando la compañía de zarzuelas en su totalidad y varios miembros del Congreso cayeron enfermos, los tabloides anunciaron el Apocalipsis, y entonces el gobierno decidió cerrar las fronteras y controlar los puertos. Pero ya era tarde.
Fueron inútiles las misas de tres curas y las bolsitas de alcanfor colgadas al cuello para evitar el contagio. El invierno que se avecinaba y las primeras lluvias agravaron la situación. Hubo que improvisar hospitales de campaña en canchas deportivas, morgues en los frigoríficos del matadero municipal y fosas comunes, a donde iban a dar los cadáveres de los pobres cubiertos de cal viva. Como ya se sabía que la enfermedad entraba por las narices y la boca, y no por picadura de mosquito o gusano en las tripas, como creía el vulgo, se impuso el uso de mascarillas, pero si estas no alcanzaban para el personal sanitario, que combatía el mal en primera fila, tampoco estuvieron disponibles para el resto de la población.
El presidente del país, hijo de inmigrantes italianos de primera generación, de ideas progresistas, había sido elegido unos meses antes con el voto de la emergente clase media y los sindicatos obreros. Mi padre, como todos sus parientes Del Valle y sus amigos y conocidos, desconfiaba de él por las reformas que pensaba imponer, poco convenientes para los conservadores, y porque era un advenedizo sin apellido castellano-vasco de los antiguos, pero estuvo de acuerdo con la forma en que enfrentó la catástrofe. La primera orden fue de encerrarse en las casas para evitar el contagio, pero, como nadie hizo caso, el presidente decretó estado de emergencia, toque de queda por las noches y prohibición a la población civil de circular sin una buena razón, bajo pena de multa, arresto y en muchos casos, palos.
Se cerraron escuelas, comercios, parques y otros lugares donde habitualmente se concentraba la gente, pero siguieron funcionando algunas oficinas públicas, bancos, camiones y trenes, que abastecían las ciudades, y las tiendas de licor, porque se suponía que el alcohol con dosis masivas de aspirina mataba al bicho. Nadie contaba a los muertos intoxicados por esa combinación de alcohol y aspirina, como hizo notar mi tía Pía, que era abstemia y no creía en remedios de botica. La policía no dio abasto para imponer obediencia y prevenir delitos, tal como mi padre temía, y hubo que recurrir a los soldados para patrullar las calles, a pesar de su bien ganada reputación de brutos. Eso provocó un clamor de alarma en los partidos de la oposición y entre intelectuales y artistas, que no olvidaban la masacre de trabajadores indefensos, incluidas mujeres y niños, perpetrada por el ejército años antes, así como otras instancias en que se habían lanzado con las bayonetas caladas contra la población civil, como si fueran enemigos extranjeros.
El santuario del padre Juan Quiroga se llenó de devotos buscando curarse de la influenza, y en muchos casos ocurría así, pero los incrédulos, que nunca faltan, dijeron que si las fuerzas le alcanzaban al enfermo para subir los treinta y dos escalones hasta la capilla en el Cerro San Pedro, es que ya estaba repuesto. Eso no desanimó a los fieles. A pesar de que las reuniones públicas estaban prohibidas, se juntó una muchedumbre espontánea, encabezada por dos obispos, con la intención de ir al santuario, pero fue desbandada a culatazo y bala por los soldados. En menos de quince minutos dejaron tirados a dos muertos y sesenta y tres heridos, uno de los cuales pereció esa noche. La protesta formal de los obispos fue ignorada por el presidente del gobierno, que no recibió a los prelados en su despacho y les contestó por escrito a través de su secretario que «a quien desobedezca la ley se le aplicará mano dura, aunque se trate del Papa». A nadie le quedaron ganas de repetir la peregrinación.
En nuestra familia no hubo ni un solo apestado porque, antes de la intervención directa del gobierno, mi padre había tomado las precauciones necesarias, guiándose por la forma en que otros países combatieron la pandemia. Se comunicó mediante su radio con el capataz de su aserradero, un inmigrante croata de plena confianza, que le mandó del sur a dos de sus mejores leñadores. Los armó de fusiles tan antiguos que ni él mismo sabía usarlos, plantó uno en cada entrada de la propiedad y les encargó la tarea de impedir que nadie entrara o saliera, excepto él y mi hermano mayor. Era una orden poco práctica, porque lógicamente no iban a detener a miembros de la familia a tiros, pero la presencia de estos hombres podía disuadir a los rateros. Los leñadores, convertidos de la noche a la mañana en guardias armados, no entraban a la casa; dormían en jergones en la cochera, se alimentaban de viandas que la cocinera les pasaba por una ventana y bebían el aguardiente mataburros que mi padre les facilitaba sin límite, junto a puñados de aspirina, para defenderse del bicho.
Para su propia protección, mi padre compró de contrabando un revólver inglés Webley, de probada eficacia en la guerra, y se puso a practicar tiro al blanco en el patio de servicio, espantando a las gallinas. En verdad no temía tanto al virus como a la gente desesperada. En tiempos normales había demasiados indigentes, mendigos y ladrones en la ciudad. Si se repetía lo ocurrido en otros lados, aumentaría el desempleo, habría escasez de alimentos y empezaría el pánico, en cuyo caso incluso las personas de cierta honradez, que hasta entonces se limitaban a protestar frente al Congreso exigiendo trabajo y justicia, recurrirían a la delincuencia, como en los tiempos en que los mineros cesantes del norte, hambrientos y furiosos, invadieron la ciudad y contagiaron el tifus.
Mi padre compró provisiones para pasar el invierno: sacos de papas, harina, azúcar, aceite, arroz y legumbres, nueces, ristras de ajos, carnes secas y cajones de frutas y verduras para hacer conservas. A cuatro de sus hijos, el menor de los cuales acababa de cumplir doce años, los mandó al sur, antes de que el colegio San Ignacio suspendiera las clases por orden del gobierno, pero José Antonio se quedó en la capital porque iba a entrar en la universidad apenas se normalizara el mundo. Los viajes estaban suspendidos, pero mis hermanos alcanzaron a tomar uno de los últimos trenes para pasajeros, que los llevó hasta la estación de San Bartolomé, donde los esperaba Marko Kusanovic, el capataz croata, con instrucciones de ponerlos a trabajar hombro con hombro con los rudos leñadores de la zona. Nada de niñerías. Eso los mantendría ocupados y saludables, y de paso evitaría molestias en la casa.
Mi madre, sus dos hermanas Pía y Pilar, y las empleadas del servicio fueron conminadas a permanecer puertas adentro y no salir por ningún motivo. Mi madre tenía los pulmones débiles por una tuberculosis de juventud, era de constitución delicada y no podía exponerse a contraer la gripe.
La pandemia no alteró demasiado las rutinas del universo cerrado que era nuestra casa. La puerta principal, de caoba tallada, daba a un amplio vestíbulo oscuro donde convergían dos salones, la biblioteca, el comedor oficial de visitas, la pieza del billar y otra cerrada, que llamaban la «oficina» porque contenía media docena de muebles metálicos llenos de documentos, que nadie había revisado desde tiempos inmemoriales. La segunda parte de la casa estaba separada de la primera por un patio de azulejos de Portugal, con una fuente morisca cuyo mecanismo para el agua no funcionaba, y una profusión de camelias plantadas en maceteros; esas flores le dieron el nombre a la propiedad: «la casa grande de las camelias». Por tres costados del patio corría una galería de cristales biselados que unía las habitaciones de uso diario: comedor, sala de juegos, otra de costura, dormitorios y baños. La galería era fresca en verano, y se mantenía más o menos tibia en invierno con braseros a carbón. La última parte de la casa era el reino del servicio y los animales; allí estaban la cocina, las bateas del lavado, las bodegas, la cochera y la fila de cubículos patéticos en que dormían las empleadas domésticas. Mi madre había entrado a ese tercer patio muy pocas veces.
La propiedad había pertenecido a mis abuelos paternos, y cuando ellos fallecieron fue lo único significativo que les quedó en herencia a sus hijos. Su valor, repartido en once partes, significaba muy poco para cada uno. Arsenio, el único con visión de futuro, ofreció comprarles su parte a los hermanos, en pequeñas cuotas. Al principio, los otros lo entendieron como un favor, ya que ese caserón antiguo presentaba un sinfín de problemas estructurales, como les explicó mi padre. Nadie en su sano juicio viviría allí, pero él necesitaba espacio para sus hijos y los otros que vendrían, además de su suegra, ya muy anciana, y las hermanas de su mujer, dos solteronas que dependían de su caridad. Después, cuando empezó a darles con atraso una fracción de lo prometido y finalmente dejó de pagar por completo, la relación con sus hermanos se deterioró. Su intención no fue engañarlos. Se le presentaron oportunidades financieras en las que decidió aventurarse, y se prometió a sí mismo que les pagaría el resto con intereses, pero fueron pasando los años de una postergación a otra, hasta que la deuda se le olvidó.
La vivienda era en verdad un vejestorio mal cuidado, pero el terreno ocupaba media manzana y tenía entrada por dos calles. Quisiera tener una fotografía para mostrártela, Camilo, porque allí empiezan mi vida y mis recuerdos. El caserón había perdido el lustre que alguna vez lo distinguió, antes del descalabro económico, cuando todavía el abuelo reinaba sobre un clan de muchos hijos y un ejército de domésticos y jardineros, que mantenían la casa impecable y el jardín como un paraíso de flores y árboles frutales, con un invernadero de cristal donde cultivaban orquídeas de otros climas, y cuatro estatuas de mármol de la mitología griega, como se usaba entonces entre las familias de abolengo, esculpidas por los mismos artesanos locales que tallaban las lápidas del cementerio. Los viejos jardineros ya no existían, y los nuevos eran una manga de holgazanes, según mi padre. «Al paso que vamos, la mala hierba se tragará la casa», repetía, pero nada hacía para resolver la situación. La naturaleza le parecía muy bonita para admirarla de lejos, pero no merecía su atención, que estaba mejor empleada en asuntos más rentables. La ruina progresiva de la propiedad le inquietaba poco, porque pensaba ocuparla sólo el tiempo necesario; la casa no valía nada, pero el terreno era magnífico. Planeaba venderlo cuando se hubiera valorizado lo suficiente, aunque tuviera que esperar años. Su axioma era un cliché: comprar barato y vender caro.
La clase alta se estaba desplazando hacia barrios residenciales, lejos de las oficinas públicas, los mercados y las plazas polvorientas cagadas de palomas. Había una fiebre de demoler casas como aquella para construir edificios de oficinas o de apartamentos para la clase media. La capital era y sigue siendo una de las ciudades más segregadas del mundo, y a medida que las clases inferiores fueran ocupando esas calles, que habían sido las principales desde la época de la colonia, mi padre tendría que mudar a su familia para no quedar mal ante los ojos de sus amigos y conocidos. A pedido de mi madre, modernizó parte de la casa con electricidad e instaló inodoros, mientras el resto siguió deteriorándose silenciosamente.
…