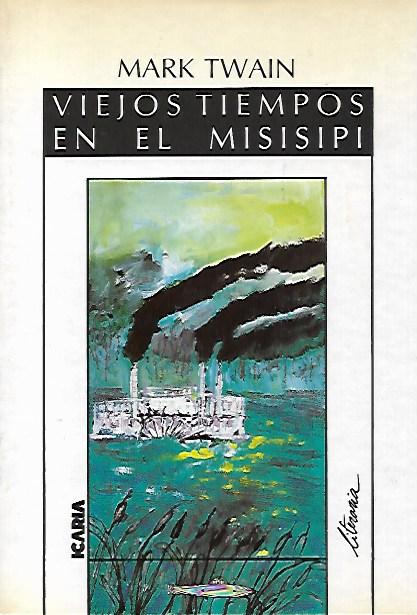Resumen del libro:
“Vida en el Misisipi” (también conocido como “Viejos tiempos en el Misisipi”) de Mark Twain es un relato cautivador que sumerge al lector en las experiencias vividas por un joven protagonista anónimo en las riberas del majestuoso río Misisipi. A través del ingenioso y distintivo estilo de Mark Twain, este personaje relata las etapas cruciales de su adolescencia, tejiendo una historia de sacrificio, ambición y descubrimiento a medida que navega por las aguas tumultuosas de su juventud.
La narrativa se inicia con una descripción pintoresca del aburrimiento que atormentaba al joven como hijo de un Juez en un pequeño pueblo ribereño. Atrapado por la monotonía, su imaginación y sueños anhelan la emoción y la libertad que cree encontrar en la vida a bordo de los barcos de carga que surcan el Misisipi. Con una mezcla de romanticismo e ingenuidad, anhela convertirse en un intrépido capitán, admirando la aparente rudeza y autenticidad de los marinos que encarnan su ideal de masculinidad.
Sin embargo, la realidad de su viaje hacia la realización personal es muy diferente de sus fantasías. A medida que se embarca en su travesía, se encuentra con una serie de capitanes de barco, cada uno con sus propias peculiaridades y particularidades. A través de estas interacciones, el lector es testigo de cómo las ilusiones juveniles del protagonista chocan con la cruda realidad del trabajo duro, las dificultades del río y las complejidades de la navegación. Estos desafíos le obligan a confrontar las verdades incómodas que subyacen en su búsqueda de aventura y éxito.
Lo que marca el tono distintivo de la obra es la habilidad única de Mark Twain para entrelazar humor y tragedia. A medida que el protagonista enfrenta contratiempos y fracasos, el autor pinta un retrato conmovedor de la transformación de un joven soñador en un individuo forjado por la adversidad. La trama no solo proporciona momentos cómicos y escenas extravagantes, sino que también explora las lecciones amargas y reveladoras que acompañan el proceso de maduración.
La figura del capitán de barco, a menudo vista con envidia y romanticismo, se convierte en un símbolo de la dura realidad y la responsabilidad que conlleva. El autor desmitifica la figura del capitán, revelando la carga de decisiones difíciles y las tensiones inherentes a su papel. A través de las experiencias del protagonista, se plantea la cuestión de si las tragedias y desafíos son, en última instancia, las mejores maestras para la vida.
En última instancia, “Vida en el Misisipi” de Mark Twain no solo es un relato entretenido y humorístico, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la perseverancia en medio de las dificultades y la manera en que la realidad puede moldear nuestras aspiraciones. En este libro, el autor es capaz de combinar la sátira y el realismo para crear una historia que resuena con lectores de todas las edades, recordándonos que las lecciones más valiosas a menudo provienen de los momentos más desafiantes y oscuros de nuestras vidas.
LA AMBICIÓN DE LOS MUCHACHOS
Cuando yo era chico, no había entre nuestros camaradas del pueblo, situado en la orilla occidental del río Misisipi, más que una ambición permanente: la de ser marinos de un barco de vapor. Sentíamos ambiciones transitorias de distintas clases, pero sólo fueron transitorias.
La llegada y la marcha del circo nos dejó a todos con el deseo ardiente de ser payasos; el primer espectáculo de un grupo de negros cantores que vimos por nuestros andurriales nos dejó a todos ansiosos de imitar aquel tipo de vida; de cuando en cuando nos ganaba la esperanza de que, si vivíamos lo suficiente y éramos buenos, Dios nos permitiría ser piratas. Estas ambiciones se esfumaron cada una a su debido tiempo, pero la ambición de ser marino de un barco a vapor permanecía inalterable.
Diariamente llegaba río arriba un ostentoso paquebote procedente de San Luis y otro río abajo desde Keokuk.
Antes de producirse estos acontecimientos la expectativa animaba espléndidamente el día; después el día quedaba convertido en algo muerto y vacío. No sólo los chicos, sino todo el pueblo se sentía así. A pesar de los muchos años que han pasado, soy capaz de recordar vivamente esos viejos tiempos, tal como eran las cosas entonces: el blanco pueblo adormecido bajo el sol de una mañana de verano; las calles vacías, o casi vacías; uno o dos dependientes sentados frente a las tiendas de Water Street, en sillas de asiento desvencijado, cuyos respaldos apoyaban contra la pared, con la barbilla hundida en el pecho, el sombrero caído sobre la cara, dormidos (con suficientes desconchados aquí y allá para mostrar lo que les había arruinado); una cerda y una piara de cochinillos holgazaneando por la acera y aprovechándose de los restos y de las semillas de sandía; dos o tres pequeños y solitarios montones de mercancía diseminados por el desembarcadero; una pila de tablones en la pendiente del muelle pavimentado con losas de piedra y a la sombra el apestoso borracho local durmiendo a pierna suelta, dos o tres chatas de madera en el extremo del muelle, pero nadie que escuchara el pacífico golpeteo de la marejadilla contra ellas; el gran Misisipi, el majestuoso, magnífico Misisipi, brillando al sol, con su arrolladora corriente de una milla de anchura; a lo lejos en la otra orilla la espesura del bosque; la «punta» cercana a la población río arriba y la «punta» de río abajo, abarcando la vista del Misisipi y convirtiéndolo en una especie de mar, un mar muy en calma, refulgente y solitario.
De repente aparece una nubecilla de humo negro más allá de una de esas remotas «puntas» e instantáneamente un acarreador negro, famoso por su vista de lince y su prodigiosa voz, lanza el grito «¡Que viene el v-a-p-o-r!», ¡y la escena cambia! El borracho local se estremece, los dependientes se despiertan, se inicia el traqueteo ensordecedor de los carros, cada casa y cada tienda aporta su contribución humana y en un abrir y cerrar de ojos la población muerta se vuelve activa y bulliciosa. Carromatos, carreteras, hombres, niños, todos afluyen desde muchos lugares a un centro común, el muelle. Reunido allí, el pueblo fija sus ojos en el barco que se acerca, como si se tratara de una maravilla que se presenciara por primera vez. Y en verdad que el barco tiene muy buena facha. Es de considerable eslora y sus líneas resaltan por su belleza y elegancia; tiene dos chimeneas altas, con embocaduras de forma caprichosa, unidas mediante un sistema de adornos dorados; y detrás de ellas hay una vistosa timonera, toda de vidrio y ornamentos, encaramada sobre la cubierta «texas»; las cajas de las paletas son una preciosidad, decoradas con una escena pintada, o bien con rayos dorados encima del nombre del barco; todas las cubiertas están cercadas de barandillas de un blanco intenso; hay una bandera que ondea airosamente en su asta; las puertas de los fogones están abiertas y los fuegos arden con fuerza; en las cubiertas superiores se arraciman los pasajeros; el capitán permanece de pie junto a la gran campana, calmoso, con su figura imponente, que causa la envidia de todos; las chimeneas lanzan abundantes volutas de un humo de lo más negro (un efecto de grandeza conseguido a base de echar un poco de pino de tea en cuanto se avista una población); la tripulación se halla reunida en el castillo de proa; se saca la pasarela ancha por la proa del lado de babor y un marinero, al que se mira con envidia, aparece pintorescamente situado en el extremo con un rollo de amarra en la mano; el vapor aprisionado se zafa silvando por los grifos del indicador; el capitán levanta la mano, suena una campanilla, las ruedas se detienen; luego giran hacia atrás, batiendo el agua hasta levantar espuma y el barco de vapor se queda parado. Acto seguido, qué revuelta se organiza para subir a bordo y para bajar a tierra, y para cargar y descargar mercancías, todo al unísono, al mismo tiempo; ¡qué de gritos y palabrotas usan los marineros para acompañar todas estas tareas! Diez minutos después el vapor se ha puesto en marcha de nuevo, sin bandera en el asta y sin humo negro brotando de la chimenea. Al cabo de otros diez minutos la población se queda muerta de nuevo y el borracho local dormido a la vera de los tablones una vez más.
Mi padre era juez de paz y yo creía que tenía poder de vida o muerte sobre todos los hombres y que podía ahorcar a quien le ofendiese. Esta distinción me parecía bastante importante en general; pero, a pesar de todo, me asaltaba una y otra vez el deseo de ser marino. Al principio quise ser ayudante de camarero, para poder salir a cubierta con un delantal blanco a sacudir un mantel blanco por uno de los costados, donde todos mis antiguos camaradas pudieran verme; más adelante pensé que prefería ser el marinero que se colocaba de pie al extremo de la pasarela con el rollo de amarra en la mano, ya que era un personaje de lo más conspicuo. Pero, sólo se trataba de sueños; eran demasiado sublimes para que se cumplieran.
Aconteció un día que uno de la pandilla se marchó. No se supo nada de él durante mucho tiempo. Al fin apareció como aprendiz de maquinista en un barco de vapor. Esto conmovió hasta los cimientos todo lo que me habían enseñado en la escuela dominical. Este muchacho se había significado como poco piadoso cuando yo era todo lo contrario; sin embargo se le exaltaba a una posición encumbrada y a mí se me dejaba en la oscuridad y la desdicha. A pesar de su grandeza este muchacho no mostraba generosidad alguna. Parecía como si siempre tuviera algún perno oxidado que limpiar, mientras el barco echaba amarras en nuestra población. Se sentaba en la guarda por la parte de dentro y se ponía a frotarlo, donde todos pudiéramos verle y envidiarle y aborrecerle. Y, cuando su barco quedaba atracado, se venía para casa y se paseaba por el pueblo muy ufano en sus ropas más negras y grasientas, para que nadie se olvidara de que era marino en un vapor; y al hablar empleaba toda clase de tecnicismos de los vapores, como si estuviese tan habituado a usarlos que no reparaba en que la gente vulgar no podía entenderlos. Se refería al lado de «babor» de un caballo de una manera tan sencilla y natural que daban ganas de matarle. Y andaba siempre hablando de «St. Looy» como un viejo ciudadano solía referirse como por casualidad a las veces que «recorría la Calle Cuarta» o cuando «pasaba por delante de La Casa del Plantador», o, cuando un día se declaró un incendio y él tomó parte en los turnos achicando agua del «viejo Gran Misuri»; y además se dedicaba a contar otras mentiras, hablando de la cantidad de poblaciones del tamaño de la nuestra que se quemaron allá aquel día.
Hacía bastante tiempo que dos o tres muchachos del pueblo gozaban de consideración entre nosotros, porque habían estado una vez en San Luis y tenían una vaga idea general de sus maravillas. Sin embargo, sus días de gloria se habían terminado. Pasaron a un humilde silencio y aprendieron a esfumarse en cada ocasión en que el implacable «cachorro» de maquinista se acercaba. Este individuo tenía, además, dinero y brillantina para el pelo. Y asimismo un reloj de plata que no funcionaba, con una ostentosa cadena de latón. Lucía un cinturón de cuero y no usaba tirantes. Si hubo alguna vez un joven al que sus camaradas admirasen y odiaran cordialmente sin duda alguna fue él. No había chica que se le resistiera. «Desbancaba» a todos los chicos del pueblo. Cuando, por fin, su barco estalló hecho pedazos, una satisfacción sosegada, que no habíamos experimentado durante meses, se apoderó de nosotros. Pero, al regresar a casa a la semana siguiente, vivo, renombrado, y, al aparecer en la iglesia, todo magullado y con vendajes, hecho un héroe resplandeciente, contemplado y admirado por todo el mundo, nos invadió la sensación de que la parcialidad de la Providencia hacia un reptil que no lo merecía había llegado a un extremo que invitaba a la crítica.
El único resultado que podía derivarse de la carrera de semejante criatura no se hizo esperar. Uno tras otro los muchachos se las apañaron para enrolarse en los vapores. El hijo del párroco se hizo maquinista. El hijo del médico y el del jefe de correos se convirtieron en escribientes de a bordo; el hijo del tratante de licores trabajaba en el bar de un barco; cuatro de los hijos del comerciante más destacado y dos hijos del juez comarcal llegaron a ser pilotos. La plaza de piloto era la más grandiosa de todas. Hasta en aquellos días de sueldos escasos, el piloto recibía una paga principesca (de ciento cincuenta a doscientos cincuenta dólares al mes, con la cama y la manutención gratis). Dos sueldos suyos equivalían a lo que cobraba anualmente un predicador. Lo malo es que algunos de nosotros nos habíamos quedado desconsolados. No podíamos trabajar en el río, porque nuestros padres no nos dejaban.
Así que, pasado un tiempo, me escapé de casa. Dije que no volvería hasta que fuera piloto y pudiese regresar en plena gloria. Pero, sea como fuere, no llegué a realizar mis sueños. Subí mansamente, a bordo de unos cuantos barcos de los muchos que se apretujaban como sardinas en lata a lo largo del gran muelle de San Luis y con mucha humildad pedí ver a los pilotos, pero tanto los oficiales como los escribientes me volvían la espalda o me contestaban con monosílabos. De momento tuve que resignarme a que me trataran así, pero me consolaba soñando en que un día llegaría a ser un gran piloto, muy respetado, con dinero suficiente, y podría deshacerme de algunos de estos oficiales y escribientes, haciendo frente a las consecuencias.
…