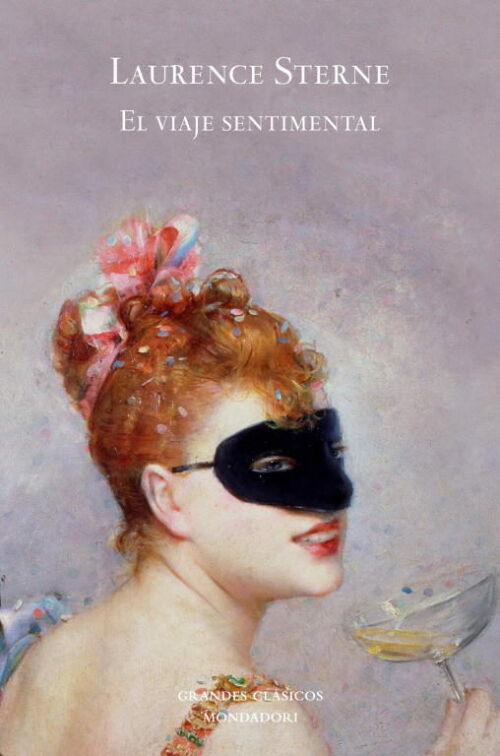Resumen del libro:
Publicado en 1768, el Viaje sentimental de Laurence Sterne es una de las cumbres de la narrativa inglesa, deslumbrante herencia de Defoe y Cervantes. Un alegre clérigo, de nombre Yorick, alter ego del autor, lleva a cabo un recorrido sentimental por Francia e Italia donde no son tan importantes los paisajes o las ciudades como las mujeres, las gentes, las aventuras, las sensaciones, el ingenio y el humor. Como uno de los más brillantes fundadores de la novela inglesa, Sterne alumbra en este clásico una obra iniciática y seminal, referente ineludible para todos los grandes escritores modernos.
LIBRO I
VIAJE SENTIMENTAL
—Este asunto —dije— se resuelve mejor en Francia.
—¿Ha estado en Francia? —preguntó mi criado al tiempo que se volvía rápidamente con una mirada victoriosa aunque en extremo cortés.
—¡Qué curioso! —exclamé mientras reflexionaba sobre la cuestión—. Que una travesía de veintiuna millas, pues en realidad no es mucha la distancia que separa Dover de Calais, pueda conceder a un hombre tales derechos. Los observaré.
Puse así fin a la discusión y fui derecho a mis aposentos. Metí en mi bolsa media docena de camisas y un par de calzones de seda negra, y «el abrigo que llevo puesto —dije mirándome una manga— bastará». Tomé la diligencia en dirección a Dover y el paquebote que zarpaba a las nueve de la mañana siguiente; a las tres ya estaba sentado a la mesa degustando un plato de fricandó de pollo. Me encontraba en Francia de forma tan indudable que, de haber muerto esa noche de indigestión, el mundo entero no habría podido postergar las consecuencias del droit d’aubaine. Mis camisas y el par de calzones negros de seda, con el baúl de viaje incluido, habrían ido a parar a manos del rey de Francia. Incluso la pequeña imagen que llevo hace tanto tiempo conmigo, y de la que tan a menudo os he dicho, Eliza, que me acompañaría hasta la tumba, ¡habría sido arrancada de mi cuello!
¡Qué ruin! ¡Apoderarse de los restos del naufragio de un incauto pasajero, a quien vuestros súbditos han acogido en su costa! ¡Válgame el cielo! Sire, eso no está bien. Y mucho me entristece que sea el monarca de un pueblo tan civilizado y cortés y tan afamado por sus delicados sentimientos y emociones ¡con quien tenga que debatirlo!
Aunque apenas si había pisado vuestras tierras…
CALAIS
Cuando hube terminado de comer, bebí a la salud del rey de Francia para demostrarme a mí mismo que no le guardaba ningún rencor, sino más bien al contrario: lo honraba en suma por la humanidad de su carácter. Y me crecí unos centímetros por mi favorable conclusión.
«No —pensé—, los Borbones no son en modo alguno una estirpe cruel. Tal vez se hayan dejado engatusar como otro pueblos, pero llevan la bondad en la sangre».
Mientras era consciente de ese rasgo, sentí cómo me invadía una sensación más delicada que cualquier otra en las mejillas, más cálida y agradable para el hombre que el calor que podría haber provocado el borgoña (uno de al menos dos libras la botella, como el que yo había estado bebiendo).
—¡Por Dios! —exclamé, apartando de una patada mi baúl de viaje—, ¿qué hay en las posesiones de este mundo que aguzan nuestro espíritu y provocan que tantos de nuestros hermanos de buen corazón se enfrenten cruelmente?
Cuando el hombre está en paz con su prójimo, ¡cuánto más ligero que una pluma es el más pesado de los metales en su mano! Saca su bolsa y, levantándola con displicencia y manteniéndola abierta, mira a su alrededor como si buscara un individuo con quien compartir su contenido. Al reflexionar sobre ello, sentí que hasta el último vaso sanguíneo de mi organismo se dilataba; las arterias bombeaban alegremente y al unísono, y toda la energía que alimenta la vida se generaba con tan poca fricción que habría confundido a la précieuse más destacada de Francia; pese a todo su materialismo, difícilmente podría haberme calificado de máquina.
«Estoy seguro —me dije— de que habría trastocado sus creencias».
La ocurrencia de esa idea transportó mi naturaleza, en ese momento, al punto más elevado que podía conquistar. Si antes estaba en paz con el mundo, esto me concilió con mi propio ser.
—Ahora bien, de ser yo el rey de Francia —exclamé—, ¡qué momento para que un huérfano me reclamase el baúl de viaje de su padre!
EL FRAILE CALAIS
Apenas si había pronunciado esas palabras, cuando un humilde fraile de la orden de San Francisco entró en la estancia pidiendo una limosna para su convento. A ningún hombre le agrada que sus virtudes se enfrenten al arbitrio de las contingencias —un hombre puede ser generoso, como otro es poderoso—, o sed non quo ad hanc… ¡o sea como fuere! Pues no existe razonamiento lógico sobre los flujos y reflujos de nuestro humor: pueden depender de las mismas causas, por lo que yo sé, que influyen en las mismísimas mareas. Y, a menudo, el suponer que así es no redundaría en descrédito nuestro; estoy seguro, al menos en mi caso, de que en numerosas ocasiones me sentiría mucho más satisfecho si se dijera: «Ha sido un asunto motivado por el influjo de la luna, en el que no intervinieron ni el pecado ni la vergüenza», en lugar de que se viera como un acto propio, en el que sí hubo mucho de ambos.
No obstante, en cuanto me apercibí de la presencia del fraile, me hice el firme propósito de no darle ni un solo sou. A tal fin, me guardé la bolsa en el bolsillo, me abotoné, me enderecé y avancé con gesto adusto hacia él. Me temo que mi mirada resultaba un tanto repelente: veo ahora su silueta frente a mí y reconozco que había algo en ella merecedor de un trato más amable.
El fraile, a juzgar por la circunferencia de su tonsura —cuyo único resto eran un par de pelillos canosos desperdigados sobre sus sienes—, debía de rondar los setenta años. Sin embargo, mirándole a los ojos y al fuego que ardía en su interior, más atemperado por la cortesía que por los años, no aparentaba pasar de los sesenta. Aunque la verdad de la cuestión quizá se encontrara a medio camino y en realidad tenía sesenta y cinco; el aspecto general de su semblante, a pesar de que algún episodio había abierto surcos en él antes de tiempo, confirmaba el cálculo.
Se trataba de uno de esos rostros que tan a menudo había retratado Guido: afable, pálido, penetrante, desprovisto de las ideas vulgares de esa tremenda ignorancia pagada de sí misma y con la mirada eternamente dirigida al suelo. Su faz proyectaba la mirada hacia delante, aunque lo hacía como si observara algo más allá de este mundo. Cómo habrá conseguido un rostro así un fraile de su orden, solo el cielo, quien lo puso sobre sus hombros, lo sabe. Era la cara adecuada a un brahmán, y, de haberla contemplado yo en las llanuras del Indostán, la habría reverenciado.
El resto de su contorno se resume con un par de pinceladas, y puede darlas cualquiera, pues no era ni elegante ni destacaba por nada distinto al carácter y la expresión. Era delgado, enjuto y superaba en poco la estatura media, aunque perdía distinción por cierta inclinación hacia delante; mas se trataba de la actitud de la oración y, tal como lo recuerdo en este momento, ganaba más que perdía con ello.
Tras haber dado tres pasos por la habitación, se quedó parado y posó la mano izquierda sobre su pecho (pues en la derecha llevaba un delgado cayado blanco con el que viajaba). Cuando lo tuve enfrente, se presentó contando la breve historia de su convento y la pobreza de su orden, y lo hizo con tanta simplicidad y con tanta aflicción en el conjunto de su mirada y su figura, que solo un hechizo me habría librado de caer bajo su conjuro.
Una explicación más loable de que no ocurriera era que había tomado la determinación de no darle ni un solo sou.
…