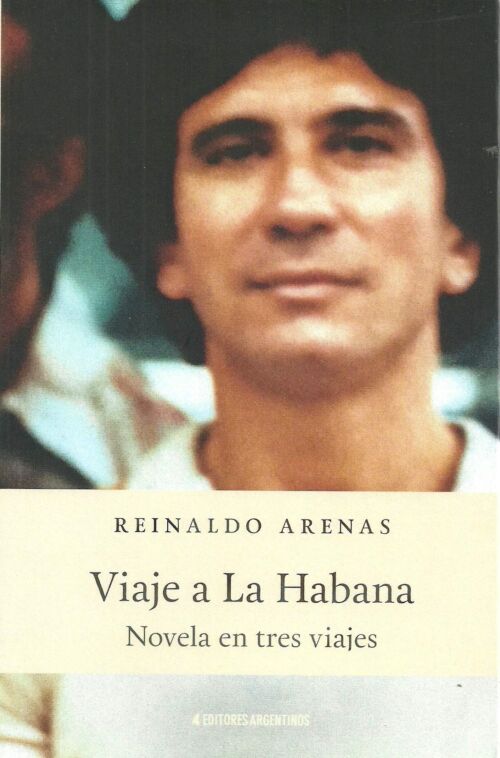Resumen del libro:
Rica en técnicas narrativas, irreverencias, tonos contradictorios, mitos y personajes contemporáneos, esta obra aúna desde la novela de aventuras hasta el relato policial, el testimonio político, el cuento gótico y la trama de terror, todo ello narrado con la ironía, el desparpajo, la poesía y el fulgor de la maldición que han convertido a Reinaldo Arenas en el novelista cubano mas importante de su generación y en una de las voces mas importantes de la literatura latinoamericana contemporánea.
I
PRIMER VIAJE
QUE TRINE EVA
La primera lágrima que derramé por ti cayó sobre los puntos de crochet a cuatro agujas. Pero yo seguí tejiendo, casi sin darme cuenta de nada. Y ahora, que ya tengo las manos empapadas, es cuando realmente descubro que estoy llorando por ti. Por ti, Ricardo (y todavía me resulta difícil llamarte de ese modo). Y debo tener la cara manchada de negro por culpa de estos hilos chinos que para nada sirven, pero que son los únicos que hay. Pero ya me calmo. Ya entro en la última cenefa de la falda. Hago el remate. Y comienzo el punto a cuatro cabos y los nudos franceses; lo más difícil, sí, pero la última parte del tejido. Después vendrá el saque, el bloqueo, el último pase con la cuchilla de afeitar (ya mohosa). Y todo estará listo. Vamos a ver. Sin embargo, sigo pensando en ti. Aunque no quisiera, ay, Ricardo (y ya digo tu nombre casi sin problemas), sigo pensando en ti. Y ni siquiera me he acordado de sintonizar «Nocturno». Y ni siquiera me preocupa ahora si la Massiel está o no entre los diez primeros en «La escala del éxito». Y poco ha faltado para que me confundiera en los pases más difíciles. Yo, que conozco mejor que nadie el secreto de las agujetas. Y todo por tu culpa, Ricardo (y ya digo tu nombre como si tal cosa); porque por ti es por quien tejo en este momento; aunque tú no vas a ver este tejido —bien lo se—. Y espero, después de todo, que sea lo mejor que he hecho en mi vida, que es mucho decir… Sí, es raro que no se me enredaran las madejas, formando uno de esos nudos que no hay quien los desate. Y más ahora, que no estás tú para que me ayudes en el desovillado. Porque he estado aquí, sola, encerrada día y noche; sin asomarme al balcón, sin contestar al teléfono, tejiendo. Pero también eso es mentira, Ricardo. Porque no solamente he estado aquí. Mientras trastabilleo el hilo y manejo las agujetas he estado contigo por todos los sitios. Y a veces hasta me he olvidado del tejido, aunque he seguido tejiendo, y mis manos, tan hábiles, no me han traicionado, a Dios gracias… Después de todo, menos mal que lloré. Menos mal que cayó una lágrima en la palma de mi mano, porque así me di cuenta. Y ya me contengo, y ya pongo la cabeza en lo que estoy haciendo.
En lo que estoy haciendo por ti, Ricardo. Por ti, o quizás para vengarme de ti. Porque hay cosas que no se pueden perdonar nunca. Tal vez yo sea la que más cosas te perdonó en la vida. Siempre preferías dormir con la ventana abierta, siempre protestabas por los dolores de mamá (tú decías que ella los inventaba); a veces hasta te gustaba la canción que a mí me parecía insufrible. Y en todo yo te complacía, Ricardo. Hasta cuando quisiste seguir el viaje que ya casi no tenía sentido, accedí. Refunfuñando, pero accedí. Solo una cosa no podía perdonarte. Y esa fue precisamente la que hiciste. Y a última hora, Ricardo, cuando ya casi habíamos ganado, los dos juntos, la gran batalla.
Cuando te conocí eras tan modesto. Creo que acababas de llegar del interior. Estabas detrás de un poste, como apoyado. Yo miré para tu pie levantado y vi unas medias tejidas —pero muy bien tejidas, Ricardo—, y quedé deslumbrada. Tú alzaste más la pierna y recogiste un poco el pantalón, como para enseñar la media. Pero con cierta timidez. Porque entonces eras tímido, Ricardo. Y luego me miraste, como sin querer. Y yo también te miré, como para no dejar… Todo eso lo recuerdo bien, Ricardo. Le di otra vuelta al parque. Pasé otra vez por tu lado, aparentando desinterés y seguí andando mientras bamboleaba la cartera gris pizarra pespunteada con hilos hawaianos, que por aquel entonces eran facilísimos de conseguir. Seguí andando, y cuando me volví, tú me dabas alcance. Te situaste a mi lado, como escoltándome. Y ya los dos caminábamos juntos. Dijiste: «Tienes los ojos más lindos del mundo». Y seguimos andando… Recuerdo bien, Ricardo, era la época en que estaba de moda la princesa Margarita por aquello del escándalo con el fotógrafo.
Después, cuando el estruendo Liz Taylor-Edy Fisher-Debie Reynolds, nos casamos.
Yo con una larga cola repujada con hilo ancla, del mejor, y tejida a seis puntos con agujetas francesas —de las que ya no se ven ni en sueño. Tú, con un frac estrechísimo que te hacía lucir todavía más flaco y más joven. Pero lo que se destacaba en tu indumentaria era la corbata plateada, tejida por mí con hilo inglés. «Parece que tengo un pargo amarrado al cuello», dijiste cuando abandonamos el barullo. «Estás precioso», dije yo y me entristecí al pensar que mamá no nos veía (la boda fue por la tarde y ella no soportaba el sol). Pero en seguida me fui alegrando. Y mientras, bajo una lluvia de arroz (que por entonces se podía derrochar) avanzábamos hacia el automóvil, reí a todos, despidiéndome con un saludo al estilo Reina Isabel. Tú sonreías discreto, como con cierta indiferencia. Por aquellos tiempos estabas bastante influido por los gestos de Clark Gable. Gracias a mí dejaste de imitarlo y te fuiste modernizando.
En la luna de miel descubrí, para tu beneficio, que echándote la melena hacia adelante y dejándote crecer las patillas, te dabas un aire a los Ricky Nelson que te quedaba estupendo. Luego te convencí para que te aclararas el pelo, y el parecido fue formidable. «Richard», te gritaba yo en medio de la gente. Y tú sonreías, así, extendiendo los labios, como con cierto desprecio o hastío, hacia un lado de la cara. Y en tus ojos se veía que estabas agradecido.
Pero todavía, Ricardo, éramos gente común, que casi no nos destacábamos. Íbamos a la playa, sí, y aunque yo me ponía aquel estupendo bikini, regalo de mamá, solamente lograba algunos silbidos y una que otra mirada penetrante —ahora pienso que eso a ti te alegraba y me siento enfurecida—. Nos paseábamos por la avenida de los pinos, yo con una trusa casi transparente, estilo De repente en el verano; tú, con unas sandalias con suela de cristal y semejantes a dos grandes erizos de mar. La gente, desde luego nos miraba, pero como se mira a todo el mundo, quizás un poco más, pero no demasiado. No como lo merecíamos. No como yo y tú deseábamos, Ricardo… Siempre he soñado con salir de un cotlete en medio de inmensas ovaciones. Salir, extender las manos y de nuevo perderme entre las nubes. Ser de pronto Alicia Alonso. Alicia entre un trueno de aplausos después de haber dado los cuarenta y cuatro fuetés. Alicia, sí, pero sin esa cara de bruja y con cincuenta años menos… Pero nada, Ricardo, ni tú ni yo habíamos conseguido destacarnos. Ni siquiera entonces que estábamos de luna de miel, y en un sitio donde todo el mundo, supongo, iba a divertirse. Habíamos logrado; sí, pequeños éxitos. Una vieja milenaria nos preguntó, cerca del mar, si éramos recién casados; en otra ocasión, mientras tarareábamos a Luisito Aguilé, que cantaba Golondrina viajera en nuestro radio portátil, dos muchachos se nos acercaron para preguntarnos si el radio era de nueve o de seis transistores. Nada más.
Así fueron pasando los días. Yo, desesperada. Y tú también, Ricardo. Por fin, cuando ya solo nos quedaba una noche en la playa, yo decidí ponerme aquel blusón enorme, rojo púrpura, tejido por mamá con madejas de ocho metros y agujetas portuguesas, de las que casi ni entonces se veían. A ti te dije que fueras en trusa y con una camisa que te llegaba hasta los tobillos. Ya en el portal se me ocurrió echarte al cuello aquella larguísima bufanda, tejida con hilo verde cotorra, que mamá, a última hora, metió en la maleta diciendo que por las noches siempre había frialdad en la playa. Así salimos de la cabaña. Yo con el radio (cantaba la Strada) y cuidando de no pisarte la bufanda cuando tú te me adelantabas. Cruzamos la carretera de los pinos donde sonaba el mar como aburrido y entramos en el restaurante. «Viento, tú que vienes de lejos», decía la Strada en ese momento. Y de pronto, se oyó un rumor ensordecedor mezclado con el tintinear de los cubiertos que caían en los platos. Luego se hizo un silencio de muerte por parte de todo el público que nos miraba paralizado y nosotros avanzamos por el comedor, interrumpiendo la calma con los bramidos de la Strada y con nuestros pasos. Así llegamos hasta una de las mesas desocupadas, al final del salón. Entonces tú, con un maravilloso gesto que hasta a mí me sorprendió, alzaste, con gran ceremonia, una silla y luego la colocaste bajo mis muslos. Yo, sacando las piernas de entre el regio blusón, me senté al estilo Sophia Loren en La leyenda de los perdidos. Tú, ya a mi lado, le dabas otra vuelta a la bufanda alrededor del cuello, de modo que solo se te veían los ojos, y llamastes al camarero. Mientras esperábamos a que nos sirvieran, oímos el murmullo de la gente, que subía de pronto como la marea de aquella playa revuelta. A veces, yo hacía como que te hablaba y extendía los labios con una sonrisa imperial. Tú asentías, bajando discretamente la cabeza. «De dónde serán», preguntaba una mujer desde una mesa cercana. Y como el camarero no llegaba, me incliné, recogí del suelo la punta de tu bufanda y comencé a mordisquearla. Sonaron las carcajadas en una mesa que estaba ocupada por un grupo de muchachos, al parecer deportistas, que a todo trance querían opacarnos. Pero no lo lograron. Saqué tu bufanda de mi boca, me puse de pie, me encaramé sobre la silla y llamé a gritos al camarero en inglés, en francés y en italiano; mamá me había enseñado esas frases. Luego, viendo que, por suerte, aún el camarero no aparecía, me paré encima de la mesa y dije camerott, camarritit y otras combinaciones de sonidos inventadas por mí en ese mismo momento. Inmediatamente (y ahora el murmullo iba extendiéndose) llegó el camarero. Yo probé con delicadeza la sopa y ordené un plato de sal de la más fina. «¡De la más fina!», repetí, mientras el camarero nos miraba desconcertado. «Para mí, lo mismo», dijiste tú y el hombre anotó el pedido. «Ahora piden sal», oí que le decía una anciana a otra mujer aún más arrugada. Los jóvenes al parecer deportistas comenzaron a mirarnos con respeto. Llegó la sal, yo, con parsimonia, tomé una cuchara y empecé a comerla. Recuerdo que te golpeé la rodilla bajo la mesa. «Come», te dije. Y tú también empezaste a comer. El murmullo de la gente subió de pronto. Cambié el radio de estación, puse a Katina Ranieri. La gente no cesaba de mirarnos. Al terminar los postres me acerqué más a ti, me envolví los hombros en tu bufanda y te besé una oreja. Para pagar llamamos los dos al camarero con una regia y doble voz de soprano. Inmediatamente te tomé la punta de la camisa que te llegaba a los tobillos y comenzamos a bailar entre las mesas. Al terminar se escucharon aplausos y hasta algunos «¡bravos!». Cuando entramos en la cabaña estábamos totalmente excitados. «¡Richard!», te dije, desenrollándote la bufanda. Nos acostamos. Y esa noche supiste hacer las cosas muy bien, Ricardo.
Al otro día regresamos triunfantes a la Habana. En cuanto llegué revolví los escaparates, los closets del cuarto de mamá, todas las gavetas, y me hice de las pelotas de hilo que aún quedaban dispersas. Tú me ayudaste en la captura. Después fuiste a las tiendas a comprar las madejas de estambre que aún quedaban en el mercado. Por suerte, mamá ni cuenta se dio de aquel alboroto. Mi tía le había enviado la reclamación y esperaba ahora la visa. Así que aprovechamos, y mientras mamá pasaba el tiempo llamando a las embajadas, arreglando qué se yo cuántos papeles, nos adueñamos de la casa y empezamos a tejer en paz. Por las noches, cuando tú llegabas fatigado (ya el hilo comenzaba a escasear y empezaban las colas), yo te esperaba siempre entre el formidable estruendo de aquellos discos de Pat Boone que nunca he vuelto a escuchar, y sepultada tras una montaña de hilos de todos los colores. Por fin, terminamos los primeros trajes. La primera pieza la tejí para ti. Ricardo. Un pantalón gris ratón con ziper en las piernas y bolsillos tachonados que fue un escándalo. Para mí tejí un vestido de noche a punto fajín, estampado con piedrecitas del Rhin. Antes de hacer nuestra primera salida, modelamos toda la tarde frente a los chillidos de mamá que protestaba por todo pues aún no le había llegado la visa. También ensayamos algunas danzas exóticas e inventamos extraños pasos que nos quedaron estupendos. Finalmente, cuando el Congreso de Arquitectos que se celebraba en la Rampa, decidimos salir a la calle. Mamá, que ya por esa fecha había recibido la visa y ahora estaba en una larga lista para el avión, nos enseñó algunos bailes de su tiempo que nosotros pudimos aprovechar, con ciertos arreglos, claro, y hasta nos enseñó un nuevo punto en el tejido que era de su exclusividad. Casi a última hora ocurrió una tragedia. Sin darte cuenta empezaste a engordar. Pero gracias a mamá y a mi que solamente te dejábamos probar una lechuga cada veinticuatro horas (le copiamos la dieta a Judy Garland), volviste a tu peso normal, aunque quedaste un poco nervioso. Cuando llegó el día de salir a la calle estabas bastante pálido. Mamá, que por suerte conservaba algunos productos de «Mac Factor», te supo transformar convenientemente.
Y partimos hacia la Rampa.
El tumulto era enorme. Toda la Rampa estaba custodiada por policías que con pitos y palos se encargaban de que solo entrasen los invitados. «Mejor es que nos vayamos», dijiste tú. «Ni muerta» te contesté. Tomados de la mano, con porte regio, y casi de ofendidos por habernos invitado a un sitio donde había tanta gente, cruzamos por delante de los patrulleros que ni siquiera nos llamaron la atención. Y luciendo nuestra indumentaria, ya por entonces no era fácil conseguir aquellos trajes, entramos en la Rampa. Había cuatro orquestas. La Aragón y otras todavía peores… Sin mirar a nadie caminamos hasta el pabellón del Congreso donde estaban todos los arquitectos extranjeros y los rojos de altura, que los otros se quedaron fuera. Allí solo se oía a alguien que golpeaba un piano. Nos acercamos con pasos decididos. La gente, muy fina, nos iba cediendo la entrada. Y llegamos hasta el centro del salón donde Bola de Nieve cantaba. Ya habíamos notado que la gente dejaba de mirar a Bola para reparar en nosotros. Atravesamos el recinto y nos colocamos detrás del cantante. Yo, con una pierna levantada, las manos en la cintura y la estola plateada cayéndome desde los hombros hasta el piso (el viento a veces la hacía flotar y entonces le cubría la cabeza al cantante). Tú, a mi lado, una mano colocada en la barbilla, la otra sobre mis hombros, hacías ondear la estola disimuladamente cuando faltaba el aire. En eso estuviste genial, Ricardo. Y cuando Bola terminó de tocar y cantar eso de «Ay, mamá Inés» y se puso de pie sonriendo como un hipopótamo, quedó estupefacto, muerto. Blanco. La gente aplaudía, sí, pero miraba, y hasta señalaba para otro sitio. Para nosotros. «El calesero del Partido» como le decía mamá, se sentó de nuevo al piano y, enfurecido, tocó de un golpe todo su repertorio. El piano quedó destartalado. Pero nada. Otra vez se puso de pie, otra vez sacó sus hachas relucientes. La gente aplaudía y señalaba para nosotros. Bola, con un gesto de pitonisa ofendida, se inclinó hasta dar con la cabeza en el suelo y desapareció. Creo que hasta lo chiflaron.
Entonces tú te sentaste al piano y recorriste toda la escala con un solo dedo. Mientras, yo paseaba por el lugar, alzando la estola, parándome en un solo pie, echando la espalda hacia atrás. Luego te pusiste de pie, y los dos, al son de un estruendo lejano producido por las repelentes orquestas, interpretamos una danza inventada por nosotros. Todos los pasos eran sensacionales. La gente aplaudía, las cosas llegaron casi al delirio… En el momento en que vimos entrar a unos tipos forrados de verde, dimos un salto, caímos detrás de una gran pancarta, cruzamos la calle atestada y entramos en el cine «La Rampa» (esa noche estrenaban La dulce vida). Todavía se oían los aplausos.
Dentro del cine causamos sensación, aunque estábamos a oscuras. La gente le quitaba la vista a Anita Ekberg para mirarnos a nosotros. Cuando, de regreso, cogimos la guagua, epatamos hasta al chófer que nos miraba por el espejito retrovisor.
Casi a rastras, por la fatiga, llegamos a la casa, mamá, semi-desnuda, se abanicaba en el portal. «Pensar que estamos en invierno y nos asfixiamos», dijo. «Si tengo que pasar otro verano aquí me suicido». Nosotros ni caso le hicimos. Mientras ella se abanicaba sin parar tomamos poses estupendas, bailamos, modelamos constantemente. Tú, Ricardo, también inventaste pasos increíbles (seguramente ya desde entonces tratabas de opacarme). Por último mamá, después de mirarnos con indiferencia por un rato, levantó el abanico y ordenó silencio. «No sean tontos», dijo. «¿No ven que todas esas maromas son innecesarias? Si han provocado tal alboroto, como dicen, es por la ropa que llevaban puesta. En este país ya no hay nada. Cualquier trapo extraño que se pongan tiene que causar sensación». Eso dijo. Y los dos nos quedamos fijos, mirándola. Ella hizo un gesto como para borrarnos de su lado y comenzó a abanicarse nuevamente. «Buenas noches», le dije yo y, como siempre, le rocé con los labios un lado de la cara. «Ustedes saben bien», recalcó ella entonces —ya le habíamos dado la espalda— «que es por la ropa por lo que se destacan, de no ser así, ¿por qué han tejido con tanta furia durante todos estos días?». Y no dijo más. Nosotros entramos en nuestro cuarto y pusimos el tocadiscos. Esa noche oímos a Mona-Bell cantar «Una casa en la cima del mundo». Muy tarde, cuando ya habíamos apagado el tocadiscos y estábamos acostados, tú dijiste: «Creo que la anciana tiene razón». «Claro que sí», te contesté. «Pero ¿qué importa? Hilo es lo que nos sobra». Y cerré los ojos. Pero al momento empecé a pelearte, «óyeme, Richard», te dije, «bien sabes que nunca me ha gustado que le digas anciana a mamá, después de todo, todavía creo que no llega a los sesenta». Pero al otro día ya estábamos más tranquilos. Oyendo los viejos discos de Fabián nos reconciliamos. Y empezamos a hacer planes y a calcular qué ropas exhibiríamos en la concentración de la Plaza de la Revolución «José Martí» que se celebraría dentro de unas semanas con motivo del primero de mayo, según anunciaban escandalosamente todos los periódicos. Pasaron los días. Tan entretenidos estábamos (yo, tejiendo sin cesar; tú, en la cola de todas las tiendas de la Habana) que nos olvidamos por completo de mamá. Una noche, mientras yo practicaba el dificilísimo punto calado y tú, con las manos forradas de hilo, hacías la función de bandeja, la oímos en la sala, dando alaridos y tropezando con los asientos. Tiramos el trabajo y corrimos a ver lo que sucedía. Mamá daba saltos por toda la habitación. «No puedo más», decía, llevándose las manos al pecho y chillando. Por fin se calmó y la llevamos para su cuarto. «Sáquenme de aquí», dijo entonces. «Ustedes también se han vuelto locos. Quiero irme de esta isla maldita». Le dimos dos aspirinas y un vaso de agua, la tapamos con las sábanas, apagamos la luz del cuarto y continuamos con nuestras labores. Las madejas que tú sostenías se habían enredado y tuvimos que pasar el resto de la noche desatando nudos, haciendo empates y enredado el hilo en los carretes. Ya de día nos tiramos rendidos en la cama y no nos levantamos hasta el oscurecer. Al momento continuamos trabajando.
Mamá seguía cada vez peor. Estaba realmente al borde de la locura. «Se tuesta la anciana», decías tú mismo (que siempre desconfiabas de sus enfermedades) mientras la oíamos trastear como a tientas entre los muebles de la sala. Yo, para no discutir contigo, ni siquiera te contestaba. Me hacía la sorda. Colocaba la madeja de hilo entre tus brazos que hacían de ovillo y empezaba a tejer. El primero de mayo ya estaba muy próximo y con esa nueva tragedia de mamá yo temblaba, (y tú también, Ricardo) al pensar que nuestra indumentaria quizás no estaría lista para el día del desfile.
…