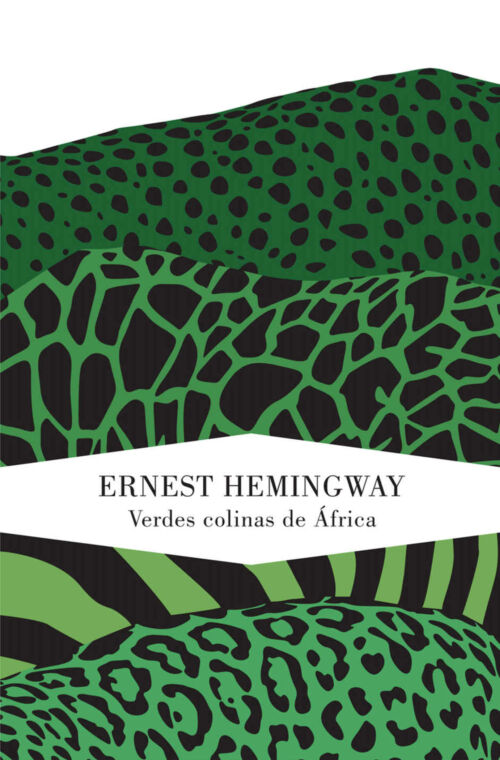Resumen del libro:
Además de uno de los grandes narradores del siglo XX, Hemingway fue también un extraordinario cronista. Las verdes colinas de África es una obra maestra del reportaje donde Hemingway cuenta la estancia de un mes (diciembre de 1933) en África, dedicado a una de sus grandes pasiones: la caza mayor. La luz africana, el paisaje febril, la excitación y la tensión que produce la cinegética se convierten para Hemingway en motivos de reflexión que van mucho más allá del safari y la simple narración turística. Como siempre, Hemingway logra elevar la anécdota a la categoría de mito, explorar la condición del hombre a través de sus instintos más primarios y, en definitiva, indagar en torno a la eterna cuestión de la muerte, el deseo y la supervivencia.
Acecho y conversación
Capítulo primero
ESTÁBAMOS sentados en el puesto de acecho que habían construido los cazadores wanderobo con troncos y ramas al borde del lamedero cuando oímos llegar el camión. Al principio estaba lejos y nadie podía decir qué ruido era aquél. Luego se detuvo y pensamos que no había sido nada, o acaso el viento. Después comenzó a acercarse lentamente, más alto e inconfundible a cada momento, en una serie de agónicas e irregulares explosiones, hasta que pasó muy cerca por detrás de nosotros y siguió carretera arriba. El más teatral de los dos rastreadores se puso en pie.
—Se acabó —dijo.
Me llevé la mano a la boca y le hice una seña para que se agachara.
—Se acabó —dijo otra vez, y estiró los brazos todo lo que pudo. Nunca me había gustado y entonces me gustó menos.
—Después —susurré. M’Cola denegó con la cabeza. Contemplé su cráneo negro y calvo en el momento en que ladeaba un poco la cabeza, y pude observar los delgados pelos de su bigote chino en los extremos de su boca.
—Es inútil —dijo—. Hapana m’uzuri.
—Espera un poco —le dije. Inclinó de nuevo la cabeza de modo que no sobresaliera por encima de las ramas secas y permanecimos sentados allí en el polvo del hoyo hasta que oscureció tanto que no podía ver el punto de mira de mi rifle; pero no ocurrió nada más. El rastreador teatral estaba impaciente e inquieto. Un poco antes de que se fuera la última luz susurró a M’Cola que estaba demasiado oscuro para disparar.
—¡Cállate de una vez! —respondió M’Cola—. El B’wana puede disparar aunque tú no veas nada.
El otro rastreador, el educado, dio otra muestra de su educación escribiendo su nombre, Abdullah, en la piel negra de su pierna con una ramita aguda. Contemplé la escena con admiración y M’Cola observó la palabra sin la menor expresión en el rostro. Tras unos momentos el rastreador borró el nombre rascándolo.
Finalmente apunté por última vez contra lo que quedaba de luz y comprobé que era inútil, a pesar de la gran abertura.
M’Cola me observaba.
—Sí —asintió él en swahili—. ¿Vamos al campamento?
—Sí.
Nos levantamos y nos abrimos paso a través del acechadero y los árboles, andando sobre la arcilla arenosa, tanteando nuestro rumbo entre los árboles y las ramas hasta llegar a la carretera. A cosa de una milla de allí estaba el coche. Al llegar junto a él, Kamau, el conductor, encendió los faros.
El camión lo había estropeado todo. Aquella tarde habíamos dejado el coche en la carretera y nos habíamos dirigido al lamedero con mucho cuidado. Había llovido un poco el día anterior, aunque no lo suficiente para inundar el lamedero, que no era más que un claro entre los árboles, un trozo de tierra abierta y pisoteada, llena de hoyos, donde los animales habían lamido la superficie sucia en busca de sal. Habíamos visto allí huellas frescas, largas y acorazonadas, de cuatro kudús de gran tamaño, junto a otras de kudús menores. También habíamos observado las huellas de un rinoceronte que, a juzgar por los montones de estiércol seco y pisoteado, iba allí todas las noches. El puesto de acecho se hallaba a la distancia de un tiro de flecha del lamedero; sentado en cuclillas, con la cabeza baja en aquel agujero lleno de cenizas y de polvo, oteando por entre las hojas secas y las delgadas ramas había visto a un kudú pequeño salir de entre los matorrales del límite del lamedero y pararse allí, quieto, el cuello poderoso, gris, un hermoso ejemplar cuyos cuernos se alzaban en espiral contra la luz mientras yo le apuntaba al pecho para luego negarme a tirar, por temor de asustar a los kudús de mayor tamaño que sin duda acudirían al lamedero a la puesta del sol. Pero mucho antes de que nosotros oyéramos el ruido del camión, el kudú lo había percibido y escapado por entre los árboles, lo que sin duda habrían hecho también todos los animales que en aquel momento, por entre los matorrales o por el llano, descendían de las colinas, o atravesaban la llanura en dirección de la sal. Acudirían luego, por la noche, pero entonces sería demasiado tarde.
…