Tratado de la barbarie de los pueblos civilizados
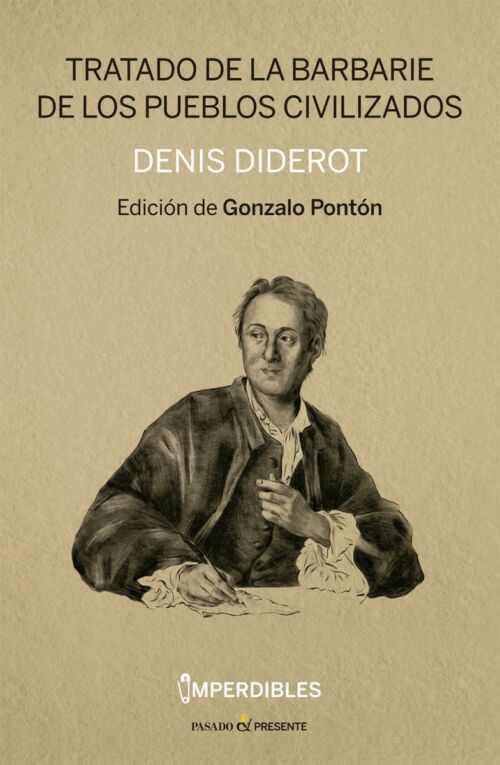
Resumen del libro: "Tratado de la barbarie de los pueblos civilizados" de Denis Diderot
«Quienes gobiernan están demasiado acostumbrados, tal vez, a desdeñar a los hombres. Los consideran esclavos doblegados por la naturaleza, cuando en realidad solo es cosa de la costumbre. Si les obligáis a cargar con un nuevo peso, cuidad que no se yergan con furor. No olvidéis que la palanca del poder no tiene otro apoyo que la opinión, que la fuerza de los que gobiernan radica en la fuerza de los que se dejan gobernar […] Una vez que se despierten, una vez que adviertan que no están hechos para sus dirigentes, sino que sus dirigentes están hechos para ellos […] entonces ya no habrá nada que hacer».
SOBRE LA RELIGIÓN
EL ORIGEN DE LAS RELIGIONES
Si el hombre hubiera gozado de una dicha pura sin interrupción, si la tierra hubiera abastecido todas sus necesidades, cabe suponer que la admiración y el reconocimiento no habrían dirigido la mirada de este ser naturalmente ingrato hacia los dioses hasta mucho más tarde. Sin embargo, la tierra estéril no siempre respondió a su trabajo. Los torrentes devastaron los campos que había cultivado. El cielo ardiente le abrasó la cosecha. Sufrió estrecheces, padeció enfermedades y entonces buscó las causas de su miseria.
A fin de explicar el enigma de su existencia, de su felicidad y de su desgracia, se inventó diferentes sistemas igualmente absurdos. Pobló el universo de inteligencias benéficas y maléficas; este fue el origen del politeísmo, la religión más antigua y generalizada que existe. Del politeísmo nació el maniqueísmo, cuyos vestigios perduran desde entonces, al margen de los progresos de la razón. El maniqueísmo simplificado engendró el deísmo; entre estas opiniones diversas, surgió una clase de hombres mediadores entre el cielo y la tierra.
Fue entonces cuando el mundo se cubrió de altares, cuando aquí se oía el himno de la alegría, allá el gemido del dolor, cuando se recurrió a la plegaria y a los sacrificios, los dos medios naturales para obtener el favor y apaciguar el resentimiento. Se ofrendaron mieses, se inmolaron corderos, cabras y toros. La sangre del hombre regó el túmulo sagrado.
No obstante, a menudo el hombre de bien padecía calamidades, mientras que el malvado, e incluso el impío, prosperaba, así que se inventó la doctrina de la inmortalidad. Las almas separadas de sus cuerpos ora circulaban por los diferentes seres de la naturaleza, ora se iban a otro mundo a fin de recibir la recompensa por sus virtudes o el castigo por sus fechorías. Pero ¿acaso el hombre mejoró con ello? Esa es la cuestión. Lo que es seguro es que desde el instante de su nacimiento hasta el momento de su muerte, el hombre se vio atormentado por el temor a fuerzas invisibles, que lo redujo a una condición mucho más ingrata que la que gozaba antes.
La mayoría de legisladores se sirvieron de esta disposición de espíritu para gobernar a los pueblos, e incluso para esclavizarlos. Algunos hicieron descender del cielo su derecho a mandar; así fue cómo se estableció la teocracia o el despotismo sagrado, la más cruel e inmoral de las legislaciones: aquella en la que el hombre impunemente orgulloso, malvado, interesado y vicioso manda a los demás hombres en nombre de Dios; aquella en la que solo es justo lo que le place e injusto lo que le contraría a él o al ser supremo con el que tiene trato, y al que hace hablar según sus pasiones; aquella en la que es un crimen cuestionar sus órdenes y una impiedad oponerse a ellas; aquella en la que revelaciones contradictorias ocupan el lugar de la consciencia y la razón, reducidas al silencio por prodigios o fechorías; aquella en la que las naciones no pueden tener ideas establecidas sobre los derechos del hombre, sobre lo que está bien o lo que está mal, porque solo buscan el fundamento de sus privilegios y sus deberes en libros inspirados, cuya interpretación se les niega.
LA INTOLERANCIA
La intolerancia, por muy espantosa que nos parezca, es una consecuencia necesaria del espíritu supersticioso. ¿Acaso no consideramos que los castigos deben ser proporcionados a los delitos? Así pues, ¿qué crimen sino la incredulidad puede ser más grave a ojos de quien contempla la religión como la base fundamental de la moral? Según tales principios, el irreligioso es el enemigo común de toda la sociedad, el infractor del único lazo que une a los hombres entre sí, el promotor de todos los crímenes que pueden escapar de la severidad de las leyes. Es él quien ahoga el remordimiento. Es él quien desata las pasiones. Es él quien esparce la perfidia. Llevamos a la horca a un desdichado que, emboscado por la indigencia en un camino, se abalanza sobre un transeúnte, pistola en mano, y le pide un escudo que necesita para la subsistencia de su mujer y de sus hijos, consumidos por la miseria. ¿Y perdonaremos a un bribón infinitamente más peligroso? Tratamos de cobarde a quien permite que en su presencia se hable mal de un amigo suyo, y exigimos que el hombre religioso deje que el incrédulo blasfeme a sus anchas de su señor, su padre y su creador. Hay que concluir que toda creencia es absurda o gemir bajo la intolerancia como un mal necesario. San Luis era muy consecuente cuando decía a Joinville: «Si alguna vez oyes a alguien hablar mal de Dios, desenvaina la espada y atraviésale el corazón; te lo permito». Es de suma importancia que en ningún territorio, como se asegura de la China, los soberanos y los depositarios de su autoridad no se vinculen a ningún dogma, a ninguna secta, a ningún culto religioso.
EL GOBIERNO TEOCRÁTICO. EL ASCENDENTE DE LOS SACERDOTES
Algunos políticos sostienen que el gobierno jamás debería otorgar rentas a los eclesiásticos. Argumentan que, así, el socorro espiritual que estos ofrecen sería pagado por quienes reclamen su ministerio. No obstante, este método redoblaría su vigilancia y su celo. Su habilidad para manejar las almas se acrecentaría día tras día por la experiencia, el estudio y la aplicación. La postura de estos políticos es contradicha por los filósofos que alegan que una disposición económica cuyo objetivo o cuyo efecto aumente la actividad del clero sería funesta para la paz pública, y que más vale adormecer en la ociosidad el ambicioso cuerpo del clero que darle nuevas fuerzas. ¿Acaso no se ha observado, añaden, que las iglesias o las congregaciones religiosas sin renta fija son simples tiendas de superstición, a cuenta del pueblo llano? ¿Acaso no es allí donde se fabrican los santos, los milagros, las reliquias, todas las invenciones cuya impostura abruma a la religión? Por el bien de los imperios, el clero debe tener la subsistencia asegurada, pero esta debe ser lo bastante módica como para limitar los fastos y el número de miembros de la iglesia. La miseria la vuelve fanática, la opulencia la vuelve independiente; ambas la tornan sediciosa.
Eso pensaba, al menos, un filósofo que le decía a un gran monarca: «En vuestros estados hay un poderoso cuerpo que se ha arrogado el derecho a suspender el trabajo de vuestros súbditos siempre que le conviene llamarlos a sus templos. Este cuerpo está autorizado a hablarles cien veces al año, y a hablarles en nombre de Dios. Este cuerpo predica que, ante el ser supremo, el más poderoso de los soberanos es igual de vil que el último esclavo. Este cuerpo les enseña que, en tanto que órgano del creador de todas las cosas, merece más credibilidad que los amos del mundo. ¿Cuál debe ser la consecuencia natural de semejante sistema? Amenazar la sociedad con interminables disturbios, hasta que los ministros de la religión se hallen en una dependencia absoluta del magistrado, cosa que no sucederá del todo hasta que no obtengan de él su sustento. Solo se logrará el concierto entre los oráculos del cielo y las máximas del gobierno por esta vía. El cometido de una administración prudente es conducir al sacerdocio, sin conflictos ni sacudidas, a un estado en el que, sin obstáculos para el bien, se halle en la impotencia de hacer el mal».
…
Denis Diderot. Fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés. Reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico así como su excepcional genio, marcó hitos en la historia de cada uno de los campos en los que participó: sentó las bases del drama burgués en teatro, revolucionó la novela con Jacques le fataliste o La religiosa y el diálogo con La paradoja del comediante, y, por otra parte, creó la crítica a través de sus salones. En conjunto con Jean-Baptiste le Rond d’Alembert alentó, supervisó la redacción, editó y compiló una de las obras culturales más importantes de la centuria: L'Encyclopédie, obra magna compuesta por 72 000 artículos, de los cuales unos 6000 fueron aportados por el propio Diderot.