Trampa 22
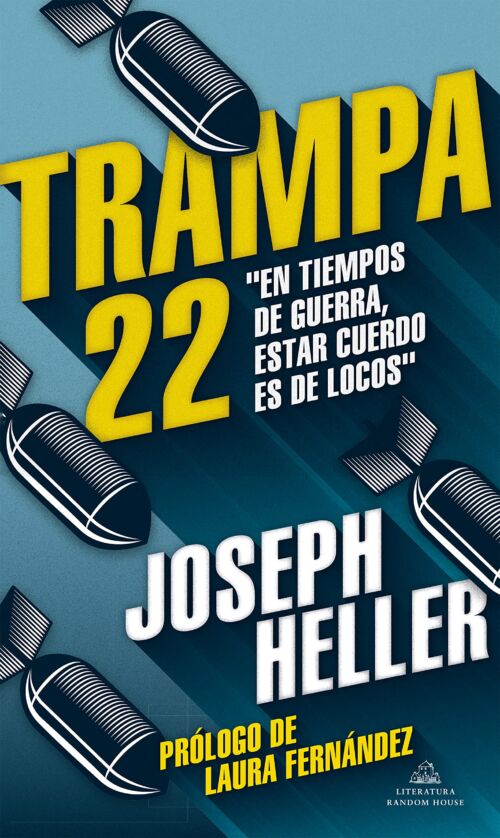
Resumen del libro: "Trampa 22" de Joseph Heller
Durante la Segunda Guerra Mundial, en el hospital de la base norteamericana de una minúscula isla italiana, un piloto de bombardero llamado Yossarian finge estar loco. Quiere evitar a toda costa perder la vida en su próxima misión aérea y regresar a casa. ¿Por qué demonios intentan todos matarle desde abajo?, se pregunta cada vez que lanza una bomba. Yossarian intenta demostrar que está loco pero cae en la «trampa 22»: una absurda y perversa regla militar que afirma que aquellos que alegan locura para no ir a la guerra son los más cuerdos. Y si estás cuerdo, estás sano, así que… ¡no te queda otra!
Publicada originalmente en 1961, Trampa 22 es sin lugar a dudas una de las obras maestras más divertidas y celebradas de todos los tiempos y una piedra angular de la tradición literaria norteamericana, que le ha valido estar en las listas de los mejores libros del siglo XX. El lector se sumergirá en una ráfaga de situaciones absurdas y diálogos delirantes que subrayan la estupidez de la guerra y del ser humano. Y es que «el infierno somos, y hemos sido siempre, nosotros», apunta Laura Fernández en el prólogo. «Si iba a describir un infierno, sería uno rabiosamente divertido. Porque así de ridículo es el mundo. […] para que esta humanidad trate de aprender algo de sí misma.»
Para mi madre, para Shirley y mis hijos, Erica y Ted.
1. El texano
Fue un flechazo.
En cuanto Yossarian vio al capellán se enamoró perdidamente de él.
Yossarian estaba en el hospital porque le dolía el hígado, aunque no tenía ictericia. A los médicos les desconcertaba el hecho de que no manifestara los síntomas propios de la enfermedad. Si la dolencia acababa en ictericia, podrían ponerle un tratamiento. Si no acababa en ictericia y se le pasaba, le darían de alta, pero aquella situación les tenía perplejos.
Iban a verlo todas las mañanas tres hombres serios y enérgicos, de labios que denotaban tanta eficacia como ineficacia sus ojos, acompañados por una de las enfermeras de la sala a las que no le caía bien Yossarian, la enfermera Duckett, igualmente seria y enérgica. Examinaban la gráfica que había a los pies de la cama y se interesaban, inquietos, por el dolor de hígado. Parecían enfadarse cuando Yossarian les respondía que seguía exactamente igual.
—¿No ha movido el vientre todavía? —preguntaba el coronel.
Los médicos intercambiaban miradas cuando Yossarian negaba con la cabeza.
—Dele otra píldora.
La enfermera tomaba nota de que había que darle otra píldora, y los cuatro se trasladaban juntos a la cama siguiente. A ninguna de las enfermeras le caía bien Yossarian. En realidad, se le había pasado el dolor de hígado, pero se guardó muy mucho de decirlo, y los médicos no sospecharon nada. Eso sí, sospecharon que había movido las tripas y que no se lo había contado a nadie.
Yossarian disponía de todo lo que necesitaba en el hospital. La comida no estaba mal, y encima se la llevaban a la cama. Le daban más carne de lo normal, y durante las horas más calurosas de la tarde les servían, a él y a los demás, zumos de fruta o batidos de chocolate bien fríos. Aparte de los médicos y las enfermeras, no le molestaba nadie. Por la mañana dedicaba un rato a la censura de cartas, pero después tenía libre el resto del día, que dedicaba a estar tumbado sin el menor remordimiento de conciencia. Se encontraba cómodo en el hospital, y no le resultaba difícil prolongar la estancia porque nunca le bajaba la fiebre de treinta y ocho. Disfrutaba de una situación más privilegiada que la de Dunbar, que tenía que tirarse al suelo de bruces cada dos por tres para que le llevaran la comida a la cama.
Una vez tomada la decisión de pasar el resto de la guerra en el hospital, Yossarian empezó a escribir cartas a todos sus conocidos para decirles que estaba hospitalizado, pero sin explicar el motivo. Un buen día se le ocurrió una idea mejor. Les contó a todos sus conocidos que iba a emprender una misión muy peligrosa. «Han pedido voluntarios. Es muy peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. Te escribiré en cuanto regrese.» Desde entonces no había vuelto a escribir a nadie.
Los oficiales de la sala estaban obligados a censurar las cartas que escribían los soldados enfermos, ingresados en otros pabellones. Era una tarea muy monótona, y a Yossarian le decepcionó descubrir que la vida de los soldados era sólo ligeramente más interesante que la de los oficiales. Al primer día dejó de sentir curiosidad, y para ahuyentar el aburrimiento se inventó juegos. Un día declaró guerra a muerte a los modificadores, y eliminó cuantos adverbios y adjetivos aparecían en las cartas que caían en sus manos. Al día siguiente le declaró la guerra a los artículos. Un día después, su creatividad se elevó a un plano superior, al tachar el contenido completo de las cartas, excepto precisamente los artículos. Con este sistema experimentaba la sensación de establecer mayor dinamismo en las tensiones interlineales, y en casi todos los casos dejaba un mensaje mucho más global. No tardó en anular parte de los encabezamientos y firmas, manteniendo íntegro el texto. En una ocasión tachó una carta completa a excepción del encabezamiento, «Querida Mary» y al final añadió: «Te echo de menos terriblemente. A.T. Tappman, capellán, ejército de Estados Unidos». A.T. Tappman era el capellán del grupo.
Cuando hubo agotado todas las posibilidades de las cartas, atacó los nombres y direcciones de los sobres, suprimiendo calles y números, destruyendo metrópolis enteras con descuidados movimientos de muñeca como si fuera Dios. La trampa 22 ordenaba que todas las cartas censuradas llevaran el nombre del oficial censor. Yossarian no leía la mayoría. En las que no leía firmaba con su nombre. En las que leía firmaba como «Washington Irving». Cuando empezó a aburrirse, adoptó el nombre de «Irving Washington». La censura de los sobres tuvo graves repercusiones y provocó una oleada de inquietud en ciertas esferas militares, muy etéreas, que enviaron a un agente del CID al hospital fingiendo que estaba enfermo. Todos sabían que se trataba de un agente del CID porque no paraba de hacer preguntas sobre un oficial llamado Irving o Washington y porque desde el segundo día se negó a censurar cartas. Le parecían demasiado aburridas.
Era una buena sala, una de las mejores que habían ocupado Yossarian y Dunbar. En aquella ocasión se encontraba con ellos el capitán de cazabombarderos de veinticuatro años y ralo bigote rubio que había sido derribado en el Adriático en lo más crudo del invierno sin coger ni un resfriado. Ahora que estaban en pleno verano y que no lo habían derribado, el capitán aseguraba que tenía gripe. En la cama situada a la derecha de Yossarian, cariñosamente tumbado sobre la tripa, continuaba el asustadizo capitán con malaria en la sangre y una picadura de mosquito en el culo. Al otro lado del pasillo, enfrente de Yossarian y junto a Dunbar, estaba el capitán de artillería con el que aquél había dejado de jugar al ajedrez. El capitán era buen jugador y las partidas siempre resultaban interesantes. Yossarian había dejado de jugar con él porque las partidas tenían tanto interés que resultaban estúpidas. También estaba allí el texano de Texas, muy culto y con aspecto de personaje en tecnicolor, que defendía la patriótica idea de que a las personas con recursos económicos —a la gente como Dios manda— había que concederles más votos que a los vagabundos, las putas, los delincuentes, los ateos, los degenerados y demás personas de mal vivir, es decir, la gente sin recursos.
Yossarian estaba encadenando ritmos en las cartas el día que llevaron al texano, otro día tranquilo, caluroso, sosegado. El calor caía pesadamente sobre el tejado y sofocaba el ruido. Dunbar yacía inmóvil, boca arriba, con los ojos fijos en el techo, como los de una muñeca. Ponía todo su empeño en prolongar su vida, cultivando el aburrimiento. Era tal el empeño que ponía en prolongar su vida que Yossarian creyó que estaba muerto. Colocaron al texano en una cama, en el centro de la sala, y no tardó mucho en obsequiarles con sus opiniones.
Dunbar se incorporó bruscamente.
—¡Exacto! —exclamó atropelladamente—. Siempre he sabido que faltaba algo, y acabo de descubrirlo. Se golpeó la palma de la mano con el puño—. Lo que falta es patriotismo.
—¡Tienes razón! —gritó a su vez Yossarian—. Tienes pero que muchísima razón. Los perritos calientes, los Dodger de Brooklyn, la tarta de manzana casera: por eso luchamos todos. Pero ¿quién lucha por la gente como Dios manda? No hay patriotismo, eso es lo que pasa. Y tampoco matriotismo.
El suboficial situado a la izquierda de Yossarian continuó impávido.
—¿Y a quién demonios le importa todo eso? —dijo con voz cansina, y se puso de costado, con intención de dormir.
El texano resultó ser generoso, bondadoso y amable. Al cabo de tres días nadie lo aguantaba.
Un cosquilleante estremecimiento de hastío recorría la columna vertebral de los demás enfermos cada vez que él abría la boca, y todos lo rehuían, todos menos el soldado de blanco, que no tenía otra posibilidad. El soldado de blanco estaba cubierto de pies a cabeza de yeso y gasa. Tenía dos piernas inútiles y dos brazos igualmente inútiles. Lo habían metido de rondón en la sala una noche, y los enfermos no se enteraron de que estaba entre ellos hasta que se despertaron a la mañana siguiente y vieron las extrañas piernas izadas desde la altura de las caderas, los extraños brazos anclados en perpendicular, las cuatro extremidades extrañamente suspendidas en el aire gracias a los pesos de plomo que pendían, oscuros, sobre aquel ser que jamás se movía. Entre las vendas, en el hueco de ambos codos, se abrían unos labios de cremallera a través de los cuales le introducían un líquido transparente que salía de un recipiente también transparente. Del yeso de la entrepierna partía un silencioso tubo de zinc conectado a un delgado conducto de goma que recogía los residuos de sus riñones y los depositaba hábilmente en un frasco transparente con tapa que había en el suelo. Cuando el frasco del suelo estaba lleno, el que comunicaba con el brazo estaba vacío, y los dos se ponían en funcionamiento rápidamente para que el líquido volviera a entrar gota a gota en su cuerpo. Lo único que se veía del soldado de blanco era un agujero negro de bordes raídos encima de la boca.
Al soldado de blanco lo habían instalado junto al texano, y éste, sentado de costado en su cama, le hablaba durante toda la mañana y toda la tarde, comprensivo, con su acento sureño. Al texano no le importaba el hecho de que nunca obtuviera respuesta.
En la sala les tomaban la temperatura dos veces al día. A primera hora de la mañana y bien entrado el mediodía llegaba la enfermera Cramer con un frasco lleno de termómetros y recorría la sala de uno a otro extremo distribuyéndolos entre los pacientes. Con el soldado de blanco solucionaba el asunto metiéndole el termómetro en el agujero que tenía encima de la boca y apoyándolo sobre el borde inferior. Después volvía con el enfermo de la primera cama, le quitaba el termómetro, anotaba la temperatura, se dirigía a la cama siguiente y continuaba su recorrido. Una tarde, cuando ya había terminado la primera ronda y volvió por segunda vez con el soldado de blanco, miró el termómetro y descubrió que estaba muerto.
—Asesino —dijo Dunbar quedamente.
El texano lo miró con sonrisa de perplejidad.
—Criminal —añadió Yossarian.
—¿Se puede saber de qué estáis hablando? —preguntó el texano, nervioso.
—Tú lo has asesinado —respondió Dunbar.
—Tú lo has matado —corroboró Yossarian.
El texano se asustó.
—Estáis locos. Ni siquiera le he puesto la mano encima.
—Tú lo has asesinado —insistió Dunbar.
—He oído cómo lo matabas —dijo Yossarian.
—Lo has matado porque era negro —explicó Dunbar.
—¡Estáis locos! —exclamó el texano—. Aquí no permiten la entrada a los negros. Los llevan a una sala especial.
—El sargento lo coló aquí —dijo Dunbar.
—El sargento comunista —añadió Yossarian.
—Y tú lo sabías.
El suboficial que ocupaba la cama situada a la izquierda de la de Yossarian continuó impávido ante el incidente del soldado de blanco. Nada le impresionaba lo más mínimo y jamás hablaba salvo para expresar irritación.
El día antes de que Yossarian conociera al capellán hizo explosión una estufa del comedor y se incendió un extremo de la cocina. Aquella zona quedó invadida por un intenso calor. El fragor de las llamas y el crepitar de la madera incandescente llegaron a oídos de los hombres de la sala de Yossarian, situada a unos cien metros. El humo pasaba velozmente junto a las ventanas de cristales anaranjados. Al cabo de unos quince minutos aparecieron los camiones que estaban en el aeródromo para combatir el incendio. Durante media hora de frenesí nadie sabía a ciencia cierta cómo acabaría aquello, pero después los bomberos empezaron a dominar la situación. De repente se oyó el monótono ronroneo de los bombarderos que regresaban de una misión, y los bomberos tuvieron que enrollar las mangueras y regresar a toda velocidad al aeródromo, por si algún avión se estrellaba y se incendiaba. Los aparatos aterrizaron sin problemas, y en cuanto hubo tomado tierra el último, los bomberos dieron media vuelta y remontaron rápidamente la pendiente para reanudar la lucha contra el incendio del hospital. Cuando llegaron allí, las llamas se habían extinguido. Se habían apagado espontáneamente, expirado por completo sin necesidad de mojar ni una viga, y a los decepcionados bomberos no les quedó otra cosa que hacer más que beber café tibio y tratar de tirarse a las enfermeras.
El capellán llegó al día siguiente del incendio. Yossarian estaba expurgando cartas, en las que sólo conservaba las frases románticas, cuando el capellán se sentó en una silla entre las camas y le preguntó qué tal se encontraba. Se había colocado de lado, y los únicos distintivos que podía ver Yossarian eran los galones de capitán en el cuello de la camisa. Yossarian no tenía ni idea de quién era y pensó que se trataría de un médico o de un loco más.
—Bastante bien —contestó—. Me duele un poco el hígado y al parecer no hago de vientre como es debido, pero tengo que reconocer que me encuentro bastante bien.
—Me alegro —dijo el capellán.
—Sí —replicó Yossarian—. Yo también.
—Tenía intención de haber venido antes —explicó el capellán—, pero la verdad es que no me encontraba bien.
—Lo siento —dijo Yossarian.
—Un simple resfriado —se apresuró a añadir el capellán.
—Yo siempre tengo treinta y ocho de fiebre —añadió Yossarian con igual rapidez.
—Lo siento —dijo el capellán.
—Sí —convino Yossarian—. Yo también.
El capellán se movió, inquieto.
—¿Puedo hacer algo por usted? —preguntó al cabo de un rato.
—No, no. —Yossarian suspiró—. Supongo que los médicos están haciendo todo lo humanamente posible.
—No, no. —El capellán se sonrojó levemente—. No me refiero a eso, sino si quiere que le traiga cigarrillos… o libros… o chucherías…
—No, no —respondió Yossarian—. Gracias. Supongo que tengo todo lo que necesito, todo menos salud.
—Lo siento.
—Sí —replicó Yossarian—. Yo también.
El capellán volvió a agitarse en la silla. Miró a uno y otro lado varias veces, dirigió la mirada hacia el techo y a continuación la clavó en el suelo. Aspiró una profunda bocanada de aire.
—Recuerdos de parte del teniente Nately —dijo.
Yossarian lamentó que tuvieran un amigo común. Después de todo, parecía que existía una base sobre la que cimentar la conversación.
—¿Conoce al teniente Nately? —preguntó pesaroso.
—Sí, bastante bien.
—Está un poco chiflado, ¿no?
El capellán sonrió, apurado.
—No podría decirlo. Creo que no lo conozco tan bien como todo eso.
—Se lo aseguro. Está como una cabra.
Se hizo un silencio opresivo que el capellán rompió con una pregunta inesperada.
—Usted es el capitán Yossarian, ¿verdad?
—Nately no ha empezado bien en la vida. Es de buena familia.
—Perdone —insistió tímidamente el capellán—, pero a lo mejor estoy cometiendo un grave error. ¿Es usted el capitán Yossarian?
—Sí —admitió el capitán Yossarian—. Soy el capitán Yossarian.
—¿Del escuadrón 256?
—Del escuadrón de combate 256 —contestó Yossarian—. No sabía que hubiera más capitanes con ese apellido. Que yo sepa, yo soy el único capitán Yossarian que conozco. Que yo sepa, claro.
—Ya —dijo el capellán con tristeza.
—Es lo mismo que dos elevado a la octava potencia de combate —añadió Yossarian—. Se lo digo por si acaso está pensando en escribir un poema simbólico sobre nuestro escuadrón.
—No —musitó el capellán—. No estoy pensando en escribir un poema simbólico sobre su escuadrón.
Yossarian se enderezó bruscamente cuando advirtió la minúscula cruz de plata que llevaba el capellán en el otro pico del cuello de la camisa. Se quedó estupefacto, porque nunca había hablado con un capellán.
—¡Es usted capellán! —exclamó extasiado.
—Pues sí —replicó el capellán—. ¿No lo sabía?
—Pues no. No lo sabía. —Yossarian se le quedó mirando fascinado, con una amplia sonrisa—. Es que nunca había visto a un capellán.
El capellán volvió a ponerse colorado y clavó los ojos en sus manos.
Era un hombre delgado de unos treinta y dos años, con el pelo castaño y medrosos ojos pardos. Tenía una cara alargada y bastante pálida. Un inocente racimo de antiguas marcas de espinillas asomaba en la concavidad de ambas mejillas. Yossarian deseaba ayudarlo.
—¿Puedo hacer algo para ayudarlo? —preguntó el capellán.
Yossarian negó con la cabeza, aún sonriendo.
—No, lo siento. Tengo todo cuanto necesito y estoy muy cómodo. Es más, ni siquiera estoy enfermo.
—Me alegro. —En cuanto el capellán hubo pronunciado estas palabras se arrepintió y apretó los nudillos contra la boca con una risita de preocupación, pero como Yossarian guardó silencio, se sintió decepcionado—. Tengo que ver a otros hombres del grupo —se disculpó—. Vendré por aquí otra vez, probablemente mañana.
—Sí, por favor —dijo Yossarian.
—Vendré sólo si usted quiere —dijo el capellán bajando la cabeza avergonzado—. He notado que muchos hombres se sienten incómodos conmigo.
Yossarian desbordaba de cariño.
—Quiero que venga —insistió—. Yo no me sentiré incómodo con usted.
El rostro del capellán resplandecía de gratitud, y miró discretamente un trozo de papel que llevaba oculto en la mano. Contó las camas de la sala, moviendo los labios, y después se fijó, dubitativo, en la de Dunbar.
—¿Podría preguntarle si aquél es el teniente Dunbar? —susurró.
—Sí —contestó Yossarian en voz alta—. Es el teniente Dunbar.
—Gracias —musitó el capellán—. Muchas gracias. Tengo que ir a verlo. Tengo que ver a todos los miembros del grupo que están en el hospital.
—¿Incluso a los de las otras salas? —preguntó Yossarian.
—Sí, incluso a los de las otras salas.
—Pues tenga cuidado, padre —le previno Yossarian—. Ahí es donde están ingresados los enfermos mentales.
—No tiene que llamarme padre —le aclaró el capellán—. Soy anabaptista.
—Se lo digo muy en serio —insistió Yossarian—. La policía militar no va a protegerlo, porque ellos son los que están más locos. Yo lo acompañaría, pero me da un miedo espantoso. La locura es contagiosa. Ésta es la única sala normal del hospital. Todos menos nosotros están chiflados.
El capellán se levantó rápidamente y se alejó de la cama; después asintió con una sonrisa conciliadora y le prometió mantener una actitud cautelosa.
—Ahora tengo que ver al teniente Dunbar —dijo. Pero no acababa de marcharse y añadió, con cierto remordimiento—: ¿Qué tal? ¿Qué me dice de él?
—Es de lo mejor cito que hay por aquí —le aseguró Yossarian—. Un verdadero señor. Es uno de los hombres menos trabajadores que he conocido.
—No me refería a eso —replicó el capellán en un susurro—, sino a si está muy enfermo.
—No, no mucho. Más bien no está enfermo en absoluto.
—Me alegro.
El capellán suspiró aliviado.
—Sí —convino Yossarian—. Yo también.
—Un capellán —dijo Dunbar cuando se marchó el capellán—. ¿Lo habéis visto? Un capellán.
—¿No es un cielo? —preguntó Yossarian—. Quizá deberían concederle tres votos.
—¿Quiénes? —preguntó Dunbar, receloso.
Instalado en una cama de la pequeña sección privada al final de la sala, trabajando sin cesar tras el tabique verde de madera chapada, se encontraba el ampuloso coronel cuarentón a quien iba a ver todos los días una mujer amable, de expresión dulce, con el pelo rizado, rubio ceniza, que no era ni enfermera ni auxiliar femenino del ejército ni una chica de la Cruz Roja, y que, no obstante, se presentaba puntualmente todas las tardes en el hospital de Pianosa vestida con bonitos trajes veraniegos en tonos pastel, muy elegantes, y zapatos de cuero blanco de medio tacón hasta los que bajaban las costuras de las medias de nailon, siempre impecablemente derechas. El coronel estaba en comunicaciones y se pasaba los días y las noches transmitiendo viscosos mensajes del interior de su cuerpo a cuadrados de gasa que cerraba meticulosamente y entregaba a un cubo blanco con tapa que había en la mesilla, junto a la cama. El coronel era una auténtica monada. Tenía la boca cavernosa, mejillas igualmente cavernosas y unos ojos tristes y hundidos, como enmohecidos. Su rostro había adquirido un tinte de plata oscurecida. Tosía queda, cautelosamente, y se daba golpecitos con las gasas en los labios con un gesto de asco que se había convertido en algo automático.
El coronel vivía en medio de un torbellino de especialistas cuya especialidad consistía en averiguar la naturaleza de su dolencia. Le aplicaban rayos de luz en los ojos para comprobar si veía, le clavaban agujas en los nervios para saber si sentía algo. Tenía a su disposición un alergólogo para la alergia, un linfólogo para la linfa, un reumatólogo para el reúma, un psiquiatra para la psique, un dermatólogo para la derma y, por si fuera poco, un neurólogo para sus neuras, un traumatólogo para sus traumas y un cetólogo calvo y pedante del departamento de zoología de la Universidad de Harvard a quien un ánodo defectuoso de una IBM había desterrado cruelmente a los servicios sanitarios y que dedicaba sus visitas a intentar discutir sobre Moby Dick con el coronel moribundo.
Lo cierto es que habían investigado la enfermedad del coronel muy a fondo. No había un solo órgano de su cuerpo que no hubieran medicado y atacado, que no hubieran dragado y limpiado, manipulado y radiografiado, suprimido y sustituido. Pulcra, esbelta y erguida, la mujer lo acariciaba con frecuencia mientras estaba sentada junto a su cama, epítome majestuoso del dolor cada vez que sonreía. El coronel era alto, delgado y cargado de espaldas. Cuando se levantaba y echaba a andar, se encorvaba aún más, formando
con el cuerpo una profunda cavidad, y movía los pies con sumo cuidado, avanzando centímetro a centímetro desde las rodillas para abajo. Tenía bolsas de color violeta debajo de los ojos. La mujer hablaba con suavidad, en un tono mucho más suave que las toses del coronel, y ninguno de los pacientes oyó jamás su voz.
En menos de diez días el texano vació la sala. El primero en largarse fue el capitán de artillería, y después comenzó el éxodo. Dunbar, Yossarian y el capitán de cazabombarderos se marcharon la misma mañana. Dunbar dejó de sufrir mareos, y el capitán de cazabombarderos logró sonarse la nariz. Yossarian les dijo a los médicos que se le había quitado el dolor de hígado. Así de sencillo. Huyó incluso el suboficial. En menos de diez días, el texano obligó a todos a volver a sus puestos; a todos menos al agente del CID, a quien el capitán de cazabombarderos le había contagiado el resfriado, que degeneró en neumonía.
…
Joseph Heller. Escritor y dramaturgo americano, Joseph Heller nació en Brooklyn el 1 de mayo de 1923. Piloto de bombardero durante la II Guerra Mundial, su experiencia militar se ve reflejada en gran parte de su obra pero, sobre todo, en la que resulta su novela más conocida: Trampa 22 (1961), una hiriente parodia sobre la política, guerra y el propio ser humano.
Su humor absurdo y su disgusto por las grandes corporaciones, la industria militar y el control arbitrario del estado son puntos constantes en toda su produción, entre la que habría que destacar obras como Dios sabe (1984) o Figúrate (1988).
Trampa 22 fue llevada al cine por primera vez en 1970, con un guión del propio Heller, quien trabajó con varios guiones y musicales para Hollywood y Broadway.
Joseph Heller murió el 12 de diciembre de 1999.
