Tomás Nevinson
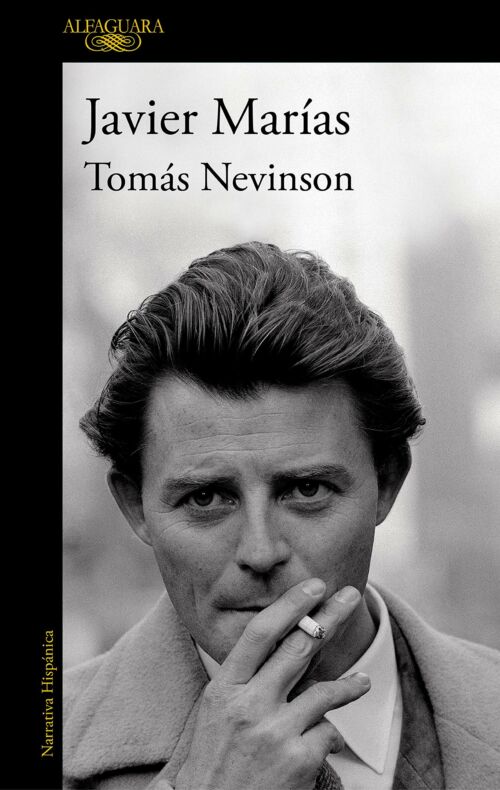
Resumen del libro: "Tomás Nevinson" de Javier Marías
«Yo fui educado a la antigua, y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se les pega, no se les hace daño…»
Dos hombres, uno en la ficción y otro en la realidad, tuvieron la oportunidad de matar a Hitler antes de que éste desencadenara la Segunda Guerra Mundial. A partir de este hecho, Javier Marías explora el envés del «No matarás». Si esos hombres quizá debieron disparar contra el Führer, ¿cabe la posibilidad de hacerlo contra alguien más? Como dice el narrador de Tomás Nevinson, «ya se ve que matar no es tan extremo ni tan difícil e injusto si se sabe a quién».
Tomás Nevinson, marido de Berta Isla, cae en la tentación de volver a los Servicios Secretos tras haber estado fuera, y se le propone ir a una ciudad del noroeste para identificar a una persona, medio española y medio norirlandesa, que participó en atentados del IRA y de ETA diez años atrás. Estamos en 1997. El encargo lleva el sello de su ambiguo ex-jefe Bertram Tupra, que ya, mediante un engaño, había condicionado su vida anterior.
La novela, más allá de su trama, es una profunda reflexión sobre los límites de lo que se puede hacer, sobre la mancha que casi siempre trae la evitación del mal mayor y sobre la dificultad de determinar cuál es ese mal. Con el trasfondo de episodios históricos de terrorismo, Tomás Nevinson es también la historia de qué le sucede a quien ya le había sucedido todo y a quien, aparentemente, nada más podía ocurrir. Pero, mientras no terminan, todos los días llegan…
Para Carme López Mercader,
que, lejos o cerca, confinados o no,
alegres o menos —ella siempre más
alegre que yo—,
me ha acompañado sonriente en este libro
desde el principio hasta el final
I
Yo fui educado a la antigua, y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se les pega, no se les hace daño físico y el verbal se les evita al máximo, a esto último ellas no corresponden. Es más, se las protege y respeta y se les cede el paso, se las escuda y ayuda si llevan un niño en su vientre o en brazos o en un cochecito, les ofrece uno su asiento en el autobús y en el metro, incluso se las resguarda al andar por la calle alejándolas del tráfico o de lo que se arrojaba desde los balcones en otros tiempos, y si un barco zozobra y amenaza con irse a pique, los botes son para ellas y para sus vástagos pequeños (que les pertenecen más que a los hombres), al menos las primeras plazas. Cuando se va a fusilar en masa, a veces se les perdona la vida y se las aparta; se las deja sin maridos, sin padres, sin hermanos y aun sin hijos adolescentes ni por supuesto adultos, pero a ellas se les permite seguir viviendo enloquecidas de dolor como a espectros sufrientes, que sin embargo cumplen años y envejecen, encadenados al recuerdo de la pérdida de su mundo. Se convierten en depositarias de la memoria por fuerza, son las únicas que quedan cuando parece que no queda nadie, y las únicas que cuentan lo habido.
Bueno, todo esto me enseñaron de niño y todo esto era antes, y no siempre ni a rajatabla. Era antes y en la teoría, no en la práctica. Al fin y al cabo, en 1793 se guillotinó a una Reina de Francia, y con anterioridad se quemó a incontables acusadas de brujería y a la soldado Juana de Arco, por no poner más que un par de ejemplos que todos conocen.
Sí, claro que siempre se ha matado a mujeres, pero era algo a contracorriente y que en muchas ocasiones daba reparo, no es seguro si a Ana Bolena se le concedió el privilegio de sucumbir a una espada y no a una tosca y chapucera hacha, ni tampoco en la hoguera, por ser mujer o por ser Reina, por ser joven o por ser hermosa, hermosa para la época y según los relatos, y los relatos jamás son fiables, ni siquiera los de testigos directos, que ven u oyen turbiamente y se equivocan o mienten. En los grabados de su ejecución aparece de rodillas como si estuviera rezando, con el tronco erguido y la cabeza alta; de habérsele aplicado el hacha tendría que haber apoyado el mentón o la mejilla en el tajo y haber adoptado una postura más vejatoria y más incómoda, haberse tirado por los suelos, como quien dice, y haber ofrecido una visión más prominente de sus posaderas a quienes desde su ángulo se las encontraran de frente. Curioso que se tuviera en cuenta la comodidad o compostura de su último instante en el mundo, y aun el garbo y el decoro, qué más daría todo eso para quien ya era inminente cadáver y estaba a punto de desaparecer de la tierra bajo la tierra, en dos pedazos. También se ve, en esas representaciones, al ‘espada’ de Calais, así llamado en los textos para diferenciarlo de un vulgar verdugo —traído ex profeso por su gran destreza y quizá a petición de la propia Reina—, siempre a su espalda y oculto a su vista, nunca delante, como si se hubiese acordado o decidido que la mujer se ahorrara ver venir el golpe, la trayectoria del arma pesada que sin embargo avanza veloz e imparable, como un silbido una vez que se emite o como una ráfaga de viento fuerte (en un par de imágenes ella lleva los ojos vendados, pero no en la mayoría); que ignorara el momento preciso en que su cabeza quedaría cortada de un solo mandoble limpio, y caída en la tarima boca arriba o boca abajo o de lado, de pie o de coronilla, quién sabía, desde luego ella no lo sabría jamás; que el movimiento la pillara por sorpresa, si es que puede haber sorpresa cuando uno sabe a lo que ha venido y por qué está de rodillas y sin manto a las ocho de la mañana de un día inglés de aún frío mayo. Está de rodillas, justamente, para facilitarle la tarea al verdugo y no poner su habilidad en entredicho: había hecho el favor de cruzar el Canal y de prestarse, y a lo mejor no era muy alto. Al parecer, Ana Bolena había insistido en que con una espada bastaba, ya que su cuello era fino. Debió de rodeárselo con las manos más de una vez, a modo de prueba.
Se le tuvo mayor miramiento, en todo caso, que a María Antonieta dos siglos y medio más tarde, a la que cuentan que se le dio peor trato en su octubre que a su marido Luis XVI en su enero, él la había precedido en la guillotina unos nueve meses. Que fuera mujer no contó para los revolucionarios, o quizá es que la consideración del sexo les pareció antirrevolucionaria en sí misma. Un teniente llamado De Busne, que le mostró cierto respeto durante la custodia previa, fue arrestado y relevado en seguida por otro guardián más desabrido. Al Rey sólo le ataron las manos a la espalda cuando llegó al pie del patíbulo; el recorrido hasta allí lo hizo en un coche cubierto, cerrado, el del alcalde de París según creo; y pudo elegir al sacerdote que lo asistió (uno no jurado, es decir, que no había jurado lealtad a la Constitución y al nuevo orden que cambiaba a diario y lo condenaba). A su viuda austriaca, por el contrario, le ataron las manos ya antes del paseíllo, que hubo de efectuar en carreta, más vulnerable y expuesta al odio desatado en las caras y a los improperios del gentío; y sólo le ofrecieron los servicios de un sacerdote jurado, que ella declinó educadamente. Dicen las crónicas que la educación que le faltó durante su reinado la dispensó en los últimos instantes: subió los peldaños con tanta agilidad que tropezó y le pisó un pie al verdugo, con el que se disculpó de inmediato como si tuviera esa costumbre (‘Excusez-moi, Monsieur’, le dijo).
Tiene la guillotina sus preámbulos de oprobio obligado: los condenados no sólo llevaban las manos atadas atrás, sino que una vez arriba se les ceñían los brazos al torso con una cuerda tirante, premonición del amortajamiento; al quedar rígidos y torpes, casi inmovilizados y sin poderse valer por sí mismos, dos auxiliares debían alzarlos como a un paquete (o como se hacía más tarde con los enanos a los que se disparaba desde un cañón en los circos) y deslizarlos o empujarlos boca abajo, completamente horizontales, tumbados, hasta que su cuello encajaba en el hueco asignado. En eso María Antonieta sí se igualó a su marido: los dos se vieron así cosificados en el momento postrero, manejados como bultos o balas de lana o como torpedos de un submarino arcaico, como fardos cuya cabeza asomaba antes de salir rodando de manera imprevisible, sin dirección ni sentido hasta que la detuviera alguien agarrándola del pelo, a la vista de la muchedumbre. A ninguno le pasó, en todo caso, lo que a San Dionisio según un cardenal francés maravillado de que, tras su martirio y decapitación durante las persecuciones del Emperador Valeriano, hubiera caminado con su cabeza cortada bajo el brazo desde Montmartre hasta el lugar de su enterramiento (aligerando consideradamente la labor de los porteadores), donde se erigió luego la abadía o iglesia de su nombre: una distancia de nueve kilómetros. El portento dejaba al cardenal sin habla, aseguraba, pero en realidad enardecía su verbo, de modo que una ingeniosa dama que lo escuchaba lo interrumpió, rebajando con una sola frase la hazaña: ‘¡Ah, señor! —le dijo—. En esa situación, sólo el primer paso cuesta.’
Sólo el primer paso cuesta. Quizá se podría decir eso de todo, o de la mayoría de los esfuerzos y de lo que se hace con desagrado o repugnancia o reservas, es muy poco lo que se acomete sin ninguna reserva, casi siempre hay algo que nos induce a no actuar y a no dar ese paso, a no salir de casa y no movernos, a no dirigirnos a nadie y a evitar que otros nos hablen, nos miren, nos digan. A veces pienso que nuestras enteras vidas —incluso las de las almas ambiciosas e inquietas y las impacientes y voraces, deseosas de intervenir en el mundo y aun de gobernarlo— no son sino el largo y aplazado anhelo de volver a ser indetectables como cuando no habíamos nacido, invisibles, sin desprender calor, inaudibles; de callar y estarnos quietos, de desandar lo recorrido y deshacer lo ya hecho que nunca puede deshacerse, a lo sumo olvidarse si hay suerte y si nadie lo cuenta; de borrar todas las huellas que atestigüen nuestra existencia pasada y por desgracia aún presente y futura durante un tiempo. Y sin embargo no somos capaces de intentar dar cumplimiento a ese anhelo que ni siquiera nos reconocemos, o lo son tan sólo los espíritus muy valientes y fuertes, casi inhumanos: los que se suicidan, los que se retiran y aguardan, los que desaparecen sin despedirse, los que se ocultan de veras, es decir, los que de veras procuran que jamás se los encuentre; los anacoretas y ermitaños remotos, los suplantadores que se sacuden su identidad (‘Ya no soy mi antiguo yo’) y adquieren otra a la que sin vacilaciones se atienen (‘Idiota, no creas que me conoces’). Los desertores, los desterrados, los usurpadores y los desmemoriados, los que en verdad no recuerdan quiénes fueron y se convencen de ser quienes no eran cuando eran niños o incluso jóvenes, ni aún menos en su nacimiento. Los que no regresan.
Lo que más cuesta es matar, es un lugar común que sobre todo suscriben los que nunca lo han hecho. Lo dicen porque no se imaginan a sí mismos con una pistola o un cuchillo, o con una cuerda para estrangular o un machete, la mayor parte de los crímenes llevan su tiempo y requieren un esfuerzo físico, si son cuerpo a cuerpo, e implican peligro (nos pueden arrebatar el arma en un forcejeo y ser nosotros quienes acabemos fiambre). Pero la gente se acostumbró hace mucho a ver rifles con mira telescópica en las películas, a los que sólo hay que apretar el gatillo para acertar y haber terminado, una tarea limpia y aséptica y con escaso riesgo, y hoy ya ve cómo alguien opera un dron a miles de kilómetros del objetivo e interrumpe una vida o varias sintiéndolo como ficción, como un acto imaginario, como un videojuego (el resultado se contempla en pantalla) o, para los más arcaicos, como el golpeo de la gruesa bola de acero en un flipper, contra la que combatimos. Aquí sí que no hay riesgo posible ni sangre que nos salpique la vista.
También cuesta, se supone, por la irreversibilidad del hecho, por su carácter definitivo: matar significa que ya no haya más en el muerto, que nada más brote de él, que ya no discurra ni alumbre ideas, que no pueda rectificar ni enmendarse ni reparar daño alguno ni ser convencido; que deje de hablar y de obrar para siempre, que ya nadie cuente con él y ni siquiera respire ni mire; que resulte inofensivo y aún más, del todo inservible: como un electrodoméstico averiado que pasa a ser un engorro, sólo un trasto que entorpece y se debe apartar del camino. La mayoría de las personas lo ven demasiado drástico, excesivo, tienden a pensar que hay salvación para cualquiera, en el fondo creen que podemos cambiar todos y también ser perdonados, o que cesará una peste humana sin necesidad de aniquilarla. Y además los otros dan pena en abstracto, cómo voy a quitarle la vida a nadie. La pena, sin embargo, amaina ante lo concreto, si es que no desaparece, a veces de golpe. Si es que no la suprimimos de cuajo.
Recuerdo una vieja película de Fritz Lang, era de 1941, estaba hecha en plena Guerra Mundial, cuando ni siquiera los Estados Unidos habían intervenido y parecía imposible que Inglaterra resistiera sola contra Alemania, el resto de Europa sometido por ella o a sus órdenes de buen grado. Y empezaba de la siguiente manera: un hombre vestido de cazador, con sombrero, bombachos, polainas, interpretado por Walter Pidgeon, se acercaba con un rifle de precisión hasta un saliente o terraplén o precipicio, en un paraje frondoso de Baviera. Es el 29 de julio de 1939, tan sólo treinta y seis días antes del inicio de esa Guerra, y el lugar resulta ser Berchtesgaden, donde Hitler poseía una villa a la que se retiraba con frecuencia, incluso en medio de la contienda, el sitio mejor guardado de Alemania durante sus estancias. El cazador divisa algo al otro lado del terraplén o precipicio —tal vez es como el foso que resguarda un castillo—, se tumba boca abajo entre la maleza y observa con sus prismáticos. El rostro se le ve sorprendido y excitado por lo descubierto, y entonces saca de su zamarra la mira telescópica y la encaja en su arma y la ajusta a quinientas cincuenta yardas, poco más de quinientos metros. Lo que está contemplando es al mismísimo Führer en una terraza, paseando y conversando con un subordinado, un alto oficial de la Gestapo, recuerdo su extraño nombre medio inglés, Quive-Smith, interpretado por George Sanders con un monóculo y chaqueta blanca y pantalón oscuro, un uniforme muy parecido al que todavía en los años setenta lucían en las Cortes de Franco los procuradores falangistas, el estilo nazi los cautivó hasta el final.
En un primer momento Quive-Smith tapa a Hitler, el cazador no lo tiene en el punto de mira y se seca el sudor de la frente, nervioso. Pero al poco el oficial se marcha y el mayor criminal se queda solo. Ahora sí está a su alcance, en la diana. El cazador lleva el dedo al gatillo y tras una breve vacilación dispara. Sólo se oye un clic sin detonación, el arma no está cargada. Walter Pidgeon se ríe y le hace un gesto de adiós con la mano desde el ala de su sombrero. El espectador está al tanto de que hay un soldado armado en su cercanía, que patrulla el terreno y aún no ha visto al cazador oculto.
No sé qué explicará la novela en la que se basaba la película, pero lo que ésta muestra es que Pidgeon, tras el disparo fingido, se da cuenta de pronto de que puede matar a Hitler, de hecho acaba de hacerlo de mentirijillas. Mete entonces con prisa una bala en la recámara y apunta de nuevo. El Führer continúa allí, está de frente, todavía no se ha retirado y su pecho sigue a tiro. Cuando más tarde es capturado e interrogado, el cazador le asegura a Quive-Smith o Sanders que jamás pensó disparar, que el desafío consistía tan sólo en comprobar que podía hacerlo, que había llegado hasta su guarida sin ser detectado ni interceptado. Se trata de lo que él llama ‘un acecho deportivo’. Abatir la pieza es una mera certeza matemática una vez que se la tiene al alcance y bien enfocada con el visor. No hay mérito en apretar el gatillo, él hace mucho que ha renunciado a ello, hasta con un conejo o una perdiz. Pero para que el juego fuera serio y no una simple parodia, el rifle debía estar cargado. ‘Su cálculo de la distancia es asombroso, casi sobrenatural’, le reconoce Quive-Smith, él mismo aficionado a la caza: tal como estaba ajustada la mira, lo ha verificado, le faltaban solamente diez pies, unos tres metros, para impactar en el objetivo. ‘Un hombre así no puede vivir’, añade. La observación de Sanders, sin embargo, resulta ambigua para el espectador. Pidgeon es el Capitán Alan Thorndike, un cazador internacionalmente célebre, de hecho su interlocutor lo conoce y lo admira, sabe de sus hazañas en África. Cabe deducir que ese mínimo error de tres metros era deliberado y que Pidgeon está diciendo la verdad, que nunca pensó meterle a Hitler una bala en el corazón. En serio, no.
Tal como se desarrolla la secuencia, también está cargada de ambigüedad: uno no está seguro de si Thorndike se ha encontrado al Führer por azar o si andaba buscándolo, por improbable que lo primero parezca. Da la impresión, en todo caso, de que sólo se le ocurre matar cuando ve lo concreto, cuando se da cuenta de a quién tiene a tiro. O ni siquiera, es más lento aún. Después de su simulacro, después del clic con el arma descargada y el adiós con la mano tras tocarse el ala del sombrero y la risa festiva de satisfacción, el cazador hace ademán de retirarse, se echa hacia atrás como quien ha cumplido su misión y nada más le queda hacer allí, en aquel saliente frente a la famosa mansión de Berchtesgaden. Y es entonces cuando cambia su expresión, se torna grave y más impaciente, como si ahora le faltara el tiempo, también más determinada (no demasiado, pero más). Es en ese momento cuando parece venirle la idea de que lo que ha sido un ensayo, una pantomima, una diversión —un acecho deportivo—, se puede convertir en realidad y alterar el curso de los acontecimientos. De que está en su mano, en su dedo, rendirles a su país y a medio mundo un gran favor, y eso que el 29 de julio de 1939 todavía nadie se imaginaba cuán inmenso llegaría a ser tal favor. Lo que le suceda a él no cuenta, difícilmente lograría escapar, sólo cuenta la excitación. Así que mete la bala en la recámara, una sola, seguro de que dará en el blanco fácil, de que acertará y no necesitará un segundo disparo. Vuelve a acariciar el gatillo y está a punto de apretarlo, esta vez con consecuencias, consecuencias personales e históricas. En un instante, el Führer muerto y ensangrentado, borrado de la faz de la tierra que está a punto de dominar y arrasar, tirado en el suelo de su terraza, inservible, un despojo, un estorbo que ensucia, un resto. Habría que retirarlo de allí como a un gato despanzurrado, qué poca distancia entre el todo y la nada, entre la vida feroz y la muerte, entre el pánico y la piedad.
No sé la novela en que se basó, ya digo, pero la película no nos aclara nunca la definitiva intención de Thorndike el cazador, porque nada está hecho hasta que no está hecho del todo y ya no puede deshacerse, hasta que ya no hay vuelta atrás. Una hoja vuela desde un árbol y le cae sobre la mira. Malhumorado, Pidgeon la aparta, pierde la visual un momento y recobra su posición. Ha de volver a enfilar a Hitler, ha de tenerlo de nuevo nítido en su visor o las matemáticas no podrán culminar su infalible cálculo y el gato seguirá vivo y rondando, maquinará y arañará y rasgará. Pero ahora ya es tarde, una hoja que vuela es bastante para que el tiempo se acabe: el soldado que patrulla lo ha descubierto y se abalanza sobre él, y la única bala sale perdida hacia ningún sitio, en el forcejeo entre los dos.
¿Quién no habría hecho lo mismo en su situación, quién no habría dudado y acariciado el gatillo y sentido la tentación de disparar a sangre fría —‘Sí, un asesinato, no más’, como escribió el clásico restando importancia—, si hubiera tenido a Hitler a pecho descubierto y a tiro en 1939, por casualidad o por acecho y persecución? Y aun mucho antes de esa fecha, y fuera de la ficción. Porque esto otro no es ficción, a diferencia de la película de Fritz Lang: Friedrich Reck-Malleczewen no era en modo alguno un izquierdista ni tampoco era judío ni gitano ni homosexual, tuvo seis hijas y un hijo de sus dos matrimonios. Había nacido en 1884, le llevaba cinco años al Führer. Su padre era un político y terrateniente prusiano. Estudió Medicina en Innsbruck y sirvió como oficial en el Ejército de Prusia, pero abandonó la carrera militar por causa de su diabetes. Fue médico a bordo de un barco durante breve tiempo, en aguas americanas. Luego se instaló en Stuttgart para ejercer el periodismo y la crítica teatral, y más tarde se trasladó cerca de Múnich. Escribió novelas de aventuras para críos, y una de ellas, Bomben auf Monte Carlo, hubo de gozar de popularidad, porque fue adaptada cuatro veces al cine. Por todos estos datos, se diría un hombre más bien inofensivo, poco dado al alboroto o a la subversión. Pero era alguien educado, y con la mente lo bastante clara para despreciar y detestar a los nazis y a Hitler desde que aparecieron en el horizonte. Así que en mayo de 1936 empezó un diario secreto, aún es más, clandestino, que logró escribir hasta octubre de 1944, pese a que ya desde 1937 se cuidó de mantenerlo escondido en un bosque y de cambiar su escondite a menudo, por si las autoridades lo espiaban y vigilaban, su descubrimiento le habría acarreado la muerte. Sólo vio la luz póstumamente, en 1947, bajo el título Diario de un desesperado, y entonces se le prestó poca atención en su lengua, quizá todavía era pronto para recordar lo recién terminado. Casi veinte años más tarde, en 1966, se reeditó en tapa blanda, y eso propició que en 1970 se tradujera al inglés como Diary of a Desperate Man, en ese idioma lo leí.
Reck-Malleczewen consideraba a los nazis ‘una horda de simios crueles’ de los que se sentía prisionero, y, pese a ser católico desde 1933, admitió el odio incesante en todo su ser: ‘Mi vida en este hoyo iniciará pronto su quinto año. Durante más de cuarenta y dos meses, he pensado odio, me he acostado con odio en mi corazón, he soñado odio y me he despertado con odio’, escribió. Vio a Hitler en persona en cuatro ocasiones. En una de ellas, ‘tras su barrera de mamelucos’, no le pareció un ser humano, sino ‘una figura salida de un cuento de fantasmas, el mismísimo Príncipe de las Tinieblas’. En otra, al ver ‘su pelo grasiento cayéndole sobre la cara mientras despotricaba’ en una bodega sin dejarle comerse su salchicha y su chuleta en paz, le vio ‘el aspecto de un hombre que intentara seducir a la cocinera’ y le produjo una impresión de ‘estupidez fundamental’. Al marcharse Hitler y hacerle una inclinación de despedida, le recordó ‘a un maître en el acto de atrapar una propina furtiva y cerrar el puño sobre ella’. De sus ojos ‘melancólicos y negros como la pez’ dijo que eran ‘como dos pasas inyectadas en su cara de luna color gris escoria, gelatinosa’. La primera vez, en fecha tan temprana como 1920, tras oírle una inflamada diatriba en una casa privada a la que más o menos se había autoinvitado, él y sus amistades, una vez libres del improvisado orador (el servicio se había alarmado creyendo que bramaba contra sus anfitriones y estaba a punto de agredirlos), debieron abrir una ventana a toda prisa para que el aire fresco disipara ‘la sensación de consternación y de opresión’, y Reck señala que ‘no era como si la habitación se hubiera contaminado de un cuerpo sucio que hubiera estado allí, sino de algo más: de la esencia sucia de una monstruosidad’. Pese a su meteórico ascenso, en los veinte años transcurridos entre aquella primera vez y la última, ‘mi visión de él ha permanecido inalterable. Lo cierto es que carece del menor gusto por sí mismo, en esencia se odia a sí mismo’.
La cita que viene a cuento es también, como las anteriores, del 11 de agosto de 1936 (larga entrada la de ese día), y en ella Reck-Malleczewen evoca una jornada imprecisa de 1932 en la que coincidió en un restaurante muniqués, la Osteria Bavaria, con Hitler, que extrañamente llegó solo, sin sus acostumbrados matones y guardaespaldas (por entonces ya era una celebridad), atravesó el comedor y se sentó a la mesa contigua a la que ocupaban él y su amigo Mücke. Al sentirse observado, examinado críticamente por ellos, ‘se desazonó y su rostro adoptó la expresión huraña de un burócrata de poco rango que se ha aventurado en un local al que no entraría normalmente, pero que una vez allí exige que por su dinero se le sirva y trate hasta en el menor detalle tan bien como a esos caballeros de ahí…’. Las calles eran ya poco seguras en aquel mes de septiembre, añade Reck, así que portaba siempre consigo una pistola cargada cuando se acercaba hasta la ciudad. Y este católico por convicción, este pacífico padre de siete vástagos, este autor de libros infantiles y juveniles, este hombre educado y burgués y septentrional, escribe lo siguiente sin que le tiemble ni vacile la pluma: ‘En el restaurante casi desierto podría haberle metido un tiro con facilidad. De haber tenido el menor atisbo del papel que esa inmundicia iba a desempeñar, y de los años de sufrimiento que iba a infligirnos, lo habría hecho sin pensármelo dos veces. Pero lo vi como a un personaje salido de una tira cómica, y así no le disparé’.
El 11 de agosto de 1936 aún había visto muy pocos sufrimiento y horror en comparación con los que vinieron después, y aun así Reck-Malleczewen piensa que no habría dudado en matar a sangre fría a un hombre ridículo que se disponía a almorzar a solas en 1932, de haber sabido entonces lo que sabía cuatro años más tarde y ocho y pico antes de morir, a la edad de sesenta, en el campo de concentración de Dachau. En esa fecha de su diario, cuando Hitler está ya completamente fuera de su alcance y del de casi todo mortal, se consuela de la oportunidad perdida en la Osteria Bavaria con un ataque de fatalidad que resulta premonitorio: ‘No habría servido de nada, en todo caso: en los consejos del Altísimo, nuestro martirio había sido decretado ya. Si en aquel punto se hubiera cogido a Hitler y se lo hubiera amarrado a las vías del ferrocarril, el tren habría descarrilado antes de alcanzarlo. Corren muchos rumores de tentativas de asesinarlo. Las tentativas fracasan, y seguirán fracasando. Desde hace años (sobre todo en esta tierra de demonios triunfantes) parece que Dios esté dormido’. Muy desesperado tenía que estar un cristiano conservador para echarle en cara a su Dios que no coronara con éxito los atentados de los hombres contra una de sus criaturas, sin aguardar a su Juicio Final. Que no permitiera, qué digo, que no propiciara un asesinato alevoso y premeditado.
A Reck-Malleczewen, que descendía de un largo linaje de militares o eso decía, lo detuvieron por fin el 13 de octubre de 1944, acusado de ‘socavar la moral de las fuerzas armadas’ por haber alegado una angina de pecho al ser llamado a las filas de las patéticas milicias civiles improvisadas por Goebbels con adolescentes y viejos ante el avance ruso en el este (ese delito acarreaba pena de muerte en la guillotina), de contestar ‘Alabado sea Dios’ en vez del preceptivo ‘Heil Hitler!’ (hasta las putas estaban obligadas a gritar esto último dos veces por sesión, en los prolegómenos y en cada fingido orgasmo) y de alguna gravísima fruslería más. Tras pasar unos días en prisión temiéndose lo peor, y celebrarse un simulacro de vista oral, fue liberado merced a la inexplicable intercesión de un General de las SS que lo reprendió suavemente desde sus diez años de menor edad (él ya había cumplido los sesenta), y al que el diarista se refiere en sus últimas anotaciones como ‘General Dtl’. Por eso regresó a su casa y estuvo a tiempo de consignar esta experiencia en sus muy secretas páginas. Su hallazgo sí lo habría conducido a la horca o a la guillotina sin dilación ni remisión.
Pero volvieron a detenerlo el 31 de diciembre, y esto ya no pudo contarlo en su diario, bajo la acusación aún más grotesca de ‘menosprecio a la divisa alemana’, al parecer por una carta a su editor en la que se lamentaba de que la elevada inflación le estuviera mermando sus ganancias en concepto de derechos de autor. Esta vez no apareció el misterioso ‘Dtl’ y no se libró, y el 9 de enero de 1945 fue trasladado a Dachau, lugar de enorme insalubridad donde muy pronto enfermó. Un preso holandés que coincidió con él ha dejado un testimonio en el que lo describe como a un anciano lamentable y confuso, debilitado por el hambre y tembloroso de nerviosismo, que no había aprendido nada de los acontecimientos que había vivido. De ese mínimo retrato se me ha alojado en la memoria un detalle trivial, que son los que uno recuerda mejor: vestía un pantalón que le quedaba corto y una chaqueta militar verde italiana a la que le faltaba una manga.
Un certificado de defunción sostiene que Friedrich Reck murió de tifus el 16 de febrero, pero alguna otra fuente asegura que lo que le pasó en esa fecha fue que recibió un tiro en la nuca, quizá el que él le ahorró a la inmundicia, al burócrata de poco rango, en septiembre de 1932. El tiro del que se salvó aquel Hitler hambriento por parecerle un personaje de chiste a su perezoso y displicente ejecutor.
No se puede ser perezoso ni displicente, no se puede desaprovechar la ocasión porque lo habitual es que no se presente ninguna más, y acaso uno acabe pagando con su propia vida el escrúpulo o la duda o la piedad, o el temor a ponerse una marca indeleble —‘yo he matado alguna vez’—, lo ideal sería tener la presciencia de lo que cada individuo va a hacer y en qué se va a convertir. Pero si no conocemos a ciencia cierta lo acontecido, cómo podríamos guiarnos por lo que está por venir. Si a Reck-Malleczewen le resultó imposible dispararle al Führer en el restaurante, cuánto más imposible le habría resultado atropellar a un niño austriaco llamado Adolf a la salida de su colegio de Linz o de Steyr, o arrojarlo a un río en una bolsa bien cerrada y cargada de piedras —sí, como si fuera un gato sobrante— cuando ni siquiera era escolar, o asfixiarlo con una almohada en su moisés o en su cuna, en el pueblo de Braunau en que nació, de haber tenido la oportunidad y la edad. No se habría atrevido a considerar la posibilidad por muchos ‘atisbos’ que se le hubieran aparecido, ni aunque ‘los consejos del Altísimo’ le hubieran deparado la visión entera de lo que el infante iba a traer y esparcir. Matar a un niño o a un bebé de un lugar minúsculo y oscuro de Austria, fronterizo con Alemania, del que hasta le costaría salir; aducir que si vivía exterminaría a millones y sojuzgaría y ensangrentaría la tierra como nadie lo había hecho jamás: todo el mundo lo habría tomado por un loco y un iluminado, por un asesino aberrante, él mismo se habría tomado por tal, pese a haber contemplado el panorama y conocer el espanto que esa criatura indefensa albergaba en el interior de sus venas y se proponía desencadenar desde Múnich, Núremberg y Berlín.
Pero ya se ve que matar no es tan extremo ni tan difícil ni injusto si se sabe a quién, qué crímenes ha cometido o anuncia que va a cometer, cuántos males se le ahorrarán a la gente con eso, cuántas vidas inocentes se preservarán a cambio de un solo disparo, un estrangulamiento o tres navajazos, eso apenas dura unos segundos y después ya está, se acabó, ya cesó y se sigue adelante —casi siempre se sigue adelante, largas son las existencias a veces y nada se para nunca del todo—, hay casos en los que la humanidad respira aliviada y además aplaude, y siente que se le ha quitado un gigantesco peso de encima, se siente agradecida y ligera y a salvo, risueña y libre por un asesinato, transitoriamente feliz.
Y aun así cuesta el primer paso: ni Thorndike en la ficción ni Reck en la realidad apretaron el gatillo cuando estuvieron a tiempo, y eso que los dos ya sabían de sobra que eliminarían algo malvado e insano, una pestilencia, una putrefacción con ‘su cara de luna de color gris escoria’, un cuerpo de consternación y opresión, ‘la esencia sucia de una monstruosidad’. Sí, estaban al tanto, pero aún no había acontecido lo inimaginable peor. No aprendemos nunca, y hace falta que lo ominoso se cumpla con creces para decidirnos a actuar, que el horror esté en marcha y sea ya irremediable para tomar una determinación, ver el hacha alzada en el aire o caída sobre los cuellos para ensartar a los que la empuñan, comprobar que los que parecían verdugos son en efecto verdugos, y nos ejecutan a nosotros además. Lo todavía no sucedido carece de prestigio y de fuerza, lo previsto y lo inminente no bastan, la clarividencia es desoída siempre, es necesario que todo sea corroborado por los terribles hechos, cuando es tarde y no tienen arreglo ni se pueden deshacer.
Y lo que toca entonces, paradójicamente, son el castigo o la venganza, que aún cuestan más y son de muy distinto cariz; porque ya no se trata de evitar una calamidad venidera ni quizá más abominaciones, lo cual ayuda sobremanera a justificar el asesinato, la acción de matar (ayuda la idea de conjurar la reincidencia, de impedir la reiteración, de detener nuevas desgracias). No, aquí es posible que quien haya cometido un crimen, o haya incurrido en traición o en delación, no tenga intención de volver a hacer daño nunca a nadie más; que no sea un peligro permanente y que su conducta punible fuera producto del miedo o de la debilidad o el trastorno, una excepción. Cuando se trata de venganza, lo que lleva a aniquilar a ese individuo es el rencor, la necesidad de resarcimiento, el odio perseverante o el incontenible dolor; cuando se trata de castigo, es más bien una advertencia fría para los demás, el deseo de sentar ejemplo, de escarmentar, de dejar bien claro que eso tiene consecuencias y no se va a consentir. Es así como obran las mafias, incapaces de perdonar una falta o una deuda mínimas para que no haya un mal precedente, para que todos comprendan que nunca se puede ser irrespetuoso con ellas, que no se les puede robar ni mentir ni traicionar, que se las ha de temer. Y así es como también actúan el Estado y su justicia, a fin de cuentas, con su ceremonia y su solemnidad, o sin ellas cuando es preciso y todo se ha de hacer en secreto: ahuyentan el delito de otros, los disuaden mediante la condena del osado que los precedió. O del ufano, o del optimista, o es tal vez del ingenuo que tentó la suerte y se les adelantó.
Mi encargo era de esta índole, un castigo o una venganza, no la evitación de un crimen individual ni de una matanza (no al menos de manera inmediata), y así me costaría más llevarlo a cabo. Y si se trataba de una venganza, no era mía. Se había delegado en mí, se me había ordenado ponerla en práctica, y en las estructuras jerárquicas uno se acostumbra a obedecer las órdenes sin cuestionarlas —en realidad se presta a ello desde el principio: se compromete—, por mucho que albergue dudas o le produzcan repugnancia (siempre es libre de sentirlas, pero no le toca manifestarlas ni aducirlas). Hoy se juzga alegremente hasta al último peón de la historia, y los que lo hacen ignoran o pasan por alto qué les habría sucedido a esos peones si hubieran rehusado cumplirlas. Habrían corrido la misma negra suerte que sus víctimas, sobre todo en tiempo de guerra, y habrían sido sustituidos sin el menor parpadeo: otro peón habría ocupado el lugar y ejecutado la tarea, el resultado habría sido el mismo, hay muertes que están ya ‘decretadas’ en el cielo o en el infierno, como dijo Reck-Malleczewen del martirio de los alemanes. Desde la pausa, desde la paz o es la tregua, desde el presente que mira con desdén todo pasado, desde el ahora que se cree superior a cualquier antes, es muy fácil proclamar con soberbia ‘Yo me habría negado, yo me habría rebelado’, y así sentirse íntegros y puros. Es fácil execrar y condenar al que estranguló o apretó el gatillo o asestó los navajazos, y nadie se para a pensar a quién se eliminó ni cuántas vidas se salvaron con ello, o cuántas se había cobrado la persona asesinada o cuántas había causado con sus instigaciones o inflamaciones, con sus prédicas y sus plagas morales, viene a ser lo mismo o peor (el que sólo habla y azuza no se mancha de sangre, encomienda la suciedad a los persuadidos, les instila veneno y con eso basta para ponerlos en marcha y conseguir que se excedan salvajemente), aunque no se considere así siempre.
Yo llevaba tiempo retirado y ‘quemado’, como suele decirse de quien ha sido útil y ha dejado de serlo, de quien se ha expuesto a lo largo de años y se ha gastado con ellos, o bien de quien no ha tenido más remedio que permanecer en el dique seco y así ha perdido sus facultades, sus reflejos y habilidades, o por lo menos se le han oxidado. Se me había dado de baja y yo había estado de acuerdo. Eso había coincidido con mi descubrimiento de un engaño originario (el que me metió en esta vida y en este trabajo, demasiado joven para oponerme) a cargo del que fue mi reclutador y mi jefe más visible, Bertram Tupra, más tarde Bertie, también llamado Reresby y Ure, Dundas y Nutcombe y Oxenham y otros nombres que ignoro, lo mismo que yo empleé unos cuantos en mi larguísimo periodo de actividad, fui Fahey y MacGowran, y Avellaneda y Hörbiger y Riccardo Breda, Ley y Rowland y Cromer-Fytton muy brevemente, y algún otro apellido que se me ha borrado de la memoria, ya me vendrá si me esfuerzo, porque todo mal vuelve y mi errabundia estuvo llena de males que después añoré, una vez terminados, como se añora todo lo que ya no está y estuvo, la alegría y la tristeza, el entusiasmo, el sufrimiento, cuanto nos obligó a avanzar y nos abandona.
Había regresado a Madrid, a mis remotos orígenes y a mi mujer y a mis hijos, cuya infancia me había perdido y a cuya primera juventud me incorporaba con tiento, como pidiéndoles permiso. Ella, milagrosamente, no me había rechazado del todo tras una ausencia continuada de unos doce años, no sólo ausencia sino también silencio: mientras anduve escondido, no podía arriesgarme a ser detectado si establecía contacto con ella, convenía que todo el mundo me creyera muerto y por lo tanto fuera de juego e inalcanzable, y eso es lo que Berta llegó a creer con ahínco pero sin certidumbre, es decir, intermitentemente. De manera aún más milagrosa, y pese a considerarse viuda en ciernes o de facto y luego viuda oficial y todavía más libre si cabe, no se había vuelto a casar ni a juntar con nadie que le durara, y así no me había sepultado en la hondura ni me había sustituido cabalmente, aunque la palabra ‘sustitución’ ya no cupiese. No por falta de voluntad o propósito, era seguro que habría llevado a cabo sus tentativas, pero por una u otra razón no habían cuajado esas relaciones, sobre las que nunca le pregunté, no me juzgaba ni con derecho a la curiosidad y además no me concernían, como tampoco a ella lo que yo hubiera construido durante mis andanzas, había tenido hasta una hija a la que había dejado atrás en Inglaterra. No la he visto más ni a nadie le he revelado su existencia, si bien su nombre y su rostro, que para mí ya no varía y será siempre el de una niña pequeña, se me aparecen a menudo en mis ensoñaciones o en sueños, Valerie o Val es su nombre. Valerie Rowland, supongo, si no se lo ha cambiado su madre en castigo póstumo por mi marcha, al fin y al cabo James Rowland fue un fantasma temporal, pasajero, de los que no se demoran en ninguna escala, y consta sólo en documentos falsos.
Ahora Berta y yo no vivíamos juntos —es difícil tras tanta separación y tan prolongada muerte aparente, uno se acostumbra a que nadie sea testigo de sus despertares ni de sus hábitos—, pero sí muy cerca, ella en nuestra antigua casa común de la calle de Pavía, y yo al otro lado del Teatro Real, en la calle de Lepanto, para ir de un sitio a otro no había ni que cambiar de acera. Y se me consentía acercarme al suyo y permanecer allí de vez en cuando como una visita de confianza, incluso quedarme a cenar con los chicos o sin ellos, y hasta nos acostábamos Berta y yo de tarde en tarde, como a veces se acuestan los pasados amantes, más por familiaridad o rezagado afecto que para revivir pasiones, y porque no hay que afanarse en indecisos cortejos ni en seducciones arduas. No descartaba que ella me expulsara y me sustituyera ahora por otro hombre, cualquier día, mañana, llevaba una vida en la que yo no entraba y no se sentiría menos libre por mi regreso. En lo que a mí respectaba, en ese campo, la verdad es que no me planteaba la posibilidad de iniciar nada nuevo. Era como si mis largos años de utilitarismo con las mujeres me hubieran dejado sin interés profundo por ellas (demasiado tiempo viéndolas como un instrumento), insensible a cuanto no fuera fisiológico y mecánico, un mero desahogo. Sentimentalmente abotargado y seco. Contemplaba esas ilusiones —las percibía en mis hijos, más en Elisa que en Guillermo— como algo existente pero que albergaban los otros, a los cuales yo había pertenecido en un tiempo lejano e ingenuo, en una vida tan distinta que me parecía imaginaria y me costaba reconocer como propia. Aún no había cumplido cuarenta y tres años cuando volví a Madrid en 1994, eso creo, me bailan cada vez más las fechas; pero era como si tuviera cien en ese aspecto, o es más, como si estuviera del lado de esa clase de muertos que todavía se empeñan en no desaparecer ni dar la espalda. Me refiero sólo a las emociones y a las expectativas, no a lo sexual, no a lo instintivo. O quizá era que en el fondo estaba tan contento de haber recuperado algo con Berta (un remedo, una parodia, una pintura, una sombra, daba lo mismo) que no se me ocurría esperar nada más ni mirar más allá de sus ojos y de su figura. Entonces no me atrevía a expresármelo en estos términos tan claros, pero eso era lo más probable.
Ah sí, se me había dado de baja y yo había estado de acuerdo, o la cosa había sido recíproca. Yo me había desengañado y hartado y había anunciado mi defección o mi deserción o como se llame esa figura en el MI6 y el MI5 o en los Servicios Secretos de cualquier República o Reino, y ellos me habían dado por amortizado, se habían considerado servidos: ‘No te echaremos de menos tanto como hace años, llevas ya mucho tiempo inactivo y nada te ha impedido nunca marcharte’, había sido la respuesta de Bertram Tupra, un hombre simpático y despreocupado en conjunto, e indiferente gracias a eso, yo creo. Hacía lo que quería y a nada le concedía importancia, uno de esos individuos que se echan el abrigo sobre los hombros y avanzan haciéndolo flotar o volar como un manto sin preocuparse de si los faldones, sueltos y descontrolados, azotan al pasar a alguien. Dejaba un reguero de víctimas accidentales y jamás volvía la cara para echarles un vistazo. Tenía asumido que ese era el estilo del mundo, o al menos el de la parte del mundo en la que se desarrollaba su trabajo.
No esperaba verlo más, ni oír su voz de nuevo, cuando me despedí de él en Londres sin quererle estrechar la mano que me ofreció sin problemas (el que ha engañado u ofendido no suele plantearse ninguno; es más, a menudo pretende que no se le tenga eso en cuenta, porque uno rebaja sus propios agravios y los de los demás los atesora y agranda). La apartó airosamente y encendió un cigarrillo, como si nunca me la hubiera tendido; le traía sin cuidado mi actitud despreciativa, mi feo. Yo había estado a sus órdenes durante dos decenios largos, si ya no iba a estarlo quedaría cancelado, borrado, pasaría a ser un anodino paisano, o es más, un desconocido cuyo comportamiento ni siquiera merecería ser atendido, todavía menos escrutado. A un agente retirado sólo hay que vigilarlo de reojo para que no se vaya de la lengua y no relate lo que no debe, lo que no puede. La conciencia de la prohibición es suficiente para disuadirlo casi siempre, pero algunos se abandonan y se aplican a autodestruirse: se emborrachan, se drogan, se deprimen, se arrepienten y buscan expiación o castigo, se dan al juego y contraen deudas insaldables, se refugian en las religiones tradicionales o en otras nuevas de pacotilla, todas absurdas; o bien se pavonean, necesitan hacer saber que han hecho algo valioso en la vida, no soportan que sus hazañas no consten en ningún registro, les acaba por pesar el secreto de su existencia. Piensan que los secretos sólo tienen sentido si alguna vez dejan de serlo, y que han de revelarse una vez al menos, antes de morirse. Y es frecuente que, cuando uno va a morirse (y hay muchos que lo creen así varias veces antes de tiempo), las consecuencias de sus últimos dichos y hechos le den completamente lo mismo, hoy se confía muy poco en los elogios fúnebres o en cómo será uno recordado. Se sabe que en realidad nadie es ya recordado, más allá de las primeras horas compungidas, en las que hay más impresión y pánico que recapitulación y remembranza.
Así que me sorprendí enormemente cuando me llamó por teléfono a mi trabajo de la embajada en Madrid, a la que había regresado sin complicaciones tras mi ausencia de tantos años. A un puesto más distinguido, de hecho, ventajas de mis sacrificios pasados. Mi memoria sigue siendo buena, pero no es la que era cuando permanecía activo y empalmaba mentiras e identidades falsas que debía sostener sin contradicciones ni descuidos. Y así había olvidado por completo algo que le había oído al Profesor Peter Wheeler cuando yo era jovencísimo y estudiaba en Oxford y volvía a Madrid en vacaciones, con mi familia y mi novia, que ya entonces era Berta. Wheeler fue el primero que vio mi utilidad y me tanteó para los Servicios, que adivinó grandes posibilidades en mi capacidad para aprender y hablar lenguas e imitar dicciones y acentos —según todos era un don, pero esa es palabra solemne para el que lo tiene desde la infancia—. También fue él quien me puso en contacto con Tupra, acto seguido se hizo a un lado y de hecho me depositó en sus manos, como el perro que le trae la pieza a su amo. En aquella ocasión del tanteo, y al mencionarse los rumores que corrían sobre sus viejas actividades como espía durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo ahora echaba todavía una mano cuando se le solicitaba —tal vez en la captación de talentos, de alumnos que destacaran por algún excepcional motivo—, había dicho lo siguiente: ‘Son los Servicios Secretos los que mantienen contacto con uno, una vez que ha estado en ellos. Poco o mucho contacto, como quieran. Uno no los abandona, sería como cometer una traición. Nosotros siempre estamos y esperamos’. Al recuperar mi memoria esta última frase, me vino en inglés, la lengua en la que él y yo hablábamos principalmente: pese a ser un brillante hispanista y lusitanista, se sentía más cómodo en ella y podía ser más preciso. ‘We always stand and wait.’ Entonces me había sonado como si fuese una cita o una referencia a algo, y ahora soy lo bastante leído como para caer en la cuenta, al recordarla, de que era una alusión a un famoso verso de John Milton, aunque en su poema los dos verbos tengan un sentido muy distinto del que les dio Wheeler en aquel contexto, aquella tarde en su casa, quien había añadido: ‘A mí no recurren apenas desde hace años, pero sí, a veces se producen intercambios. Uno no se retira, si aún puede servirles. Se sirve al país de ese modo, y así no se convierte en desterrado’. Había percibido en su tono una mezcla de tristeza, orgullo y alivio.
Yo sí creía haberme retirado cabal y definitivamente. Me creía libre, inútil, descartado, desterrado y hasta un poco apestado desde mi regreso a mi primera nación, España, sin percatarme de que cada mañana, cuando iba al trabajo y a mi despacho, me trasladaba a territorio británico, al fin y al cabo recibía mis órdenes y mi sueldo del Foreign Office, y había dado preferencia a mi segunda nación durante muchos años: había militado en sus filas con pasión y sin escrúpulos, y de ella había pasado a ser un patriota, cosa que no había sido nunca de la primera, largo tiempo contaminada por el franquismo. Y si no hubiera olvidado aquellas palabras antediluvianas de Wheeler, la voz de Tupra no me habría pillado tan desprevenido, o es más, no me habría sorprendido en absoluto. Porque eso fue esa llamada, el recordatorio de que nunca nadie estaba apestado ni a nadie se dejaba marchar del todo si aún podía prestar servicio al país, a la causa, contribuir a lo que él llamaba ‘la defensa del Reino’, algo tan amplio y difuso que cualquier cosa cabía en ello, hasta lo que nada tenía que ver, en apariencia, con su país ni con su ancho Reino menguante. ‘Uno no los abandona, una vez que ha estado en ellos. Uno no se retira, son ellos los que mantienen contacto con uno, poco o mucho, como quieran.’ Lo que había dicho Wheeler era que los Servicios Secretos prescindían de sus activos cuando les convenía o se les quemaban o se les convertían en lastres, pero no a la inversa. Si volvían a necesitarlos, volvían a reclutarlos, por así decir; los requerían y los daban de alta con un chasquido de los dedos, o por lo menos lo intentaban.
Dándole vueltas al asunto aquella noche, tras haber concertado con reluctancia una cita con Tupra para los siguientes días, pensé en lo mucho que se parecían esos organismos nuestros a las mafias, en las que se entra y de las que uno puede ser expulsado —normalmente la expulsión es total, suele llevar aparejada la expulsión del mundo y de la vida—, pero de las que no se sale voluntariamente; y si se sale de mutuo acuerdo, como había sido mi caso, uno acaba descubriendo que tan sólo estaba de permiso o con una excedencia, por tiempo que se alargaran uno u otra. Aquellos a los que uno ha servido tienen información ilimitada sobre su pasado, conocen los hechos que llevó a cabo por indicación suya, y por tanto poseen la capacidad de tergiversarlos y presentarlos a una luz incriminatoria y fea. Basta con introducir un poco de verdad en la mentira para que ésta no sólo resulte creíble, sino irrefutable. Estamos en manos de quienes nos conocen de antaño, los que más pueden perjudicarnos son quienes nos han visto de jóvenes y nos han moldeado, no digamos quienes nos han contratado y pagado, o se han portado bien y nos han hecho favores. Nadie escapa a eso, a lo que se sabe que sufrió o que hizo, a los ultrajes recibidos, a los miedos no vencidos y a los resarcimientos que nos hemos ido cobrando en presencia de testigos o con su vital ayuda. Por eso muchos detestan y no soportan a sus antiguos benefactores, y ven al que los sacó de un apuro o de la miseria, o aun los salvó de la muerte, como a su mayor peligro y su mayor enemigo: es el último con quien desean cruzarse. Sin duda era Tupra mi mayor enemigo, la persona que más había hecho por mí y contra mí y más sabía en el mundo de mi trayectoria, infinitamente más que Berta, que mis padres muertos, que mis hijos vivos, ellos lo ignoraban todo. Y Bertram Tupra era, además, un artista de la calumnia.
Me extrañó que estuviera tan dispuesto a volar a Madrid, que no me persuadiera o conminara a viajar a Londres, a ir a verlo al edificio sin nombre en el que propuso citarnos y en el que supuse que trabajaba cuando nos dijimos adiós, y en el que yo me maliciaba qué hacía o tramaba: alguna vez me había llevado allí, me había sometido a unas pruebas con vídeos que no había superado a su juicio, me había hablado de unas dotes de las que por tanto yo carecía y que muy poca gente poseía, ‘los intérpretes de vidas’ los llamaba, o ‘los intérpretes de personas’, individuos capaces de prever las conductas con sólo echarles un vistazo a esas personas, o mantener una conversación con ellas o incluso observarlas en grabaciones, se daba por descontado que él sí era uno de esos portentos. Con gente así pretendía resucitar una vieja división de tiempos de la Guerra, creo, y reconstruirla a su gusto; quizá la había solicitado oficialmente y se le había concedido durante los años en que no nos habíamos visto, mis años en el dique seco o de destierro forzoso en una ciudad de provincias inglesa, los años en que casi todos me creyeron muerto. Y aún habría muchos que me lo seguirían creyendo, sobre los difuntos no corren noticias.
El día que volvimos a vernos antes de mi regreso a Madrid y yo le reproché su antiquísimo engaño, no le pregunté ni él me contó en qué andaba, por qué iba a hacerlo: Tupra era de los que sonsacaban y rara vez soltaban prenda, quería toda la información sin proporcionar él ninguna, o la mínima imprescindible para que se cumplieran sus encargos y maquinaciones. Entonces, además, me traía sin cuidado a qué se dedicara y qué le ocurriera: de hecho había acudido a la cita con mi Charter Arms Undercover en el bolsillo de la gabardina, por si acaso, el pequeño revólver que me habían permitido conservar en mi exilio y que me había acompañado en aquella ciudad todo el tiempo, una ciudad con río. En el instante —sólo en el instante, y después de cada uno vienen horas y días, y a veces años muy largos—, nada me habría complacido más que pegarle un tiro. Pero eso me habría condenado para el resto de mi vida, y lo que ansiaba por encima de todo era perder aquel mundo de vista y regresar al único sitio que me quedaba, Madrid. Madrid era mi mujer olvidada y recordada y mis hijos desconocidos. Mal que bien, los había encontrado en su sitio y me habían admitido a regañadientes, o por lo menos no me habían rechazado del todo. En aquellas circunstancias aceptables, no me apetecía que Tupra reapareciera, de él no podía esperarse nada fácil ni liso, nada que no fueran turbiedades, complicaciones, enredos, nudos. Y creía haberlo dejado atrás para siempre, y que él me habría dejado aún más atrás, y aún más para siempre.
Di por seguro, en todo caso, que algún otro asunto lo traería a mi ciudad aparte de hablar conmigo, lo contrario habría sido vanidoso y darme excesiva importancia, y nadie tenía mucha para Reresby ni Dundas ni Ure. Por teléfono se había mostrado educado y levemente zalamero, sin llegar a melifluo, con esto último estaba reñido: ‘Ya sé que no acabamos en buenos términos, Tomás Nevinson, pero se trata de un gran favor que me harías, por los largos tiempos pasados’. Me llamó así y no ‘Tom’ o por el apellido a secas, como había solido, sino por mi nombre completo y pronunciando a la española el de pila, Tomás Nevinson era el único nombre que en cierto modo permanecía intacto e incontaminado, el que jamás había empleado en ninguna de mis actividades oscuras, de sus encomiendas. Quizá se dirigió así a mí como si quisiera reconocerme que ahora volvía a ser ese y ningún otro, el original, criado en Madrid, hijo de inglés y española, por encima de todo un muchacho de Chamberí. ‘Así que ahora me pide un favor —pensé, y no pude evitar sentir una ráfaga de satisfacción—. Ahora depende él de mí y me da la oportunidad de devolvérselas todas, de negarme y mandarlo a la mierda y cerrarle la puerta en las narices.’ Pero Tupra sabía cómo invertir las tornas, y en seguida convirtió su anunciada petición en un favor que me haría él a mí: ‘Bueno —añadió—, el servicio no sería sólo a mí, también a un amigo español, y en el país en que uno vive conviene tener gente agradecida, sobre todo si es gente importante o que lo va a ser de aquí a nada. Tú vives ahora en Madrid, y eso te vendría de maravilla. Veámonos, veámonos con calma y sin suspicacias. Déjame exponerte el asunto y tú verás si te haces cargo. No te lo ofrecería si no estuviera seguro de que eres el agente idóneo; es más, el único con posibilidades de éxito. Nuestra colaboración fue fructífera, ¿verdad? Apenas si me fallaste, y no quieras saber cuántos fallos acumulan tus compañeros, los duraderos, tú y yo trabajamos juntos durante más de veinte años, ¿no es así? ¿O fueron menos? No sé. Casi ningún agente llega a durar tanto, en todo caso. Se gastan o se equivocan con lamentable rapidez. Tú no, tú aguantaste. Aguantaste hasta tarde’.
Que todavía se refiriera a mí como ‘agente’ me pareció la mayor lisonja, llevaba casi dos años retirado y convencido de que aquel retiro era definitivo e irreversible, de que lo que había constituido gran parte de mi vida había concluido y nunca regresaría, con la memoria en estado semivegetativo o sonámbulo, olvidando y recordando a la vez: durante el día procuraba olvidar cuanto había hecho y me habían hecho y me habían obligado a hacer, y sobre todo lo que había llevado a cabo improvisadamente y por iniciativa propia (a menudo no hay forma de recibir órdenes y uno debe decidir por su cuenta); durante el sueño la cabeza se me llenaba de pasado, en cambio, o acaso esa era la manera de expulsarlo luego, ese pasado, al amanecer, al despertar.
Había acabado decepcionado y harto y Tupra ya no me consideraba útil, o me sentía plenamente exprimido. Quería marcharme y ellos me dejaron marchar sin remordimiento. Había descubierto que mi inicio en las actividades se había debido a un engaño. Pero ¿quién se acuerda de los inicios de nada, después del largo tiempo transcurrido? En una relación amorosa prolongada, ¿qué importancia tiene quién dio el primer paso o hizo el primer esfuerzo, quién se afanó en construirla y quién se fijó en quién, no digamos quién tiró el primer tejo inoculando así en el otro la idea amorosa o la visión sexual, haciendo que el otro mirara al uno a una luz nunca alumbrada hasta entonces? El tiempo suprime el tiempo, o el que viene borra al que le deja el sitio y se fue; el hoy no se suma al ayer sino que lo suplanta y lo ahuyenta, y en esa esfera sin apenas memoria la continuidad difumina qué fue antes y qué después, todo se convierte en un magma indistinguible y uno ya no concibe la existencia que fue posible pero no aconteció, la que se descartó y se dejó de lado, la que nadie atendió, o es que se intentó y fracasó. Lo que no ocurre carece de brío y hasta de distinción, se pierde en la extensa bruma de lo que no es ni será, y a nadie le interesa nada de lo que no sucedió, ni siquiera a nosotros mismos lo que no nos sucedió. Así que los prolegómenos no cuentan. Una vez que transcurren los hechos, éstos anulan cómo comenzó ese transcurrir, del mismo modo que nadie se pregunta por qué nació una vez que marcha por la senda a buen paso. O más, una vez que se echa a andar.
Nada había cambiado Tupra, y además no había pasado mucho tiempo, aunque a mí se me hubiera hecho infinito: cuando uno da algo por zanjado, cuando uno corta un hilo que se ha alargado durante décadas —un amor, una amistad, una creencia, una ciudad o un trabajo—, todo lo que sujetaba ese hilo se aleja espantosamente y confunde nuestras percepciones. Para mí Tupra era uno de esos hombres que aceptan el peso de unos cuantos años más de golpe, y luego mantienen a raya la edad durante muchísimos más, como si cada aceptación les sirviera para aplazar la siguiente indefinidamente, como si dominaran sus cambios de aspecto y éstos dependieran de su voluntad o concesión, de su consentimiento. Como si una mañana se dijeran ante el espejo: ‘Ha llegado la hora de aparentar más respetabilidad, o más autoridad y veteranía. Hágase’. Y otro día se dijeran: ‘Bien está así, suficiente. Deténgase aquí el proceso, hasta nueva orden’. No sólo tenía la impresión de que controlaba todo lo relativo a sus maquinaciones y empeños, sino también su maduración física o envejecimiento. Tal vez lo iba repartiendo entre sus numerosos nombres, eran seis que yo recordara para sobrellevarlo. El efecto era desconcertante y desazonaba, como si uno estuviera ante un individuo al que obedeciera el tiempo, el tiempo de su rostro al menos. Lo había visto por primera vez hacía veintitantos años en Oxford, me dio pereza efectuar el cálculo exacto, y no parecía que le hubiera caído un cuarto de siglo desde entonces, sino a lo sumo un decenio, y no uno de los crueles. También es verdad que se teñía las sienes, ya le había detectado esa coquetería en Inglaterra.
Lo había dejado elegir el lugar de nuestra cita pese a ser él quien me buscaba, las jerarquías difícilmente prescriben aunque el subordinado le haya perdido el respeto al subordinador y lo desprecie, y le tenga resentimiento y afrenta, y haya deseado un día pegarle un tiro. Me extrañó que propusiera un jardín en invierno (era el 6 de enero de 1997, para él no existían los festivos españoles, los desconocía y no eran pretexto), mucho más cercano a mi casa o buhardilla de la calle Lepanto que a la zona en la que él se movería durante su breve estancia, la de la embajada británica, suponía. Se había guardado de contarme nada que no me concerniera, de darme un teléfono y de mencionar en qué hotel se alojaba, o quizá disponía de una habitación para invitados influyentes en la propia embajada, o había invadido el piso de algún funcionario del British Council o profesor del Instituto Británico, en el que yo había sido alumno hasta los catorce años para pasar luego al colegio Estudio, donde Berta llevaba la vida entera, allí nos conocimos de adolescentes.
Tupra era influyente, ya lo creo, y no sólo en su esfera ni en su país, allí estaba por encima de casi todas las autoridades visibles, desde luego de la policía, como había comprobado muy pronto en Oxford con el Sargento Morse o lo que fuera, y puede que de los militares de uniforme, nunca supe cuál era su rango o cuáles fueron siendo (habría ascendido a base de méritos), él era un paisano aparente. Y a las autoridades invisibles, a las que abandonan rara vez las alfombras, es posible que las toreara a menudo, o que decidiera no consultar con ellas cuando preveía cejas escépticas y prolongados silencios equivalentes a negativas tácitas. A esas autoridades, además, les conviene que algún inferior actúe por su cuenta o las desobedezca o no pregunte, para aducir sinceramente que no estaban enteradas de nada si las cosas salían mal o resultaban escandalosas. Tupra era también influyente en la mayor parte de Europa y en la Commonwealth, quién sabía si en los Estados Unidos y en las naciones asiáticas aliadas. Era muy propio de él no querer ser localizado, es decir, encontrado ni sorprendido, y así imponer sus condiciones y tiempos, ser él quien estableciera contacto y quien apareciera, ser él quien dirigiera los pasos y tomara la iniciativa en todo instante. Detestaba que le hicieran peticiones y le plantearan problemas, y en cambio él no cesaba de pedir a los otros y ponerlos en bretes, de exigirles semiproezas e impartirles instrucciones.
Llegué antes que él y tomé asiento en uno de los dos bancos de piedra, sin respaldo, del pequeño jardín en el que me había citado, un reducido y recoleto espacio vecino a la Plaza de la Paja, un minúsculo verdor en pleno Madrid antiguo o de los Austrias. No debía de ser el del Príncipe de Anglona, porque se abrió al público unos años más tarde, pero es como si fuera éste, en mi ya titubeante recuerdo (mi memoria cada vez me juega peores pasadas: hay nombres, hechos y detalles que reproduzco con exactitud fotográfica, y otros del mismo periodo que son una nebulosa). Como el día estaba frío, me había calado mi gorra de visera larga y copa alzada, más de estilo holandés o francés que español o británico, según Berta me daba cierto aire marinero. A mis cuarenta y cinco años no me asediaba la calvicie, en modo alguno, pero sí había perdido pelo y tenía entradas de las que aún se consideran ‘interesantes’, que por fortuna no avanzaban. No me la quité de momento, al fin y al cabo estaba al aire libre, no he logrado deshacerme de la costumbre educada de descubrirme siempre bajo techado, a no ser que fingiera ser otro más grosero. Dadas la fecha y la temperatura, no era raro que allí no hubiera nadie, de hecho me extrañó que el lugar estuviera abierto, no creía que Tupra se hubiera cerciorado de ello de antemano. En la plaza cercana deambulaban familias, los niños habían sacado a pasear sus juguetes nuevos del día, o a exhibirlos, y algunos adultos portaban roscones envueltos. Un par de terrazas tenían sus mesas y sillas desplegadas aunque no fuera la estación propicia, el afán de la gente madrileña por estar en la calle llevaba a muchos a sentarse y tomar sus desayunos tardíos o sus aperitivos, bien abrigados. El día de Reyes es una jornada toda ella tardía y en sordina. Madrid no soporta los interiores.
Al cabo de un par de minutos entró en el jardín una mujer invernal, con un gorro de lana puesto, al primer vistazo le calculé treinta años. Miró un segundo hacia mi banco y, con gesto de leve contrariedad —como si yo fuera un invasor de su terreno—, se fue al otro, a cierta distancia. Vi sus ojos azules y la vi sacar un libro del bolso, un tomo de La Pléiade inconfundible para los que los hemos manejado. Por curiosidad me esforcé por identificarlo, y antes de que se pusiera a leer me pareció ver la viñeta del autor, habría dicho que era Chateaubriand de joven con su pelo romanticista y que por tanto la obra sería Mémoires d’outre-tombe. No pude evitar sospechar que Tupra la habría enviado, quizá como carabina o testigo alejado: él era cultivado y pedante pese a sus maneras expeditivas, con frecuencia rudas o incluso violentas: no en vano había estudiado como yo en Oxford (Historia Medieval dentro de Historia Moderna, me había dicho una vez con precisión y un dejo de orgullo que no alcanzó a reprimir del todo: acceder a esa Universidad habría sido para él todo un logro en su juventud, viniendo de donde vendría; y había añadido, para no colgarse medallas que no poseía: ‘Me sirvió para conocer mejor a los hombres, que son distintos de los de entonces en la vida cotidiana, en las jornadas normales y civilizadas, pero no en las decisivas, que pueden tornarse salvajes en cuestión de segundos, y nosotros andamos por éstas con más frecuencia que la mayoría. Pero nunca me he dedicado a ello profesionalmente, no tenía nivel para eso’) y había sido discípulo del Profesor Wheeler, no en el sentido tutorial pero sí en uno más amplio y profundo, el que atañe a la formación de las personas. Una mujer sola leyendo a Chateaubriand en francés, junto a la Plaza de la Paja en enero (se había quitado el guante derecho de lana, con ellos no hay quien pase páginas de La Pléiade, de papel biblia), olía a escenificación, a tableau vivant preparado, o quizá era una advertencia que difícilmente me llegaría, alambicada, para hacerme pensar en la ultratumba antes de verlo, en la que yo ya había permanecido lustros, al menos para mis allegados y mis ofendidos, los que me habrían querido eliminar por venganza o por justicia (apenas si las distingue el ojo del damnificado), los que me perseguían. Si se trataba de un rebuscado aviso improbable, sin embargo lo había recibido, porque el concepto de outre-tombe se me metió en la cabeza. La joven se enfrascó en su lectura y no volvió a dirigirme una mirada mientras aguardé a mi cita.
Tupra se presentó con siete u ocho minutos de retraso, también eso era propio de él, hacerse esperar, sin abuso ni exageraciones pero siempre un poco. No llevaba el abrigo oscuro sobre los hombros como solía, sino puesto y cerrado, las más de las veces el frío de Madrid es superior al de Londres. Faldones hasta la mitad de la pantorrilla como se estilaban en los ochenta y noventa, una bufanda clara al cuello y guantes negros de cuero como los míos, vestíamos muy parecido. Conservaba su paso resuelto y a la vez indolente, como si nunca lo acuciara la prisa y el mundo debiera suspenderse hasta que él se hubiera incorporado a cada circunstancia que lo concerniera. Por qué habría debido perder el paso enérgico: en realidad era sólo unos años mayor que yo, aunque hubiera tenido la sensación, al conocerlo, de que me sacaba varias vidas de ventaja. Ahora tal vez ya no me sacaba tantas, porque yo había acumulado las mías desde aquel remotísimo entonces, e incluso había perdido una o dos de ellas, se me había declarado muerto in absentia y Berta había sido viuda oficialmente, con compensaciones. Al entrar él en el jardín miré hacia la joven del otro banco. Que no levantara la vista para registrar al nuevo intruso en su territorio me afianzó en mi idea de que Tupra la había convocado. Para qué, quién sabía. Acaso no se fiaba de mí, yo podía haber cambiado. Él se sentó a mi lado, se abrió los botones inferiores del abrigo para liberarse las piernas y cruzarlas, sacó un cigarrillo, lo encendió sin saludarme aún verbalmente (me había hecho un gesto con el mentón), como si no hubiera pasado más que una semana desde nuestro último encuentro. Es decir, como si me tuviera tan visto como a quienes seguían bajo sus órdenes a diario. Yo había dejado de estarlo en 1994, para siempre.
—Me gusta observar los tópicos —me dijo—. ¿Tú te has fijado en que en todas las películas de espías se sientan en bancos como si fuera algo casual ocupar el mismo, como si coincidieran? Aunque haya otros cinco libres bien cerca. Es muy ridículo. Aquí, por lo menos, no es el caso.
…
Javier Marías. (Madrid, 20 de septiembre de 1951 - Madrid, 11 de septiembre de 2022). Escritor, ensayista, traductor y editor español, Javier Marías, era el cuarto de cinco hijos de una familia acomodada, pasó su niñez e infancia en los Estados Unidos, donde su padre, el filósofo y miembro de la R.A.E. Julián Marías, encarcelado y represaliado por el régimen de Franco, era profesor de universidad, allí vive rodeado de escritores y poetas como Vladimir Nabokov o Jorge Guillén.
A su regreso a España, Marías estudió en el Colegio Estudio, y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Filología Inglesa. En 1968 se le publicó en el diario El Noticiero Universal de Barcelona, su primer cuento escrito con tan solo quince años. Tras pasar un año en París, publicó su primera novela Los dominios del lobo (1971), y más tarde vivió en Barcelona trabajando como asesor literario de la editorial Alfaguara, al tiempo de publicar relatos en el Diario de Barcelona.
En 1983, Marías comenzó a dar clases de Literatura Española en la Facultad de Lenguas Modernas y Medievales de la Universidad de Oxford, en donde continuó tras un paréntesis como profesor en el Wellesley College de Boston.
De vuelta a Madrid, fue profesor de Teoría de la Traducción en su Universidad Complutense, todo ello continuando con su actividad de creación literaria y su trabajo como traductor. Desde el año 1994, colabora habitualmente en el Suplemento Semanal de El País mientras sigue publicando sus novelas.
En 2002 publica la que sería su obra más ambiciosa, Tu rostro mañana, dividida en tres tomos debido a que su extensión era mayor a las 1500 páginas (Fiebre y lanza, 2002, Baile y sueño, 2004 y Veneno y sombra y adiós, 2007). Desde el año 2006, es miembro de la Real Academia Española de la Lengua ocupando el sillón R.
En el año 2011 publicó su novela Los enamoramientos, de género detectivesco pero con cuestiones filosóficas y éticas, siendo la primera novela del autor con un personaje femenino como narrador. Consiguió un gran éxito a nivel mundial y fue traducida a más de 18 idiomas.
Ha obtenido numerosísimos premios entre los que se encuentran el Nacional de Traducción en 1979, el Herralde de 1986, el de la Crítica en 1993, el Rómulo Gallegos de 1994 o el Fastenrath en 1995. En el año 2012 rechazó el Nacional de Narrativa de España, que le había sido otorgado por su novela Los enamoramientos.
De entre su obra habría que destacar títulos como Mañana en la batalla piensa en mí, Corazón tan blanco, Fiebre y lanza, Baile y sueño o Así empieza lo malo. Además, Marías ha desarrollado una interesante labor editorial al frente de Reino de Redonda.
Falleció en Madrid el 11 de septiembre de 2022 debido a una neumonía bilateral provocada por la covid.