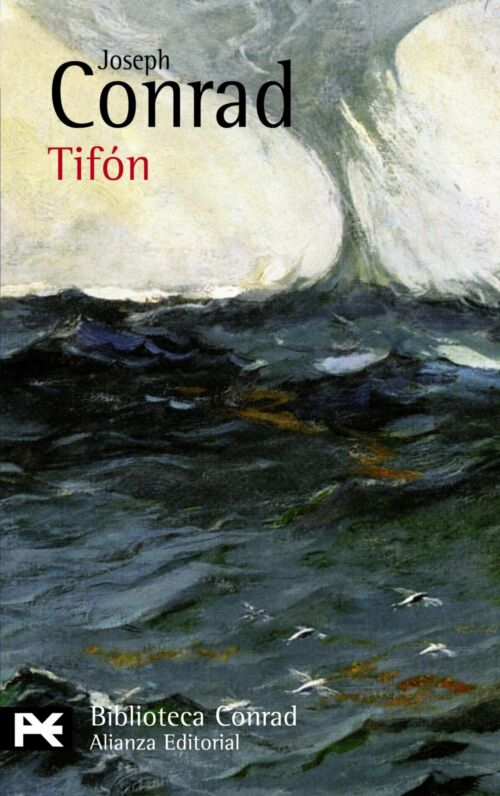Resumen del libro:
Tifón describe la tempestad salvaje que sufre el Nan-Shan, un vapor que transporta a doscientos culíes (trabajadores indígenas) de regreso a China con sus ahorros celosamente guardados. Esto da pie para un penetrante análisis de comportamientos humanos variados, que van desde la generosidad hasta el envilecimiento. En el capitán MacWhirr, ecuánime y con una confianza casi mística en la capacidad del hombre para imponerse a las fuerzas de la naturaleza, condensa el autor las virtudes de orden, disciplina y sentido del deber que siempre admiró.
CAPÍTULO 1
El capitán MacWhirr, del vapor Nan-Shan, tenía una fisonomía que, en el orden de las apariencias materiales, era el equivalente exacto de su mentalidad: no presentaba ninguna característica especial de firmeza o estupidez; carecía totalmente de rasgos pronunciados; era sencillamente ordinaria, impasiva e impertérrita.
Lo único que su aspecto habría podido sugerir, a veces, era timidez; porque, en tierra, se sentaba en las oficinas comerciales, tostado por el sol, esbozando una sonrisa, con los ojos bajos. Cuando los levantaba, se advertía que eran de color azul y su mirada era directa. Tenía el cabello rubio y muy fino sujetando de sien a sien la cúpula calva de su cráneo como una diadema de seda esponjosa. El pelo de su rostro, por el contrario, zanahoria y llameante, parecía un brote de alambre de cobre recortado a ras del labio; de modo que, por más que se afeitase, al mover la cabeza pasaban ardientes destellos metálicos por la superficie de sus mejillas. Era de estatura algo inferior a la mediana, de hombros un tanto redondeados y miembros tan robustos, que la ropa siempre parecía un poco demasiado ceñida para sus brazos y piernas. Como si fuese incapaz de establecer diferencias en materia de latitudes, llevaba un sombrero hongo marrón, un traje completo de tinte castaño y torpes botas negras. Esta vestimenta de puerto daba a su gruesa figura un aire de rígida y tosca elegancia. Una delgada leontina de plata le cruzaba el chaleco, y jamás abandonaba el buque, para bajar a tierra, sin aferrar en su poderoso puño velludo un elegante paraguas de la mejor calidad, pero por lo general desenrollado. El joven Jukes, el primer oficial, que acompañaba a su capitán hasta el portalón, se aventuraba a veces a decir, con la mayor amabilidad: «Permítame, señor». Y apoderándose del paraguas cortésmente, levantaba la contera, sacudía los pliegues, lo enrollaba con un nítido giro en un santiamén y lo devolvía; ejecutando el acto con una expresión de tan portentosa gravedad, que el señor Salomón Rout, el jefe de máquinas, fumando su cigarro matutino sobre la lumbrera, volvía la cabeza para ocultar una sonrisa.
—¡Ah, sí! El bendito paraguas… Gracias, Jukes, gracias, —rezongaba efusivamente el capitán MacWhirr, sin levantar la vista.
Teniendo sólo la imaginación suficiente para llevarle de un día a otro, y nada más, se sentía serenamente seguro de sí mismo; y, por esa misma razón, carecía del menor engreimiento. Es el superior con imaginación el que es quisquilloso, dominante y difícil de complacer; pero todos los barcos que comandaba el capitán MacWhirr eran la morada flotante de la armonía y la paz. La verdad es que le resultaba tan imposible dar vuelo a su fantasía como lo sería para un relojero el armar un cronómetro con sólo un martillo de un kilo y una sierra cabrilla a modo de herramientas. Sin embargo, las vidas insípidas de hombres tan por completo entregados a la realidad de la mera existencia tienen su aspecto misterioso. Por ejemplo, en el caso del capitán MacWhirr, era imposible comprender qué portento había podido incitar a aquel buen hijo de pequeño tendero de Belfast a huir hacia el mar. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo a la edad de quince años. Bastaba pensar en ello para imaginarse una inmensa mano, poderosa e invisible, metida en el hormiguero de la tierra, agarrando hombros, haciendo chocar cabezas y orientando los rostros inconscientes de la multitud hacia metas inconcebibles y en direcciones no soñadas.
Su padre nunca le perdonó del todo esa ingrata estupidez. «Habríamos podido arreglárnoslas sin él —solía decir después—, pero está el negocio. ¡Y además es hijo único!». Su madre lloró mucho tras su desaparición. Como no se le ocurrió en absoluto dejar tras él nota alguna, se le lloró por muerto hasta que, al cabo de ocho meses, desde Talcahuano, llegó su primera carta. Había sido breve, y contenía la afirmación: «Hizo muy buen tiempo durante nuestra travesía». Pero era evidente que, para el que escribía, la única información importante estribaba en el hecho de que su capitán, el mismo día en que escribía la carta, lo había anotado oficialmente, en los artículos del barco, como marinero común. «Porque puedo hacer el trabajo», explicaba. La madre lloró otra vez a mares, en tanto que la afirmación «Tom es un burro» expresaba las emociones del padre. Era éste un hombre corpulento, con un don para las burlas taimadas que ejerció en sus relaciones con el hijo, no sin cierta compasión, hasta el final de su vida, como si se tratase de un retrasado mental.
…