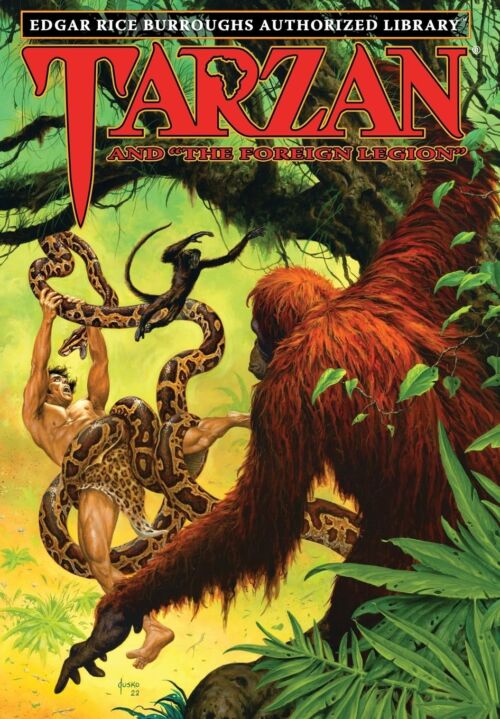Resumen del libro:
“Tarzán y la Legión Extranjera” de Edgar Rice Burroughs, publicado como la última obra del autor en vida, transporta al lector a la intrépida jungla de Sumatra durante la Segunda Guerra Mundial. En esta fascinante entrega, el destino juega un papel crucial al llevar a Tarzán a un escenario inusual: una selva ocupada por los japoneses. La trama se despliega cuando el hombre-mono se ve compelido a rescatar a una cautivadora joven holandesa y a un variopinto grupo de soldados que conforman la denominada ‘Legión Extranjera’.
La habilidad narrativa distintiva de Edgar Rice Burroughs se manifiesta en cada página de esta obra, fusionando hábilmente acción trepidante con personajes vívidos. A medida que Tarzán asume el papel de salvador en medio del conflicto bélico, la trama se enriquece con elementos de aventura y heroísmo, capturando la esencia que ha consolidado la fama del autor a lo largo del tiempo.
Este libro, siendo el cierre de la prolífica carrera literaria de Burroughs, resalta la versatilidad del autor al trasladar su icónico personaje a un contexto histórico tan singular. La ambientación en la Segunda Guerra Mundial añade una capa adicional de complejidad a la narrativa, donde la lucha por la supervivencia se entrelaza con la valentía de Tarzán y su empeño por rescatar a aquellos que se encuentran en peligro.
“Tarzán y la Legión Extranjera” es, sin duda, una obra maestra que resuena con la marca inconfundible de Burroughs. Con su característica mezcla de emoción, intriga y exotismo, el autor cierra su legado literario dejando a los lectores inmersos en una experiencia única que perdura más allá de las páginas.
Para el general brigadier Truman H. Landon
Mis conocimientos de Sumatra, en la época en la que la escogí como escena de esta aventura de Tarzán, eran deficientes, ya que ni en la biblioteca pública de Honolulú, ni en ninguna de las librerías de aquella ciudad había un solo libro acerca de Sumatra.
Deseo expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que bondadosamente me proporcionaron la información que buscaba. Si este libro llega a las manos de cualquiera de ellas, espero que no sienta que abusé de su bondad.
Doy, por tanto, las gracias a los señores K. van der Eynden, S.J. Rikkers y a Willem Folkers, del gobierno de las Indias Orientales Holandesas; al señor C.A. Mackintosh, cónsul de Holanda en Honolulú; al señor director N.A.C. Slotemaker de Bruine y a los señores B. Landheer y Leonard de Greve, del departamento de información holandesa en Nueva York, y a mi buen amigo el capitán John Philip Bird, A.A.C. de S., G-2, USAFPOA, quien concertó mi primera entrevista con los holandeses.
EDGAR RICE BURROUGHS
Honolulú,
Sept. 11 de 1944
1
Quizá no todos los holandeses sean obstinados, aunque la testarudez, junto con otras muchas virtudes, sea una de sus principales características. Pero si algunos holandeses carecían de tenacidad, el promedio general de esa cualidad se conservaba en la persona de Hendrik van der Meer. En la forma en que él la practicaba, la terquedad se convertía en un arte. Además, llegó a ser su pasatiempo principal. Su ocupación era la de plantador de caucho en Sumatra. En ella, tenía éxito, pero era su testarudez y no su éxito la que sus amigos ponían como ejemplo a los extraños.
Así, aun después de que las Filipinas fueron invadidas, y Hong Kong y Singapur cayeron, él no admitió que los japoneses pudieran apoderarse de las Indias Orientales Holandesas, y no puso a salvo a su esposa y a su hija. Tal vez podría acusársele de estupidez, pero él no había sido el único. Había millones en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos que menospreciaban el poderío y los recursos del Japón. Algunos de ellos en las altas esferas.
Además, Hendrik van der Meer odiaba a los japoneses, si es que uno puede detestar a quien considera tan desdeñosamente como a una sabandija.
«Aguarden —había dicho—, no pasará mucho tiempo antes de que los hagamos volver a los árboles».
Su profecía fue errónea únicamente en cuestión de cronología, lo cual fue su ruina.
Los japoneses llegaron y Hendrik van der Meer huyó hacia los cerros. Lo acompañaban su esposa, cuyo nombre de soltera había sido Elsje Verschoor, y a quien había traído de Holanda hacía dieciocho años, y su hija Corrie. Dos sirvientes chinos iban con ellos, Lum Kam y Sing Tai, a quienes impelían dos motivos de mucho peso: el primero era el miedo a los japoneses, de los que sabían demasiado bien lo que podían esperar. El otro, su sincero afecto hacia la familia van der Meer. Los trabajadores javaneses de la plantación se quedaron. Tenían la certeza de que los invasores continuarían explotando la hacienda y de que ellos conservarían su empleo. Además, la gran Coprosperidad Asiática Oriental les atraía. Sería agradable invertir los papeles: ser ricos y tener hombres y mujeres blancos que los sirvieran.
Los japoneses llegaron y Hendrik van der Meer huyó hacia los cerros, pero no con tiempo suficiente, pues los nipones estaban siempre pisándole los talones. Rastreaban metódicamente a todos los holandeses. Los habitantes de los kampongs, donde los van der Meer se detenían a descansar, los mantenían informados. Se ignora por qué medios, naturales o misteriosos, los aborígenes sabían cuándo los japoneses se encontraban a varios kilómetros de distancia. Se enteraban, como muchos pueblos primitivos, de tales cosas en forma más rápida que la gente civilizada lo hace por medio de la radio o el telégrafo. Llegaban a saber, inclusive, cuántos hombres componían cada patrulla: un sargento, un cabo y nueve soldados.
—Muy malo —dijo Sing Tai, quien había luchado contra los japoneses en China—. Quizá uno de esos soldados sea un poco humano en tiempos de paz, pero no cuando hay guerra —y añadió, mirando a las dos mujeres—: debemos impedir que nos capturen.
Conforme avanzaban hacia los cerros, el ascenso se hacía más pesado. Llovía todos los días y las veredas estaban convertidas en lodazales. Van der Meer ya no era un joven, pero conservaba sus energías y su indomable testarudez. Y aunque sus fuerzas hubieran flaqueado, su terquedad lo hubiera impulsado a seguir.
Corrie tenía dieciséis años y era rubia y delgada, pero gozaba de salud, fuerza y vigor. Siempre había mantenido su paso al parejo del de los hombres del grupo, pero Elsje van der Meer era diferente, ya que tenía voluntad, mas no resistencia, y no había reposo en aquel viaje. No bien llegaban a un kampong, muertos de cansancio, y se acostaban en el suelo de una choza, húmedo y lodoso, cuando ya los indígenas los obligaban a continuar. Algunas veces, porque una patrulla japonesa ganaba terreno, y otras, las más frecuentes, debido a que los aldeanos temían que el enemigo se enterase de que albergaban blancos.
Aun los caballos se rindieron, y ellos se vieron obligados a caminar. Se encontraban en las altas montañas y los kampongs estaban allí muy separados. Los aborígenes estaban temerosos y ninguno se mostraba amigable. Apenas unos cuantos años antes habían dejado de ser caníbales.
Durante tres semanas avanzaron tropezando, en busca de un kampong hospitalario en donde pudieran esconderse. Para entonces, era evidente que Elsje van der Meer no podía llegar mucho más lejos. En los dos últimos días no habían encontrado un solo kampong. Su comida se limitaba a la que el bosque y la selva les ofrecían. Aunado a esto, estaban siempre mojados y padecían frío.
Esa tarde, poco antes del anochecer, llegaron a una mísera aldea. Los aborígenes eran ariscos y desconfiados, pero no les negaron la pobre hospitalidad que podían ofrecerles. El jefe escuchó su relato y les dijo que no podrían permanecer en la aldea, pero que los haría guiar a otra, apartada de todo camino, donde los japoneses nunca pudieran encontrarlos.
Van der Meer, que unas pocas semanas antes hubiera dado órdenes, tuvo entonces que tragarse su orgullo y suplicarle al jefe que les permitiera quedarse por lo menos aquella noche, con el fin de que su esposa pudiera recobrar las fuerzas para el viaje que los esperaba.
—Váyanse ahora —contestó Hoesin, el cacique— y les daré guías. Quédense y los haré mis prisioneros y los entregaré a los japoneses cuando lleguen.
Al igual que los jefes de las otras aldeas por las que habían pasado, Hoesin temía la ira de los invasores si llegaban a descubrir que había dado refugio a los hombres blancos.
Por lo tanto, aquel viaje de pesadilla se reanudó a través de un terreno cortado por un gran abismo y socavado por un río que dejaba al descubierto sus estratos de roca ígnea, acumulados durante varias eras por los volcanes cercanos. Y este río cortó la marcha de los viajeros no una vez, sino varias. En algunas ocasiones podían vadearlo. En otras, lo cruzaron en frágiles puentes colgantes, de soga. Todo esto después del anochecer y en noches sin luna.
Elsje van der Meer estaba demasiado débil para caminar. Lum Kam la llevaba atada a su espalda en una angarilla improvisada. Los guías, ansiosos de llegar al abrigo de un kampong, los urgían constantemente a que avanzaran más de prisa, ya que por dos veces habían oído unos rugidos de tigres que hacían helar la sangre.
Van der Meer caminaba junto a Lum Kam para servirle de apoyo en el caso de que llegase a resbalar en el sendero lodoso. Corrie avanzaba detrás de su padre, y Sing Tai atrás de ella. Los dos guías iban a la cabeza de la pequeña columna.
—¿Estás cansada, ama? —le preguntó Sing Tai—. Quizá será mejor que te lleve sobre mis hombros.
—Todos estamos rendidos —contestó la joven—, pero continuaré avanzando mientras los demás lo hagan. Me pregunto cuántos kilómetros faltan todavía.
Habían comenzado a subir por un sendero escarpado.
—Dentro de poco tiempo llegaremos arriba —dijo Sing Tai—. El guía dice que el kampong está en la cima del risco.
Pero la ascensión se prolongó, ya que aquella era la parte más difícil del viaje. Tenían que detenerse a menudo para descansar. El corazón de Lum Kam latía violentamente, pero su gran voluntad de acero le impedía desplomarse de cansancio.
Por fin llegaron a la cumbre, y el ladrido de unos perros les advirtió que estaban aproximándose a un kampong. Los aborígenes, congregados, los miraban recelosamente. Los guías les explicaron quiénes eran, y el grupo fue recibido. Taku Muda, el cacique, les dio la bienvenida con palabras amables.
—Aquí se encontrarán a salvo —dijo—. Están entre amigos.
—Mi esposa está rendida —le explicó van der Meer—. Debe descansar antes de que continuemos, pero no quiero exponer a ustedes a la ira de los japoneses si llegan a descubrir que nos ayudaron. Permítanos dormir aquí, y mañana, si el estado de mi esposa permite que la transportemos, nos iremos en busca de un refugio en lo profundo de las montañas. Quizá haya alguna cueva en un barranco aislado.
—Hay cuevas —contestó Taku Muda—, pero ustedes se quedarán aquí. Este es un sitio seguro. El enemigo no dará con la aldea.
…