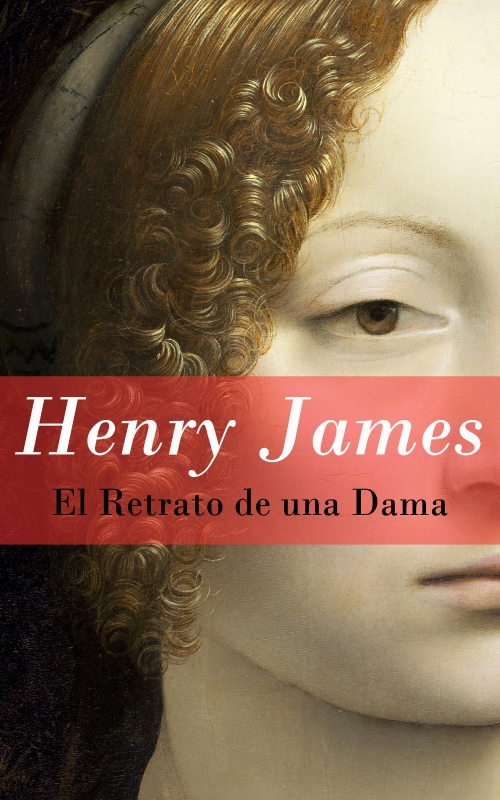Resumen del libro:
Considerada una de las mejores novelas de Henry James, El retrato de una dama —una «historia sencilla»— gira en torno a la joven y atractiva Isabel Archer, quien se ve obligada a trasladarse a Inglaterra desde su Estados Unidos natal. Una vez allí, establece distintas relaciones con otros americanos trasplantados, así como con la sociedad británica. La belleza y distinción de las que hace gala no pasan inadvertidas y son varios y de distinta laya los que la pretenden. Su elección final la llevará, paradójicamente, a poner de manifiesto toda su grandeza. Dos épocas distintas, dos formas diferentes de narrar el mundo, dos personas con un talento fuera de lo común. Esta edición de Retrato de una dama, que se publica en conjunto con el estreno de su versión cinematográfica, quiere celebrar el encuentro de Henry James, uno de los escritores más emblemáticos de la literatura anglosajona, con la joven realizadora que, sin ninguna duda, más impacto ha causado en los últimos años por la profundidad de su lenguaje visual y la originalidad de sus imágenes. Jane Campion, que saltó a la notoriedad con la adaptación de la novela de Janet Frame, Un ángel en mi mesa, y se consagró definitivamente con la tan polémica memorable El piano, se ha impuesto a sí misma el desafío más importante de su carrera: transformar en luz y movimiento nada menos que Retrato de una dama, obra maestra de la narrativa de todos los tiempos y lectura imprescindible para todos aquellos que aprecian el arte de novelar. La solidez de su estructura, la aparente sencillez del relato, los perfiles nítidos y precisos de los personajes, la suntuosidad de sus descripciones y, quizá lo más importante, esa inquietante tensión soterrada que acompaña al lector durante toda la historia hacen de esta novela un auténtico monumento a la escritura. Versión cinematográfica de 1996 de Jane Campion con el siguiente reparto: Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, Mary-Louise Parker, Martin Donovan, Shelley Winters, Christian Bale, Richard E. Grant, Viggo Mortensen, John Gielgud, Valentina Cervi, Shelley Duvall.
1
Era la hora dedicada a la ceremonia del té de la tarde y sabido es que, en determinadas circunstancias, hay en la vida muy pocas horas que puedan compararse a ésa por el agrado y atractivo que ofrece a quienes saben disfrutarla. Hay momentos en los cuales, se tome o no se tome té —cosa que, desde luego, algunos no hacen jamás—, la situación constituye por sí misma una verdadera delicia. Las personas que están presentes en mi imaginación al intentar escribir la primera página de esta sencilla historia ofrecían a la vista un cuadro admirablemente ilustrador del disfrute de tan inocente pasatiempo. Los utensilios de ágape tan parco e íntimo se hallaban dispuestos sobre el tierno césped de una antigua casa de campo inglesa durante una hora que yo calificaría de momento supremo de una espléndida tarde de verano. Se había desvanecido parte de dicha tarde, pero aún quedaba de ella bastante, que era precisamente su parte de más bella y extraordinaria calidad. Faltaban todavía algunas horas para el verdadero atardecer, mas el torrente de intensa luz de verano había empezado ya a decrecer, se había vuelto más suave el aire, y las sombras, como desperezándose, se iban estirando poco a poco sobre la tupida y tierna hierba. Era, como decimos, pausado su alargamiento, y el escenario de la naturaleza contribuía a favorecer el nacimiento de ese estado de ánimo, de solaz y abandono, que constituye la fuente principal de placer en semejante actividad y a semejante hora. Puede decirse que el intervalo de tiempo comprendido entre las cinco y las ocho de la tarde de un día estival es a veces una pequeña eternidad; mas en momentos como éste cabe afirmar que es y no puede ser más que una eternidad de placer. Los participantes en la misma parecían estar disfrutando tranquilamente de él, y, por añadidura, no eran de los pertenecientes al sexo que se supone proporciona el mayor número de adeptos a tales ceremonias. Sobre el perfecto prado se recortaban unas sombras rectas y angulosas, que eran la de un hombre ya viejo, sentado en un profundo sillón de mimbre cerca de la mesa donde se había servido el té, y las de un par de jóvenes que iban de un lado para otro en presencia del anciano mientras mantenían con él una conversación, por parte de ellos completamente deshilvanada. Sostenía el viejo la taza de té en la mano; una taza desacostumbradamente grande, de forma distinta de la del resto del servicio y pintada de brillantes colores. Sorbía su contenido con gran calma, manteniéndola durante largo rato cerca de su barbilla, con el rostro vuelto hacia la casa. Los jóvenes que le acompañaban habían ya terminado de tomar el té, o acaso sentían una gran indiferencia hacia el privilegio que tal ceremonia implicaba, y preferían fumar exquisitos cigarrillos mientras continuaban su ir y venir ante el apacible anciano. Uno de ellos le miraba con gran curiosidad cada vez que pasaba ante él, sin que el bueno del viejo se diese cuenta, como lo demostraba el que no apartara sus ojos de la fachada de su mansión coloreada de rojo. La casa, que se alzaba al otro lado de la pradera, era un edificio merecedor del tributo de admiración que parecía estársele rindiendo y el objeto más característico del cuadro netamente inglés que estoy intentando describir.
La casa señoreaba la cima de un altozano próximo al caudaloso río —el Támesis—, y se hallaba a unas cuarenta millas de Londres. Era espaciosa su fachada de ladrillo rojo coronada de aleros y sobre la cual el paso del tiempo y las inclemencias de las estaciones parecían haberse complacido en dejar toda suerte de pinceladas y retoques pictóricos, no para estropearla sino para mejorarla, embellecerla y darle un aire señorial con sus gualdrapas de hiedra, el enjambre de sus chimeneas y sus numerosas ventanas ahogadas de enredadera. Tenía la mansión su nombre y su historia; y cabe suponer el agrado con que el viejo que la contemplaba se habría puesto a explicar el uno y la otra. Seguramente hubiera contado con sumo gusto que su construcción databa de la época de Eduardo VI; que en ella había pasado una noche la gran Isabel (que se había dignado estirar sus augustos miembros en aquel lecho imponente, magnífico, y terriblemente inclinado que constituía la más preciada joya de los dormitorios de la señorial mansión); que durante las guerras de Cromwell fue víctima de deterioros y daños, para ser después, y durante la Restauración, remodelada y agrandada hasta llegar al siglo dieciocho, que se encargó de desfigurarla al querer modernizarla, dejándola en el estado actual, en que pasó a poder y diligente cuidado de un sagaz banquero norteamericano quien la adquirió en primer lugar porque, debido a circunstancias difíciles y penosas de explicar, se la ofrecieron como una verdadera ganga—, el cual, al adquirirla, refunfuñó hasta cansarse por su fealdad, su antigüedad, su incomodidad, y que, en cambio ahora, al cabo de veinte años, había terminado por descubrir su verdadero valor, concibiendo una verdadera pasión estética por ella, hasta el extremo de conocerla en todos sus detalles y aspectos y de poder decir dónde debía uno ponerse para apreciarlos en conjunto a tal o cual hora, cuando las sombras de todos sus salientes, al caer suavemente sobre la superficie cálida y desgastada de su ladrillo, ofrecían las proporciones requeridas para la contemplación placentera. Aparte de ello, como he dicho, habría podido enumerar a la mayoría de sus antiguos moradores, los nombres de muchos de los cuales habían sonado en el mundo por obra de la trompeta de la fama, y, seguramente, lo habría hecho de manera que, como quien no quiera la cosa, habría aparecido el del último y actual morador de la misma como uno de sus no menos prestigiosos. La fachada de la casa que daba a esa parte de la pradera que nos interesa no era precisamente la del frente de la mansión, que caía hacia otro lado. Aquí podía estarse en la más completa intimidad, y la extensa alfombra de césped que parecía derramarse hacia abajo desde la cima del altozano hubiérase dicho que de la misma casa salía y colgaba. Los grandes e inmóviles robles y las numerosas hayas proyectaban también hacia abajo una sombra tan densa como la de pesados cortinajes de terciopelo, y el amplio espacio hubiérase dicho amueblado como una habitación, con sus mullidos asientos, sus esteras de abigarrados colores, los libros y periódicos que yacían esparcidos sobre el césped. No lejos discurría el río, en cuya ribera podía decirse que terminaba el prado, y el paseo por dicho prado hasta la orilla del río no era de los menos placenteros que esos parajes ofrecían. El anciano caballero de la mesa del té, que había venido de Norteamérica treinta años atrás, había traído consigo, como parte más importante de su equipaje, su fisonomía típicamente americana, y no sólo la había traído, sino que también la había conservado en perfecto estado por si se presentaba el caso de tener que volver a su país con ella. A pesar de todo, en esos momentos no se sentía en disposición de viajar; se habían acabado ya sus días de transhumancia, y ahora disfrutaba del breve descanso que precede inevitablemente al descanso definitivo. Tenía nuestro hombre una cara enjuta y perfectamente rasurada, de rasgos apacibles y expresión de plácida agudeza. Era evidentemente uno de esos rostros que no disponen de una gran gama de expresiones, de modo que su aire de satisfecha sagacidad era aún más meritorio. Al contemplarlo, hubiérase dicho que estaba pregonando el éxito que su poseedor había logrado en la vida, mas parecía pregonarlo de suerte que no se lo tomara por un éxito ofensivo y exclusivo, sino que se pudiera considerar que tenía la inofensividad del fracaso. El personaje había, en efecto, tenido una gran experiencia en el trato de los hombres, pero mostraba una sencillez casi rústica en aquella desmayada sonrisa que se extendía sobre sus anchas y huesudas mejillas en el momento en que depositaba cuidadosamente su tazón en la mesa. Iba pulcramente vestido de negro y con el traje bien cepillado. Sobre las rodillas tenía, plegado, un chal y calzaba unas gruesas zapatillas bordadas. Un hermoso pastor escocés yacía a sus pies en la hierba, la cara vuelta hacia la de su amo, al que contemplaba con mirada casi tan tierna como la de aquél al contemplar la autoritaria fachada de su mansión. Un revoltoso e hirsuto perrillo terrier jugueteaba con los otros contertulios. Uno de los dos caballeros mencionados era un hombre de treinta y cinco años de edad aproximadamente, muy bien constituido físicamente, con una cara tan inglesa como poco inglesa era la del anciano que acabo de describir: rostro verdaderamente hermoso, de frescos colores, noble y franco, de rasgos correctos y bien dibujados, ojos grises muy vivos, y encuadrado por una barba de suave color castaño. Ofrecía tal caballero el aspecto de ser persona excepcionalmente brillante y afortunada, y tenía aire de poseer un fuerte temperamento fertilizado por una refinada civilización que habría sido la envidia de cualquier observador ocasional. Calzaba altas botas con espuelas, pues acababa de desmontar después de una larga cabalgada. Su blanco sombrero parecía demasiado ancho para él. Llevaba las manos cruzadas a la espalda, y en uno de sus blancos, anchos y bien modelados puños apretaba un par de ricos guantes de piel de cerdo. Su compañero, que marchaba a su lado a lo largo del prado, ofrecía un aspecto completamente distinto, y, si bien habría suscitado en cualquiera una gran curiosidad al verle, no era capaz, como el otro, de provocar en nadie el deseo de cambiarse por él. Alto y delgado, desgalichado, era de rostro feo, enfermizo, vivo, simpático, provisto, aunque no pueda decirse que decorado, de bigote ralo y patillas. Parecía muy inteligente y achacoso, combinación nada oportuna por cierto, y llevaba una chaqueta de terciopelo de color castaño oscuro. Llevaba las manos metidas en los bolsillos, de una manera tan natural que demostraba que esa postura era en él habitual. Su porte era extraño, pues andaba con paso vacilante e indeciso, como si no se sintiera firme sobre sus piernas. Como ya dije, cada vez que pasaba ante el anciano posaba en él los ojos, y si uno se fijaba en ellos dos en tal instante y examinaba los rostros de ambos, no le era difícil darse cuenta de que eran padre e hijo. El padre se percató al fin de la mirada de su hijo y correspondió a ella con una amable sonrisa, diciendo:
—Me siento perfectamente bien.
—¿Has tomado ya tu té? —le preguntó el hijo.
—Sí; lo he tomado y lo he saboreado.
—¿Quieres que te sirva un poco más?
El anciano, después de pensarlo un momento, respondió:
—Te diré. Me parece que prefiero esperar y ver… Al hablar, se le notaba un acento marcadamente americano.
—¿Tienes frío? —preguntó el hijo.
El padre se frotó suavemente las piernas y dijo:
—La verdad, no lo sé. No podré decirlo hasta que lo sienta.
El joven, sonriendo, replicó:
—Tal vez otro pueda sentirlo por ti.
—Claro. Espero que haya siempre quien pueda sentir algo por mí. Lord Warburton, ¿no siente usted algo por mí?
—¡Oh, sí, muchísimo! —replicó apresuradamente el caballero a quien se acababa de llamar lord Warburton—. Pero me inclino a creer que se siente usted admirablemente.
—No digo que no lo esté en muchos aspectos —dijo el anciano y, acariciando suavemente el chal que tenía sobre sus rodillas, añadió—: Lo cierto es que me he sentido tan bien durante tantos años que estoy por creer que me he acostumbrado de tal manera a ello que ya no lo noto.
A lo que replicó lord Warburton:
…