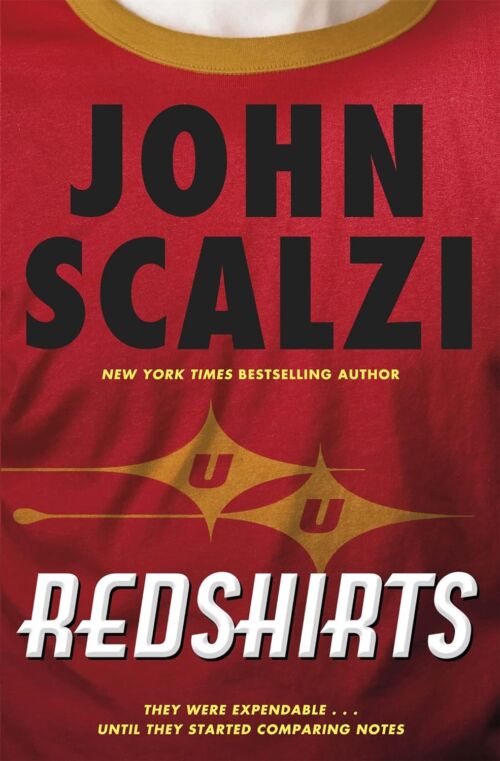Resumen del libro:
“Redshirts” de John Scalzi es un ingenioso comentario sobre la ciencia ficción y un divertido homenaje a la cultura pop. Scalzi desafía las convenciones del género al explorar el lado cómico y absurdo de los personajes de “segunda fila”, conocidos en la cultura nerd como “redshirts”, quienes a menudo tienen un destino fatal en series de ciencia ficción.
El alférez Dahl y sus compañeros descubren que su mundo opera bajo reglas extrañas y absurdas, y están decididos a romper con el ciclo de muertes inesperadas. La narrativa se torna cada vez más metaficcional, cuestionando la realidad de los personajes y su relación con los escritores de sus vidas.
Esta novela no solo ofrece humor inteligente, sino que también plantea preguntas sobre la autonomía de los personajes en la ficción y la noción de libre albedrío en un universo controlado por los caprichos de los escritores. “Redshirts” es una aventura entretenida y cerebral que invita a los lectores a cuestionar las convenciones narrativas, a la vez que les hace reír a carcajadas.
Dedico Redshirts a las siguientes personas:
A Wil Wheaton, a quien atesoro con toda la rica riqueza que un creso corazón pueda atesorar.
A Mykal Burns, amigo mío desde los tiempos del TRS-80 en la Biblioteca Pública de Glendora.
Y a Joe Mallozzi y Brad Wright, quienes me llevaron consigo al espacio.
PRÓLOGO
Desde lo alto de la imponente piedra donde se hallaba sentado, el alférez Tom Davis barrió con la mirada la extensa cueva hasta localizar al capitán Lucius Abernathy, al oficial científico Q’eeng y al ingeniero jefe Paul West, encaramados a una segunda piedra de mayor tamaño.
«Vaya, menuda mierda», pensó.
—¡Gusanos borgovianos! —exclamó el capitán Abernathy, dando una fuerte palmada en la superficie de la piedra—. Debí suponerlo.
«¿Debió suponerlo? ¿Cómo coño no iba a hacerlo?», pensó el alférez Davis, contemplando el terreno cubierto de tierra de la cueva, los hoyos y surcos en la superficie polvorienta que delataban el movimiento de los gigantescos gusanos carnívoros.
—No creo que debamos entrar —había dicho en su momento Davis a Chen, el otro tripulante del grupo de desembarco, al encontrar la cueva.
Abernathy, Q’eeng y West habían entrado ya, a pesar de que teóricamente Davis y Chen eran los responsables de la seguridad.
Chen, que era novato, lanzó un bufido.
—Vamos, hombre —dijo—. No es más que una cueva. ¿Qué podríamos encontrar ahí dentro?
—¿Osos? —había sugerido Davis—. ¿Lobos? ¿Cualquier tipo de depredadores de gran tamaño que consideren que una cueva es un buen lugar donde refugiarse de la fuerza de los elementos? ¿Es que nunca has salido de acampada?
—No hay osos en este planeta —había replicado Chen, incapaz de entender el argumento de su compañero—. Además, tenemos armas de pulso. Venga, vamos. Es la primera vez que formo parte de un grupo de desembarco. No quiero que el capitán se pregunte dónde me he metido. —Y entonces había echado a correr tras los oficiales.
Desde su piedra, Davis miró hacia abajo la mancha de tierra removida que había en el suelo de la cueva, lo único que quedaba de Chen. Los gusanos terrestres, atraídos por el ruido de los pasos de los humanos, habían asomado a la superficie debajo de él y lo habían arrastrado consigo, sin dejar nada aparte del eco de los gritos y aquel charco de tierra removida.
«Bueno, eso no es exactamente cierto», pensó Davis, buscando con la mirada la mano que yacía en el suelo, aferrada aún a la pistola de pulso que Chen empuñaba, y que a juzgar por lo sucedido no le había servido absolutamente de nada.
El suelo tembló y la mano desapareció de pronto.
«De acuerdo, ahora sí lo es», pensó Davis.
—¡Davis! —lo llamó el capitán Abernathy—. No se mueva de ahí. Cualquier movimiento en el suelo atraerá a los gusanos. Lo devorarán en un abrir y cerrar de ojos.
«Gracias por tan inútil y obvia información, gilipollas», pensó Davis, que no lo dijo en voz alta porque era alférez y Abernathy era su oficial superior. En lugar de eso, lo que dijo fue:
—A la orden, capitán.
—Bien —dijo Abernathy—. No quiero que intente huir y acabe devorado por esos gusanos. Su padre nunca me lo perdonaría.
«¿Qué?», pensó Davis, recordando de pronto que el capitán Abernathy había servido a las órdenes de su padre a bordo del Benjamin Franklin. El malhadado Benjamin Franklin. De hecho, el padre de Davis había salvado al entonces alférez Abernathy introduciendo su cuerpo inconsciente en una cápsula de salvamento, antes de hacer él lo propio, para a continuación accionar la cápsula poco antes de que el Franklin explotase a su alrededor. Habían vagado por el espacio durante tres días en la cápsula, y casi se habían quedado sin oxígeno antes de ser rescatados.
Davis negó con la cabeza. Era muy raro que todos esos detalles acerca de Abernathy aflorasen a su mente, sobre todo considerando las circunstancias.
—Su padre me salvó la vida en una ocasión, ¿lo sabe? —dijo Abernathy como si le hubiera leído el pensamiento.
—Lo sé… —empezó a decir Davis, que estuvo a punto de precipitarse al suelo desde lo alto de la piedra cuando los gusanos terrestres se arrojaron de pronto sobre ella, logrando que se tambaleara.
—¡Davis! —gritó Abernathy.
Davis se agachó hasta pegar el cuerpo a la superficie de la piedra para mantener bajo su centro de gravedad. Volvió la vista en dirección a Abernathy, que hablaba con Q’eeng y West. No podía escuchar lo que decían, pero Davis supo que repasaban toda la información disponible acerca de los gusanos terrestres borgovianos, e intentaban trazar un plan que los neutralizase para cruzar después la cueva a salvo y alcanzar la sala que albergaba el antiguo ordenador central borgoviano, el cual serviría para hacerse una idea sobre la desaparición de tan sabia y misteriosa raza.
«Ha llegado la hora de concentrarte en tu situación actual», advirtió a Davis una parte de su cerebro. El alférez negó de nuevo con la cabeza. Davis no pudo mostrarse en desacuerdo, su cerebro había escogido un momento peculiar para ponerse a borbotear un montón de información inútil que a esas alturas no le hacía el menor servicio.
Los gusanos volvieron a sacudir la piedra. Davis se aferró a ella tanto como pudo, y vio a Abernathy, Q’eeng y West hablar más acaloradamente en su empeño por resolver el problema.
De pronto un pensamiento cruzó por la mente de Davis: «Formas parte del equipo de seguridad», le dijo. «Tienes un arma de pulso. Podrías limitarte a pulverizarlos.»
Davis se habría dado una palmada en la frente si los gusanos no se encargasen de ello sacudiendo la piedra. Pues claro, el arma de pulso. Se llevó la mano a la cadera para destrabar la pistola en la cartuchera. Cuando lo hizo, hubo otra parte de su cerebro que se preguntó por qué, si la solución era tan sencilla como limitarse a pulverizar a los gusanos, el capitán Abernathy, o cualquiera de los demás oficiales, no se lo habían ordenado.
«Parece que hoy tengo un montón de voces distintas en la cabeza», dijo una tercera parte del cerebro de Davis. Hizo caso omiso de esta voz y apuntó a una pila de tierra removida que se acercaba a la piedra.
El grito de Abernathy «¡No, Davis, no!» se produjo en el preciso instante en que Davis efectuó el disparo y un haz de pulso compuesto por partículas cohesionadas y disruptoras alcanzó el montón de tierra. Un grito agudo surgió de la pila, seguido por una fuerte sacudida, seguida a su vez por un rumor siniestro, seguido por la erupción de docenas de gusanos que surgieron del suelo de la cueva.
—El arma de pulso es inútil contra los gusanos terrestres borgovianos —oyó decir Davis al oficial científico Q’eeng a pesar del estruendo—. La frecuencia del pulso los hace enloquecer. El alférez Davis acaba de emitir una llamada a todos los gusanos de los alrededores.
«Pues podrías habérmelo dicho antes de disparar», quiso gritar Davis. «¿No podrías haber dicho: “Ah, por cierto, no disparen el arma de pulso sobre un gusano terrestre borgoviano”, durante la reunión informativa previa a la misión? No sé, en la nave. Cuando comentamos lo de desembarcar en Borgovia. Que por lo visto está plagada de gusanos.»
Davis no gritó esto a Q’eeng porque sabía que no había manera de que el oficial científico le oyera, y de todos modos era demasiado tarde. Ya había disparado. Los gusanos estaban como locos. Lo más probable era que alguien más acabase muerto.
Y con toda probabilidad ése alguien sería el alférez Davis.
A través del estruendo y la polvareda, Davis miró hacia Abernathy, a quien sorprendió pendiente de sus movimientos y con el entrecejo arrugado. Entonces Davis se preguntó cuándo, si es que había sucedido, Abernathy había cruzado una palabra con él antes de esa misión.
Seguro que Abernathy lo había hecho: después de todo, el padre de Davis y él habían mantenido una estrecha amistad desde la destrucción del Franklin. Eran amigos. Buenos amigos. Era incluso probable que Abernathy hubiese conocido a Davis cuando era niño, y tal vez había movido algunos hilos para que el hijo de su amigo fuese destinado al Intrepid, buque insignia de la Unión Universal. El capitán no había tenido un respiro para pasar un rato con Davis, por no mencionar que no era propio del capitán mostrar favoritismos con nadie, pero igualmente debían de haber hablado. Unas pocas palabras de vez en cuando. Abernathy preguntaría por el padre de Davis, quizá. En la nave o en otras misiones de desembarco.
Davis se estaba quedando en blanco.
De pronto cesaron los temblores. Los gusanos, tan pronto como habían enloquecido, se hundieron de nuevo bajo tierra. Poco a poco cesó la polvareda.
—Se han ido —se oyó decir Davis.
—No —dijo Abernathy—. Son más listos que eso.
—Puedo alcanzar la entrada de la cueva —se oyó decir Davis a sí mismo.
—Quédese donde está, alférez —ordenó Abernathy—. Es una orden.
Pero Davis había saltado de la piedra y corría hacia la entrada de la cueva. En algún rincón de la mente del alférez hubo algo que aulló ante lo irracional de aquella acción, pero al resto de Davis no le importó lo más mínimo. Comprendió que tenía que moverse. Lo suyo rayaba la obsesión. Era como si no tuviese otra opción.
—¡No! —gritó Abernathy como a cámara lenta.
Davis cubrió la mitad de la distancia que necesitaba recorrer. Y entonces hubo una erupción de gusanos terrestres, que surgieron en semicírculo y se arrojaron sobre Davis.
Y fue entonces, reculando, mientras en su rostro se dibujaba una expresión sorprendida, cuando el alférez Davis tuvo una epifanía.
Aquél era el momento que definía su vida. El motivo de su existencia. Todo lo que había hecho antes, todo lo que había sido, dicho o deseado, lo había llevado a ese preciso instante, lo había llevado a recular mientras los gusanos terrestres borgovianos se arrastraban por el polvo y el aire dispuestos a alcanzarlo. Aquél era su sino. Su destino.
Como un destello, cuando miraba los dientes puntiagudos como alfileres que asomaban por la evolucionada mandíbula rotativa del gusano terrestre, el alférez Tom Davis tuvo una visión del futuro. No guardaba la menor relación con la misteriosa desaparición de los borgovianos. Después de ese instante, nadie volvería a mencionar de nuevo a los borgovianos.
Era sobre él, o, más bien, lo que su inminente muerte supondría para su padre, ascendido al empleo de almirante. Para ser más exactos, lo que afectaría su muerte a la relación entre el almirante Davis y el capitán Abernathy. Davis vio la escena en que Abernathy informaba al almirante de la muerte de su hijo. Vio el sobresalto transformarse en ira, vio truncarse la amistad entre ambos. Vio la escena en que la policía militar de la Unión Universal arrestaba al capitán, acusado de cargos de asesinato por negligencia inventados por el almirante.
Vio el consejo de guerra y al oficial científico Q’eeng, que hacía las veces de abogado de Abernathy, romper, en una escena llena de dramatismo, las defensas del almirante sentado en el estrado, confesar que todo aquello sólo se debía al dolor que le había causado la pérdida de su hijo. Davis vio a su padre pedir perdón al hombre a quien había acusado falsamente antes de proceder a su arresto, vio ceder al capitán Abernathy, vio la conmovedora reconciliación que tenía lugar allí mismo, en el juzgado.
Era una historia magnífica. Un drama de primera categoría.
Y todo dependía de él. Y de ese instante. Y de su destino. Ese destino del alférez Davis.
«A la mierda», pensó el alférez Davis. «Quiero vivir.» Y efectuó un giro para evitar a los gusanos terrestres.
Momento en que tropezó y uno de los gusanos terrestres le devoró el rostro y murió de todos modos.
Desde su punto de observación junto a Q’eeng y West, el capitán Lucius Abernathy observó con impotencia cómo Tom Davis caía presa de los gusanos terrestres. Sintió el peso de una mano en el hombro. Era el ingeniero jefe West.
—Lo siento, Lucius —dijo—. Sé que era amigo tuyo.
—Más que un amigo —contestó Abernathy, conteniendo el dolor que sentía—. También es el hijo de un amigo mío. Lo he visto crecer, Paul. Moví algunos hilos para que lo asignasen a bordo del Intrepid. Prometí a su padre que cuidaría de él. Y lo hice. Me ocupaba de averiguar qué tal le iba de vez en cuando. Nunca mostré favoritismos, por supuesto. Pero no lo perdía de vista.
—Esto romperá el corazón del almirante —dijo el oficial científico Q’eeng—. El alférez era el único hijo del almirante Davis y su difunta esposa.
—Sí —afirmó Abernathy—. Va a ser muy duro.
—No es culpa suya, Lucius —dijo West—. Usted no le sugirió que disparase el arma de pulso. No le ordenó echar a correr.
—Culpa mía, no —repitió Abernathy—, pero sí mi responsabilidad. —Se desplazó hasta el punto más alejado de la piedra para poder estar solo.
—Dios Santo —murmuró West a Q’eeng, después de que el capitán se apartase, momento en que se quedaron a solas y pudieron hablar sin trabas—. ¿Qué clase de memo abre fuego con un arma de pulso en el suelo de una cueva plagada de gusanos terrestres? Por no mencionar que luego ha echado a correr de una punta a otra. Tal vez fuera hijo del almirante, pero muy despierto no era.
—Una auténtica lástima, desde luego —admitió Q’eeng—. Los peligros de los gusanos terrestres borgovianos son de sobras conocidos. Chen y Davis debieron comportarse con mayor propiedad.
—Se está perdiendo el nivel —dijo West.
—Puede que sea eso —convino Q’eeng—. Sea como fuere, entre ésta y otras misiones recientes hemos sufrido pérdidas tan tristes como considerables. Haya o no haya nivel, el hecho es el mismo: necesitamos más tripulantes.
1
* * *
El alférez Andrew Dahl miró por la ventanilla de Muelle Tierra, la estación espacial de la Unión Universal situada sobre el planeta Tierra, y contempló su nuevo destino.
Contempló el Intrepid.
Dahl se volvió para mirar a la joven, vestida con uniforme de alférez, que también observaba la nave.
—Es ése —confirmó Dahl.
—El Intrepid, buque insignia de la Unión Universal —dijo la joven—. Construido en 2453 en Muelle Marte. Buque insignia de la Unión Universal desde 2456. Primer capitán Genevieve Shan. Lucius Abernathy está al mando desde 2462.
—¿Es la guía turística del Intrepid? —preguntó Dahl con una sonrisa.
—¿Y usted? ¿Es un turista? —preguntó la joven, devolviéndole el gesto.
—No —respondió Dahl, tendiéndole la mano—. Andrew Dahl. Me han asignado al Intrepid. Estoy esperando la lanzadera de las 15.00.
La joven le estrechó la mano.
—Maia Duvall —se presentó—. También me han destinado al Intrepid. Y también estoy esperando la lanzadera de las 15.00.
—Qué coincidencia —dijo Dahl.
—Si a usted le parece una coincidencia que dos miembros de la Flota Espacial esperen en una estación la llegada de la lanzadera de una nave espacial estacionada ante el acceso de lanzaderas, adelante —contestó Duvall.
—Bueno, dicho así… —dijo Dahl.
—¿Qué hace aquí tan temprano? —preguntó Duvall—. Apenas son las doce. Pensé que sería la única que esperase la lanzadera tan pronto.
—Estoy nervioso —confesó el alférez—. Es mi primer destino.
Duvall lo miró de arriba abajo, con la duda en la mirada.
—Ingresé en la Academia unos años más tarde de lo normal —explicó.
—¿Por qué?
—Es una larga historia.
—Hay tiempo —dijo Duvall—. ¿Qué le parece si almorzamos juntos y me lo cuenta?
—Hmm. Estoy esperando a alguien. Una amistad a quien también han asignado al Intrepid.
—El comedor está ahí mismo —indicó Duvall, señalando la hilera de puestos que se distribuía por el amplio corredor—. Envíele a él o a ella un mensaje. Si por lo que sea no lo lee, siempre podremos verlo desde aquí. Vamos, anímese. Las bebidas corren de mi cuenta.
—Ah, bueno, en ese caso… —dijo Dahl—. Si rechazase una bebida gratis me echarían a patadas de la Flota Espacial.
* * *
—Me ha prometido una larga historia —le recordó Duvall tras servirse la comida y la bebida.
—Yo no he prometido tal cosa —respondió Dahl.
—La promesa iba implícita —protestó la joven—. Además, acabo de pagarle la consumición. Por tanto me pertenece. Por tanto entreténgame, alférez Dahl.
—Vale, de acuerdo —concedió—. Entré en la Academia tarde porque pasé tres años estudiando en el seminario.
—De acuerdo, eso es moderadamente interesante.
—En Forshan —continuó Dahl.
—Muy bien, eso posee un intenso interés. ¿Es sacerdote de la religión de Forshan? ¿Qué cisma?
—El situado más a la izquierda, y no, no soy sacerdote.
—¿No podía soportar lo del celibato?
—A los sacerdotes de más a la izquierda no se les exige cumplir el celibato —explicó Dahl—, pero teniendo en cuenta que yo era el único ser humano del seminario, supongo que podría decirse que me venía impuesto.
—Hay gente que no se habría dejado disuadir por eso.
—Nunca ha visto de cerca a un seminarista de Forshan —dijo Dahl—. Además, no me van los xeno.
—A lo mejor es que aún no ha conocido al xeno adecuado —dijo ella.
—Prefiero a los humanos. Ya ve que soy muy convencional.
—Convencional —repitió, juguetona, Duvall.
—Y usted acaba de hacerme revelar mis preferencias personales en un tiempo récord —comentó Dahl—. Si es tan directa con un desconocido, no quiero imaginar cómo será con alguien a quien conoce desde hace tiempo.
—Ah, no soy así con todo el mundo —aseguró Duvall—. Pero ya puedo decir que me gusta usted. O sea, que no es sacerdote.
—No. Técnicamente mi situación es la de «penitente extranjero» —dijo Dahl—. Obtuve permiso para efectuar un curso entero de estudio y realizar algunos ritos, pero existían ciertos requisitos físicos que no hubiese sido capaz de realizar para recibir las órdenes.
—¿Cómo por ejemplo? —quiso saber Duvall, curiosa.
—La autoimpregnación, para empezar —respondió el alférez.
—Un pequeño pero relevante detalle —admitió Duvall.
—Menudo interés el suyo por el celibato —dijo Dahl, apurando a sorbos la copa.
—Si no tenía pensado convertirse en sacerdote, ¿por qué asistió al seminario?
—La religión de Forshan me parecía muy sosegada —explicó—. Eso me atraía cuando era más joven. Mis padres fallecieron cuando era pequeño, y me dejaron una modesta herencia, así que la utilicé para contratar tutores que me enseñaran la lengua, antes de viajar a Forshan y dar con un seminario que me aceptase. Tenía planeado quedarme para siempre.
—Pero no lo hizo —dijo Duvall—. Obviamente.
Dahl esbozó una sonrisa.
—Pues no. Si bien la religión de Forshan era sosegada, las guerras religiosas de Forshan no lo eran tanto.
—Ah. Pero ¿cómo pasa uno de ser un seminarista de Forshan a graduarse en la Academia?
—Cuando el Doble U se dispuso a mediar entre las facciones religiosas de Forshan, necesitaron un intérprete y yo estaba en el planeta —explicó Dahl—. No hay muchos humanos que hablen más de un dialecto de Forshan. Yo conozco los cuatro más importantes.
—Impresionante —exclamó ella.
—Se me da bien la lengua —dijo Dahl.
—Vaya, ¿y ahora quién de los dos no se anda con tapujos?
—Después del fracaso de la misión de la Doble U, aconsejé a todos los no nativos abandonar el planeta —continuó el alférez—. El negociador jefe de la Doble U dijo que la Flota Espacial andaba necesitada de lingüistas y científicos, y me recomendó para una vacante en la Academia. A esas alturas, de mi seminario no quedaban ni las cenizas y no tenía a donde ir, ni dinero para viajar por mucho que hubiese habido un lugar al que ir. La Academia me pareció la mejor estrategia de salida. Pasé cuatro años allí estudiando xenobiología y lingüística. Y aquí me tiene.
—Es una buena historia —dijo Duvall, que hizo el gesto de brindar por él.
Brindaron con tintineo de cristal.
—Gracias —respondió—. Me alisté como soldado para los pacificadores de la Doble U. Pasé un par de años en eso y luego me trasladaron a la Flota Espacial hace tres años. Estaba destinado en el Nantes cuando llegó la orden de traslado.
—¿Un ascenso?
—No exactamente —dijo él con una sonrisa torcida—. Sería mejor llamarlo un traslado debido a conflictos personales.
Antes de que Dahl pudiera aportar más detalles su teléfono emitió un zumbido. Después de sacarlo leyó el texto del mensaje.
—Bobo —dijo, sonriendo.
—¿Qué pasa?
—Espere un momento —le pidió Dahl, que se volvió en el asiento para saludar con la mano a un joven que estaba de pie en mitad del corredor de la estación—. Eh, Jimmy, estamos aquí —dijo, levantando la voz.
El joven se volvió hacia él, sonriente, respondió al saludo y echó a andar hacia ellos.
—Supongo que es el amigo al que estaba esperando —dijo Duvall.
—El mismo. Jimmy Hanson.
—¿Jimmy Hanson? ¿Está emparentado con James Hanson, el director y consejero general de Industrias Hanson?
—James Albert Hanson IV —contestó Dahl—. Es su hijo.
—No se quejará.
—Podría comprar esta estación espacial con la pensión paterna —siguió Dahl—. Pero no es de ésos.
—¿A qué se refiere?
—Eh, tíos —saludó con menos formalidades Hanson cuando finalmente llegó a la mesa. Miró a Duvall, a quien tendió la mano—. Hola, soy Jimmy.
—Maia —se presentó ella, estrechándole la mano.
—Una amiga de Andy, ¿eh?
—En efecto —respondió ella, sonriente—. Desde hace media hora.
—Genial —dijo Hanson, que también sonrió—. Nuestra amistad se remonta un poco más en el tiempo.
—Ya lo supongo.
—Voy a por algo de beber —anunció Hanson—. ¿Os apetece algo más? ¿Queréis que pida otra ronda?
—Por mí no, gracias.
—Yo podría tomarme otra —aceptó Duvall, sacudiendo el botellín, que estaba prácticamente vacío.
—¿Tomarás lo mismo? —preguntó Hanson.
—Vale.
—Genial —exclamó Hanson, que juntó las palmas de las manos dando un sonoro aplauso—. Bueno, vuelvo en seguida. Guardadme el asiento, ¿vale?
—Cuenta con ello —dijo Dahl mientras Hanson se alejaba en busca de comida y bebida.
—Parece majo —dijo Duvall.
—Y lo es.
—No tiene una personalidad compleja.
—Pero sí otras cualidades.
—Como invitar a unas rondas.
—Claro, pero yo no estaba pensando en eso —dijo Dahl.
—¿Te importa que te haga una pregunta personal? —preguntó ella, adoptando el trato menos formal que había utilizado el recién llegado.
—Teniendo en cuenta que ya hemos cubierto mis preferencias sexuales en nuestra anterior conversación, no.
—¿Eras amigo de Jimmy antes de saber que su padre podía comprar uno o dos planetas enteros? —preguntó Duvall.
El alférez se tomó un respiro antes de responder.
—¿Sabes en qué se diferencian los ricos de ti y de mí? —preguntó a la joven.
—Aparte del dinero que tienen, quieres decir.
—Ajá.
—Pues no.
—Lo que los diferencia, al menos a los listos, es que tienen intuición a la hora de valorar qué motiva a los demás a acercarse a ellos. Si eso se debe a que quieren ser sus amigos, lo cual no tiene que ver con la proximidad al dinero y el acceso al poder, o si quieren formar parte de su séquito, que sería todo lo contrario. ¿Me sigues?
—Claro —dijo Duvall.
—De acuerdo. A lo que iba. Cuando Jimmy era más joven, comprendió que su padre era uno de los hombres más ricos de la Doble U. Entonces reparó en que algún día también él lo sería. Después llegó a la conclusión de que habría mucha gente que intentaría utilizar ambas cosas para su propio beneficio. Finalmente decidió evitar a esa gente.
—Entendido —concluyó Duvall—. Jimmy sabría si eres amable con él sólo por ser su padre quien es.
—Fue realmente interesante observarlo durante nuestras primeras semanas en la Academia —dijo Dahl—. Algunos de los cadetes, y algunos de nuestros instructores, intentaron congraciarse con él. Creo que los sorprendió lo rápidamente que los caló. Había tenido tiempo suficiente para que se le diera extraordinariamente bien calar a la gente. No tuvo otro remedio.
—¿Y cómo te acercaste a él? —quiso saber la alférez.
—No lo hice —explicó Dahl—. Fue él quien se me acercó y empezó a hablar conmigo. Creo que se dio cuenta de que no me importaba quién era su padre.
—Todo el mundo te adora —dijo Duvall.
—Bueno, eso por un lado, y por otro estaba sacando excelentes en un curso de biología que a él no se le daba precisamente bien. Que Jimmy sea muy selectivo con sus amistades no quiere decir que no sepa moverse por interés.
—Parecía dispuesto a tratarme como una amiga —observó Duvall.
—Eso se debe a que cree que tú y yo lo somos, y porque confía en mí —explicó Dahl.
—¿Lo somos? Amigos, me refiero.
—Te veo algo más acelerada de lo que suele gustarme —dijo Dahl.
—Ya, no creas que no he pillado ese aire tuyo a «me gusta que reine la tranquilidad».
—Entiendo que a ti eso no te va.
—A veces duermo y todo. Pero en general, no.
—Imagino que tendré que acostumbrarme.
—Imagino que tendrás que hacerlo.
—Traigo bebidas —anunció Hanson, que se acercó por detrás de Duvall.
—Vaya, Jimmy, eso acaba de convertirte en mi persona favorita del mundo —dijo Duvall.
—Ah, excelente. —Hanson ofreció un botellín a la joven, ante sentarse a la mesa—. A ver, ¿se puede saber de qué estabais hablando?
* * *
Justo antes de que atracara la lanzadera, se personaron en la sala de espera dos personas más. Para ser más exactos, fueron cinco: dos tripulantes, acompañados por tres miembros de la policía militar. Duvall dio sendos codazos a Dahl y Hanson, que volvieron la vista. Uno de los tripulantes reparó en ello y enarcó una ceja.
—Sí, qué pasa, llevo séquito —dijo.
Duvall lo ignoró y se dirigió directamente a uno de los policías, una mujer.
—¿Qué ha pasado?
La policía militar señaló con una inclinación de cabeza al tipo que había enarcado la ceja.
—Varios cargos para éste, incluido uno por contrabando, venta de material de contrabando y agresión a un superior. —Seguidamente, señaló al otro tripulante, que permanecía de pie con expresión hosca, evitando establecer contacto visual con los presentes—. Ese pobre desgraciado es su amigo, y su relación es el motivo de que esté aquí.
—La acusación de agresión es un camelo —dijo el primer alférez—. El oficial ejecutivo estaba tan colgado que parecía el adorno de un árbol de navidad.
—Eso fue debido a las drogas que tú le diste —añadió el otro tripulante, que siguió sin levantar la vista.
—Nadie puede demostrar que yo se las diera, y además no eran drogas —se defendió el otro—. Eran setas de otro mundo. Y eso no pudo ser la causa. Las setas relajan a la gente, no la empujan a agredir a cualquiera que esté presente en la sala hasta el punto de forzarlo a defenderse.
—Le dio xeno-pseudoagaricus, ¿no? —preguntó Dahl.
El primero de los tripulantes lo miró con atención.
—Como acabo de decir, nadie puede demostrar que diera nada al oficial ejecutivo —dijo—. Pero tal vez.
—El xeno-pseudoagaricus produce de forma natural una sustancia química que en la mayoría de los seres humanos tiene efectos relajantes —explicó Dahl—. Pero en la décima parte del uno por ciento de la población causa precisamente el efecto contrario. Los receptores de su cerebro presentan ciertas diferencias respecto al patrón habitual, y cerca de la décima parte del uno por ciento adopta un comportamiento irracionalmente violento de resultas de la ingestión. Por lo que cuentan, parece que su oficial ejecutivo es una de estas personas.
—¿Quién es usted, sabio entre los sabios en materia de hongos alienígenas? —preguntó el tripulante.
—Alguien lo bastante listo para saber que, sin importar las circunstancias, nunca se trafica con quien te supera en la cadena de mando —respondió Dahl.
El tripulante esbozó una sonrisa torcida.
—Entonces, ¿por qué no los han metido en una celda? —quiso saber Duvall.
—Pregúnteselo a su amigo el listo —dijo el tripulante, señalando a Dahl.
Duvall se volvió hacia él, pero el alférez se encogió de hombros.
—El xeno-pseudoagaricus no es ilegal —aventuró Dahl—. Lo que pasa es que no es muy buena idea ingerirlo. Tendría que interesarte el estudio de la xenobiología o los potenciadores alienígenas que técnicamente no están prohibidos, posiblemente con miras emprendedoras.
—Ah —dijo Duvall.
—Si tuviera que aventurar una hipótesis —añadió Dahl—, imagino que aquí el amigo…
—Finn —dijo el tripulante, que inclinó la cabeza para señalar al compañero y añadir—: Ése de ahí es Hester.
—Como iba diciendo, aquí el amigo Finn se labró la reputación en su último destino de ser el tipo que se encargaba de conseguirte la clase de sustancias que pasan desapercibidas en un test de orina.
Hester resopló al oír aquello.
—También supongo que probablemente su oficial ejecutivo no quiera que se sepa que estaba tomando drogas…
—Hongos —puntualizó Finn.
—Lo que sea, y que en cualquier caso, cuando el xeno-pseudoagaricus lo hizo enloquecer, apuesto que Finn, aquí presente, técnicamente no hizo más que defenderse al devolver los golpes. Así que antes que meter a Finn en una celda y abrir una fea caja de Pandora, es preferible trasladarlo sin armar follón.
—No puedo confirmar ni refutar esta interpretación de los hechos —dijo Finn.
—¿Y a qué se debe la presencia de la policía militar? —preguntó Hanson.
—Su cometido consiste en asegurarse de que subamos a bordo del Intrepid sin dar ningún rodeo —respondió Hester—. No quieren que pueda renovar su alijo.
Al escuchar eso, Finn puso los ojos en blanco.
—Noto cierta nota de amargura —dijo Duvall.
Por fin Hester trabó contacto visual.
—El muy cabrón escondió su alijo en mi taquilla —dijo a Duvall.
—¿Sin que usted lo supiera?
—Me dijo que eran golosinas, y que si los demás tripulantes se enteraban de que las tenía le abrirían la taquilla para cogerlas.
—Eso es exactamente lo que habría pasado —dijo Finn—. Y alegaré en mi defensa que todo estaba recubierto de azúcar.
—Ya, también dijiste que eran para tu madre —protestó Hester.
—Bueno, sí —aceptó Finn—. En eso mentí.
—Intenté hablar con el capitán y el oficial ejecutivo, pero hicieron oídos sordos —dijo Hester—. En lo que a ellos concierne yo soy su cómplice. Ni siquiera me cae bien.
—Entonces, ¿por qué accedió a guardarle las… golosinas? —preguntó Duvall.
Hester masculló algo incomprensible y desvió la mirada.
—Lo hizo porque yo era amable con él, y porque no tiene amigos —explicó Finn.
—Por tanto se aprovechó de él —dijo Hanson.
—No me cae mal —aclaró Finn—. Y no es que quisiera meterlo en líos. No debería haberse metido en líos. Nada en el alijo es ilegal. Pero entonces el oficial ejecutivo se puso como loco e intentó recomponer mi estructura ósea.
—Quizá le hubiese convenido más investigar de forma exhaustiva su línea de productos —señaló Dahl.
—La próxima vez que consiga algo lo consultaré con usted —respondió Finn, sarcástico, antes de señalar el ventanal con la barbilla, donde vieron acercarse la lanzadera hasta el muelle de atraque—. Pero eso tendrá que esperar. Parece que ahí llega nuestro transporte.
…