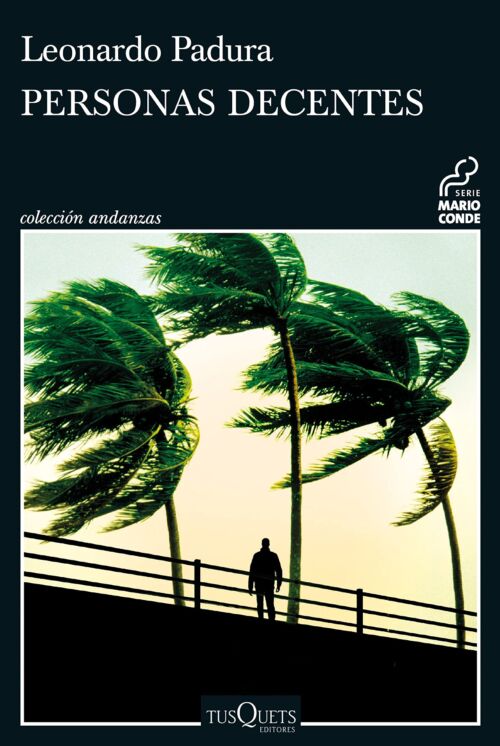Resumen del libro:
La Habana, 2016. Un acontecimiento histórico sacude Cuba: la visita de Barack Obama en lo que se ha llamado el «Deshielo cubano» ―la primera visita oficial de un presidente estadounidense desde 1928―, acompañada de eventos como un concierto de los Rolling Stones y un desfile de Chanel, ponen patas arriba el ritmo de la isla. Por eso, cuando un exdirigente del Gobierno cubano aparece asesinado en su apartamento, la policía, desbordada por la visita presidencial, recurre a Mario Conde para que eche una mano en la investigación. Conde descubrirá que el muerto tenía muchos enemigos, pues en el pasado había ejercido de censor para que los artistas no se desviaran de las consignas de la Revolución, y que había sido un hombre déspota y cruel que había acabado con la carrera de muchos artistas que no habían querido plegarse a sus extorsiones. Cuando unos días después se encuentra un segundo cadáver asesinado con el mismo método, Conde deberá descubrir si las dos muertes están relacionadas y qué hay detrás de estos asesinatos.
A esa trama, se suma una historia que escribe el protagonista, situada un siglo antes, cuando La Habana era la Niza del Caribe y se vivía pensando en el cambio inminente que produciría el cometa Halley. Un caso de asesinato de dos mujeres en La Habana Vieja destapa la lucha abierta entre un hombre poderoso, Alberto Yarini, refinado y de buena familia, capo de los negocios de juego y de prostitución, y su rival Lotot, francés, que le disputa la preeminencia. El desarrollo de esos hechos históricos tendrá conexión con la historia del presente de un modo que ni el propio Mario Conde sospecha.
¡Ay, amor,
la vida es un delirio!
¡Ay, amor,
esta isla es un suicidio!
¡Ay, amor!
JORGITO KAMANKOLA
1
—Demasiado tarde —sentenció.
Lo recordaba. Todavía lo recordaba. Había olvidado muchas otras cosas de una vida que se iba haciendo aterradoramente larga, y sabía que ciertas desmemorias funcionan como una estrategia de supervivencia: se imponía soltar lastre para mantenerse a flote y no encallarse en los rencores, los conteos de ilusiones truncadas, la evocación urticante de promesas alguna vez creídas y tantísimas veces incumplidas. Hasta un tipo como él, un empecinado recordador, casi un memorioso capaz de recordarlo todo, debía permitirle a su conciencia practicar ciertos barridos, limpiezas anímicas y psicológicamente higiénicas, para tratar de impedir que la carga de remembranzas lo enterrase en el cieno de las inquinas y las frustraciones. Sobre todo, para no pensar que otra vida habría sido posible, y, la vivida, un error, matizado con culpas propias e imposiciones ajenas.
Pero aquella concurrencia específica, casi una revelación mística, por supuesto que la recordaba, esa tenía que recordarla. Incluso la podía reproducir con un colorido y una precisión en los detalles, aderezada en ocasiones con gotas de ira o salpicaduras de nostalgia, que a veces él llegaba a sospechar que, en realidad, la escena no había tenido la densidad de matices con que ahora la volvía a reconstruir. ¿En realidad era así como había ocurrido, con esos argumentos y protagonistas?… No obstante, de lo que estaba por completo convencido era de que la esencia de aquel encuentro glorioso se había preservado impermeable a los previsibles desgastes, refugiado en el rincón iluminado de la memoria donde se alojan las muescas de las iniciaciones: la amorosa, la literaria, la del miedo y la de la primera gran decepción. Y la de Dios, para quienes la tienen.
Motivito era un personaje en el barrio. Todos los muchachos y, para más lustre, todas las muchachas sabían de su existencia. Mario Conde hacía mucho que no era capaz de repetir el verdadero nombre del joven, y ese olvido puntual —así le parecía al recordador— le daba mayor autenticidad a su evocación. El encartado era Motivito y punto: porque siempre, siempre, Motivito tenía entre manos alguna fiesta a la que podía aportar la música que atesoraba, y, al hablar de aquellos jolgorios, celebraciones, descargas y cumbanchas más o menos concurridos, por lo general organizados (o desorganizados) los sábados en la noche, el joven solía calificarlos de «motivitos». Hoy voy a un motivito, mañana tengo un motivito, repetía. Y por ser el dueño de la mejor, de la última música que los volvía locos, él era el ingrediente más importante en esas reuniones.
Para corresponder a su popularidad y prestigio, Motivito había construido su apariencia con los atuendos y abalorios dictados por la modernidad sesentera: calzaba sandalias de cuero crudo sin medias, pantalones ajustadísimos de corte tubo, unas camisas anchas y coloridas con cuellos de pico de pato, llevaba una muñequera con broches metálicos, usaba unas viejas gafas de aros redondos y vidrios verdes montados al aire y llevaba el pelo partido al medio, pegado al cráneo, gracias a algún químico domador, porque Motivito era mulato y su cabello no debía de ser precisamente dócil. Motivito era el «pepillo» modélico.
El día de su gran encuentro con Motivito, Mario Conde tendría ocho, nueve años, y por tanto debían de andar por 1964, el insigne Año de la Economía. ¡Qué gracioso! El año anterior había sido bautizado como el de la Organización y el siguiente sería el de la Agricultura, y ya el país había vencido el de la Planificación. Medio siglo después, miren qué cosas, en la isla se hablaba aún de los desastres nacionales de la Economía, la Planificación, la Organización, y todavía, todavía, la Agricultura insular no había logrado que volviera a haber suficientes boniatos, aguacates, platanitos y guayabas en los mercados cubanos.
Aquella noche debía de hacer frío porque la puerta de su casa, que solía estar de par en par, permanecía cerrada cuando se escuchó el toque y un silbido, y él mismo fue a abrirla, para encontrarse frente a frente con su primo Juan Antonio, cuatro años mayor que él…, ¡acompañado por Motivito!
—Chama, ¿qué húbole? —había comenzado su primo, asumiendo la prominencia que le daba la ocasión, y le espetó sin pausa—: Oye, ¿todavía el tocadiscos de ustedes funciona?
El niño Mario Conde, en el éxtasis de su asombro, asintió con la cabeza. En su casa había, desde que él tenía uso de razón, un tocadiscos RCA Victor del modelo compacto, comprado unos años atrás por su padre en la ya extinta tienda Sears de La Habana.
—Al mío se le jodió la aguja —siguió el primo—, y a Motivito le hace falta probar una placa ahí que le están vendiendo.
Conde volvió a asentir. Mientras escuchaba al siempre malencarado Juan Antonio, su mirada había estado clavada en el mítico Motivito, el más pepillo de los pepillos del barrio, que estaba allí, junto a él, en su casa, mascando algo que podía ser un chicle (¿de dónde coño lo habría sacado?), y… para pedirle un favor, según pudo calcular.
Siempre sin atreverse a pronunciar palabra, Conde hizo pasar a los recién llegados. En su recuerdo de esa noche iniciática nunca aparecían sus padres y lo que seguía era el proceso de buscar el maletín del tocadiscos, quitarle el polvo a manotazos, abrirlo, conectarlo a la toma eléctrica, comprobar que el plato giraba y sentirse importante, un elegido, a pesar de que Motivito no le había dirigido la palabra, casi ni la mirada, aunque él podía escucharlo mientras el Rey de los Pepillos del barrio le comentaba a su primo Juanito que aquella placa se la estaban vendiendo por la barbaridad de veinte pesos y tenía que estar muy bien grabada para que costara tanto.
Esa noche, entre otras verdades trascendentes e inolvidables, Mario Conde aprendió qué cosa era una placa. Como el mercado de discos en Cuba había languidecido y, por supuesto, habían dejado de importarse fonogramas, la inventiva nacional había logrado uno de sus más notables éxitos tecnológicos: inutilizar los surcos de los viejos long plays y soportes de 78 revoluciones y, por métodos misteriosos, recubrirlos con unas placas de vinilo sobre las que se grababa la música de otros discos llegados del más allá (el mundo capitalista, enajenado y corrompido), para que ellos pudieran escuchar a los intérpretes de moda. Las placas (así las llamaban, y también podían estar adheridas a un soporte de cartón rígido), además, tenían la misión de extender entre los jóvenes la música creada en el más allá (ese mismo mundo capitalista, etc., etc.), las canciones prácticamente (en algunos casos totalmente) prohibidas en las radios nacionales por estar consideradas una forma de penetración ideológica (una sinuosa contaminación promovida desde ese consabido mundo de las funestas etcéteras), pues Alguien las estimaba nocivas, muy nocivas, para las conciencias de los hombres nuevos en acelerada y segura formación en la isla, unos seres modélicos a los cuales les correspondían solo tres arduos empeños y un destino luminoso: Estudio, Trabajo, Fusil… ¡Venceremos!
Cuando el reproductor estuvo listo, Motivito practicó la condescendencia de dirigirse al anonadado Mario Conde de ocho, nueve años, para continuar alimentando un recuerdo indeleble.
—Chama…, esto que vas a oír…, si se oye…, bueno, casi nadie lo ha oído en la isla de Cuba y sus cayos adyacentes… Esto acaba de llegar directo del Yunai Kindon y…, bueno, ¿tú has oído hablar de los Beatles?
Conde, todavía incapaz de articular palabra, negó con la cabeza.
Motivito rio. Hasta el primo Juan Antonio rio. Ja, ja, ja… La ignorancia del niño daba risa.
—Esto es lo más grande del mundo, fiñe. Esos tipos son…, son… ¡lo máximo! —exclamó Motivito, luego de alisarse el pelo con las dos manos, cuando ya colocaba con ternura la valiosa placa en el plato del tocadiscos, accionaba el botón de arranque que ponía a girar el plástico negro y bajaba con delicadeza el brazo para colocar la aguja sobre el primer surco… Expectación. Un crash, otro, otro… y se produjo el milagro:
It’s been a hard day’s night,
And I’ve been working like a dog…
Conde no entendió un carajo de lo que decía la letra. Pero de inmediato percibió cómo algo lo penetraba, de modo osmótico, viral, irremediable, y todavía fue capaz de ver cómo su primo abría la boca como un comemierda (como lo que era y todavía es) y pudo observar a Motivito, con los ojos de inmediato humedecidos por la emoción y el éxtasis estético.
Ese fue el instante preciso, la noche del día (the day’s night) en que, sin colegir aún las proporciones de lo que le estaba ocurriendo, pero sabiendo que algo grande le estaba ocurriendo, Mario Conde cruzó una frontera desde la cual no había modo de regresar, nunca jamás: el lado maravilloso del espejo hacia donde lo había transportado Motivito con su placa premiada con varias canciones de A Hard Day’s Night, allá por 1964, Año de la Economía. El territorio sagrado de los iniciados. La tierra que había sido prohibida por los decretos de los iluminados, empeñados en la forja de conciencias superiores, esos demiurgos, o sus sucesores de turno, que ahora mismo se encargaban de anunciar, sin vergüenza y con regocijo, haciendo sonar los consabidos bombos, platillos y demás matracas, que The Rolling Stones pronto estarían en La Habana para ofrecer un concierto en esa extraña primavera cubana de 2016.
Por eso, más de cincuenta años después de haber cumplido aquel viaje mágico y misterioso, cuando Mario Conde ya era un viejo de mierda, su primo Juan Antonio, un anciano orate, y Motivito había desaparecido de las memorias de todo el mundo (menos del niño que un día le había facilitado un tocadiscos y de vez en cuando se preguntaba qué carajo habría sido de la vida de Motivito), el Conde, con aquel recuerdo desvelado, proclamó su rebelión:
—Sí, Flaco, demasiado tarde —repitió, bebió hasta el fondo de su vaso de ron y le reclamó a su amigo Carlos que le sirviera más—. ¡Escancia, escancia…! Tú lo sabes, coño, no me dejaban oírlos ni a unos ni a los otros cuando quería oírlos, cuando tenía que oírlos. Cuando era más importante oírlos. Y ni siquiera habría oído ese día a los Beatles si en mi casa no hubiera habido un tocadiscos y mi primo Juanito no hubiera sido compañero de aula de Motivito.
—Conde…, ¿tú sabes cuántas veces me has contado esa historia de Motivito y la placa de los Beatles? ¿Y las veces que la has cambiado? ¿No fue Tomy Malacara el que llevó a tu casa una placa con «Strawberry Fields»…?
Conde negó y luego asintió. Sí, podía haberla cambiado en algo, porque aquella historia remota había tenido añadidos y variaciones con el paso del tiempo. Y se había hecho más densa e intensa, más urticante, cuando diez, quince años atrás, en una época en que ya mucha gente se comportaba como si no hubieran vivido entre arteras prohibiciones y censuras, un notable escultor cubano, dedicado entre otras labores a la creación de estatuas de bronce de personajes memorables, había fundido una de John Lennon y la imagen había sido colocada en un parque de La Habana. También con bombos y platillos: como si nunca hubiera sucedido nada con Lennon, McCartney, Mick Jagger, o los Fogerty de Creedence (John o Tom, daba igual, uno de ellos era el que cantaba como un negro, o como Dios).
De pronto había ocurrido (sin que a nadie se le moviera un músculo de la cara) que uno de los Anticristos de los años repletos de promesas para la Economía, la Agricultura y la Planificación, ahora era santificado como una figura de la contracultura, casi un bolchevique de la música del siglo XX, y a Alguien le parecía bien, incluso muy bien… Pero no al Conde. Fiel a sus resabios, resuelto a no permitirse ese olvido, él había decidido desde entonces no pisar jamás el susodicho parque, pues aquel santón de bronce oficializado no era el Lennon maldito de los grandes descubrimientos hechos en épocas de mayor rigor y hasta de planificación y organización de lo que podían oír, o no, los jóvenes como él.
—Te la he contado como dos mil veces, mi socio…, y de verdad a lo mejor la cambio o la confundo, eso no importa… Lo terrible es que ahora vienen los Rolling a Cuba, y ¿sabes qué? Pues que a estas alturas ya no me importa, como tampoco me importa viajar a Alaska… Me jodieron esos sueños… y otros más… Flaco, lo siento por ti que estás embullado, pero yo no voy a ir a verlos. I can’t get no… Ahora se los pueden meter por el culo, con guitarras y todo.
Algo estaba ocurriendo, algo que deseaba ocurrir, y La Habana poco a poco dejaba de parecerse a La Habana. O, se rectificó el Conde, la urbe empezaba a sentirse más cerca de lo mejor que podía llegar a ser La Habana, esa ciudad narcótica, de perfumes, luces, tinieblas y fetideces extremas, el sitio del mundo donde él había nacido y le había tocado habitar por sus más de sesenta años de residencia terrenal.
Se percibía como un aura benéfica que se palpaba en el aire. Tal vez un estado de júbilo, de esperanzas, un ambiente de cambios o al menos de deseos de cambios, una necesidad de volver a tener la posibilidad de soñar, luego de tantos desvelos. Luego de largos años de más carencias y extravíos de perspectivas, otra vez las expectativas se ponían en movimiento, se engendraban propósitos, y el personal, tan esquilmado, quería creer.
Conde no tenía que esforzarse demasiado para constatar las alteraciones ambientales que se generaban a su alrededor. Ya a bordo de un remotorizado, repintado y retapizado Oldsmobile 1951, dedicado al alquiler y encargado de cubrir la ruta entre su barrio periférico y la zona de El Vedado, al librero le bastaba con escuchar a la comparsa que lo acompañaba y armar un generoso acopio de anhelos y proyectos levantados con esmero.
El plan del pasajero con cara de caballo y collares de santería le pareció tecnológicamente atrevido, pues se proponía cortarle el techo a su Chevrolet 1956 para convertirlo en descapotable y alquilarlo a los turistas «yumas», son los que mejor pagan, y hasta te dan tremendas propinas, aseguraba. Elemental le pareció el empeño de la mujer cuarentona, maquillada con abundancia, que comentaba el buen negocio hecho gracias a su más reciente viaje a Panamá para importar baterías triple A, tangas de las llamadas calienticos (las que dejan tres cuatros de culo al aire) y cajas de uñas postizas chinas con dibujitos, de esas que ahora llevaban todas las muchachas. Descorazonador, típico y más realista, el propósito del joven ingeniero devenido barman de un hotel frecuentado por extranjeros que reunía un capitalito para emigrar a España, pues si es verdad que esto ahora está bueno, dentro de poco se jode, como siempre pasa, afirmaba, y de paso le preguntaba a la cuarentona si ella llevaba puesto uno de esos calienticos, y la muy cabrona le decía que rojo, de encajes, porque ella era hija de Changó. Y más utópica (hay que ver adónde ha ido a parar la utopía) le pareció la aspiración del chofer, un negro con brazos de estibador que, con billetes de cinco, diez, veinte pesos doblados longitudinalmente, colocados por denominaciones entre los dedos de la mano izquierda, conducía solo con la derecha aquella máquina del tiempo, más propia de un cómic de Dick Tracy que del 2016 en que vivían. Y el tipo confesaba que trabajaba doce horas al día tras aquel timón, pues el Oldsmobile, en realidad, era propiedad del explotador capitalista de su cuñado, pero él aspiraba a comprarse uno más o menos igual y entonces, entonces ¡a vivir!: se buscaría otro negro jodido como él para que lo trabajara y le entregara quinientos pesos cada jornada, mientras él, el negro afortunado, ascendido a explotador capitalista, se quedaba tranquilito en su casa viendo los juegos de pelota de los Industriales y los partidos del Barça, por supuesto que con una cerveza rubia en una mano y una rubia de carne y hueso en la otra, porque ustedes saben que a las rubias les encanta el chocolate espeso y… Quimeras, ansias, esperanzas…
Sin embargo, en las calles que recorrían, donde ya ondeaban banderas y se alzaban vallas anunciando el inminente e histórico Congreso del Partido (obsoleto especificar de cuál), y, desde ya, convocando al desfile también histórico del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, el Conde veía pulular ancianos con zapatillas gastadas y miradas mustias, en busca de los míseros sustentos alcanzables con sus jubilaciones, cada vez más menguadas por los precios de estratósfera que iba alcanzando la vida. Mujeres de gorduras falsas, hechas de harina y arroz con frijoles, enfundadas en licras que apenas atrapaban sus masas fofas pletóricas de colesterol del malo, en empecinada persecución del pan de cada día. Jóvenes con pelados estrafalarios, miradas iracundas, gestos exagerados de reguetoneros que vivían de lo que apareciese… Los incontables habitantes de la ciudad que no habían alcanzado turno en la cola de los sueños. La porción mayoritaria en la cual él mismo militaba.
Desde hacía años el negocio de la compra y venta de libros que Mario Conde había practicado apenas dejó su trabajo como investigador policial, casi treinta años atrás, se había ido secando, como el árbol al que se le niegan el sol y el agua. El hallazgo, cada vez más esporádico, de una biblioteca apetecible (la última jugosa había sido, casi un año atrás, la del difunto escritor X, vendida hasta la última página por su hija desalmada, un lote que incluía una papelería que alteró la sensibilidad del Conde) lo había obligado a diversificar sus áreas de influencias, y ahora él compraba de todo: ropa usada, equipos eléctricos averiados, vajillas incompletas, guitarras sin clavijas…, cualquier cosa que pudiera llevarle a su amigo Barbarito Esmeril, que luego era capaz de vender lo que fuese, siempre con alguna ganancia. Aquella labor de sanguijuela, que lo agotaba físicamente y lo devastaba espiritualmente, apenas lo mantenía con la nariz fuera del agua, y por eso debía aceptar cualquier otra encomienda, como la que, sin darle detalles, le había propuesto su viejo amigo Yoyi el Palomo, que ya lo esperaba en las instalaciones de su nuevo negocio: un bar restaurante que se nutría con una clientela de turistas de paso, nuevos ricos locales y las infaltables, imprescindibles, serviciales putas de la nueva promoción de una industria nacional que había sido revitalizada por la crisis agónica de la década de 1990.
Con la habilidad mercantil y el pragmatismo que Conde le envidiaba, su viejo socio en la compra y venta de libros raros y bien cotizados siempre había visto las rendijas de cada instante, y Yoyi ahora era propietario (en realidad solo co-) de aquel sitio que, según sabía Conde, se había hecho de un espacio en la preferencia de la clientela con plata que también formaba parte de la nueva demografía de la ciudad.
Ya en la acera, frente al local, Conde estudió el recinto: el neón, en ese momento apagado, anunciaba su denominación e intenciones: LA DULCE VIDA. La casona, ubicada en el barrio antes aristocrático, advertía de la bonanza económica de que debieron de disfrutar sus dueños originales, allá por la década de 1940, cuando se construyó el inmueble. Un espacio para el jardín, un amplio portal, la entrada cochera, las altas puertas y las ventanas enrejadas con herrería esmerada, los suelos marmóreos, los capiteles dóricos que chirriaban dentro de la estructura más cercana al art déco: el eclecticismo al servicio de la exhibición del lujo.
Los dueños actuales del caserón eran dos hermanos, médicos jubilados, hijos de unos proletarios luchadores beneficiados sesenta años atrás con la confiscación de la morada cuando se marcharon de la isla sus propietarios originales. Y ahora los doctores, premiados con unas pensiones insuficientes, sobrevivían gracias al alquiler del inmueble a Yoyi y su socio, el Hombre Invisible, hijo de Alguien con poder y, por tanto, necesitado de permanecer en unas ridículas tinieblas empresariales: porque, como muy pronto lo verificaría Conde, con su presencia casi cotidiana en el bar del negocio, siempre enroscado con su meretriz de turno y sin pagar consumiciones, el Hombre Invisible resultaba más perceptible que un elefante pintado de verde.
Los empleados y camareros ya preparaban el local para el turno del almuerzo, y uno de ellos, a la sombra del póster de La Dolce Vita en que se ve a Mastroianni mientras observa la grupa magnífica de Anita Ekberg, le indicó dónde encontrar al Man, como al parecer llamaban allí al Palomo. Conde avanzó entonces por un hall ajedrezado que parecía una avenida y buscó el cubículo ubicado justo frente a la cocina, de donde ya escapaban envolventes efluvios de frijoles negros en su punto, perfumes de adobos para yucas y aromas de sofritos para carnes, olores responsables de la inmediata rebelión de las glándulas y vísceras del recién llegado.
Tras su laptop, Yoyi estudiaba algo en la pantalla.
—Cuela, men —dijo sin levantar la vista.
En silencio, Conde estudió la habitación: semejaba una oficina comercial típica en la cual no faltaban ni el calendario ni la pequeña caja de caudales. Sus neuronas, sin embargo, no le permitieron procesar mucho más: la sublevación gástrica continuaba asediándolo. Entonces Yoyi bajó la tapa del portátil y le sonrió.
—¿Y esa cara de mierda que tienes hoy, men?
—Lo que tengo se llama hambre. Ese olor me está matando.
—¿No desayunaste?
—Un café aguao —confesó Conde—. Ni pan viejo tenía hoy…
Yoyi sonrió un poco más y, como solía hacer, movió la mano en cuya muñeca llevaba el reloj con manilla de oro. Como el cabello había comenzado a clarearle, el ya cuarentón Yoyi ahora se afeitaba el cráneo, que brillaba como un bombillo.
—Vamos a resolver ese problema —dijo, y alzó la voz—: ¡Gerundio!
Conde enarcó las cejas. ¿Gramática a esa hora y con hambre?
En la puerta se asomó un mulato con un delantal blanco impoluto.
—Oyendo —dijo el hombre.
—Mira, hazme el favor, prepárale a mi socio un sándwich cubano doble. Y un batido de mamey, pero de verdad. Y luego nos traes una cafetera recién colada.
—Entendiendo. Marchando —dijo el hombre, y se volteó para salir, pero giró sobre sí mismo—. Caballero, de hambre muriendo estás —le dijo a Conde, y este no necesitó preguntar la razón del apodo.
—¿De dónde tú sacas a estos personajes, Yoyi? —tuvo que preguntar cuando el otro se perdió en la cocina.
—No los saco, ellos solo salen de debajo de la tierra… ¿No has oído la canción esa que dice que en La Habana hay una pila de locos?… Pues es la verdad, men. Aquí casi todo el mundo está quemao… Ciento cincuenta años de lucha y sesenta de bloqueo son muchos años…
Conde asintió. Él mismo ya estaba medio trastornado.
—¿Y cómo va el negocio?
Yoyi abrió los brazos y la quilla de su pecho de palomo apuntó a los ojos de su interlocutor.
—De puta madre, como dicen los gaitos… Con la tonga de yumas que están viniendo a Cuba esto se ha puesto bueno bueno, men. Todas las noches estamos llenos y los americanos son los mejores clientes.
—Me enteré de eso hace un rato. Hasta dejan propinas…
—Sí, sí… Pagan lo que sea y luego dejan el diez, el quince, a veces el veinte por ciento de la cuenta… ¿Les habrán dado esa orientación por el Partido? —Yoyi sonrió, satisfecho de su ingenio—. ¿Para penetrarnos ideológicamente? Sí, seguro que es un plan de la CIA y que fue Obama el que bajó la orientación.
—¿Cuándo llega el mulato?
—No sé, en unos días… ¿Te imaginas cómo se va a poner esto, men? Obama, los Rolling, Chanel, los de Rápido y furioso. Una pila de yumas con pasta y con ganas de gastarla… Hasta Rihanna y las Kardashian andan por aquí…
—¿Quiénes son esas, tú?
El cráneo rapado de Yoyi brilló más…
—Pero, pero… ¿tú no sabes quiénes son Rihanna y las Kardashian…? —Conde negó, con toda sinceridad—. Con lo recontra buenísima que está la mulata Rihanna y con las ganas de que las vean encueras que tienen las otras locas esas…
Conde volvió a negar.
—Empiezo a interesarme en el tema… ¿Y cuál es el problema entonces?
Yoyi miró hacia el pasillo que quedaba a las espaldas de Conde y se pasó un dedo por debajo de la nariz. Conde enarcó las cejas, interrogativo. Yoyi asintió.
—Ni menciones la palabra…, pero donde hay dinero, tragos, jevas, música…, cae la nieve.
—¿De dónde sale? ¿Quién la trae?
—No sé de dónde sale —comenzó el Palomo—. Ni me interesa. Eso es cuestión de la policía o de los Comités de Defensa de la Revolución, ¿no? Pero los que la mueven son compatriotas… Nieve, pastillas, taladros. —E hizo el gesto de tirar de un puro—. Hay de todo, Condenado, de todo. Cada vez más…
—Del carajo —susurró el Conde—. Cuando yo era policía no había…
—Deja esa trova, men, que ya me la sé. De eso hace mil años. Ahora esto es otro país y tú lo sabes, no te hagas el zonzo. Cuando tú eras fiana, ¿cuántos turistas había en Cuba? Cinco —se respondió a sí mismo Yoyi—. Un búlgaro, un checo y tres hermanos soviéticos… Es lo que te dije, ahora se mueve la plata y detrás de la plata viene la candela. Creo que ya hay más putas que semáforos en La Habana… Y putos también, que no vamos a discriminar.
—¿Y tú sabes si esa candela te la están moviendo aquí?
—No lo sé… Creo que no…, pero no quiero que me cojan comiendo mierda…
Conde no pudo resistir y dio fuego a un cigarrillo. Había controlado los deseos de fumar, esperando por el sándwich y el café, pero la conversación lo alarmaba. Aunque él sabía que vivía en un mundo diferente, que sus más de sesenta años lo cargaban de prejuicios, malas experiencias, nostalgias y conservadurismo, el panorama que le dibujaba su amigo, no por ya conocido y en palpable ascenso, podía dejar de inquietarlo. En sus últimos tiempos como policía, treinta años atrás, la aparición de un simple cigarro de marihuana había disparado todas las alarmas. Y si bien no podía negar que el mundo en el que ahora vivían tenía trazas de ser mejor que aquel estado de vigilancia, paranoia, represión y censura sin resquicios bajo el cual había gastado sus mejores años, la degradación que se desparramaba no podía dejar de turbarlo.
—Lo jodido es que si cogen un movimiento raro aquí, me parten las patas y me cierran el negocio… De esa cagazón no nos salva ni el Hombre Invisible… Porque tú sabes. A los que tenemos negocios privados aquí nos mastican, pero no nos tragan, nos tienen siempre bajo el reflector… Por eso me hace falta un ojo de confianza, men —dijo Yoyi—. ¿Y quién mejor que tú?
Conde negó. Fue una reacción refleja. No, él ya no estaba para semejantes trajines. Cada vez entendía menos los códigos imperantes y le dolían más las choquezuelas.
—Discúlpame, Yoyi, pero…
—Diez dólares la noche y una completa como esa que viene por ahí…
Conde sintió la conmoción, que se multiplicó cuando Gerundio puso sobre el buró, frente a él, una baguette (parecía una baguette de verdad), por cuyas comisuras asomaban sus proporciones exageradas el queso fundido, el jamón cocido y la lengua marrón de lo que debía de ser un bistec. Sin dejar tiempo para que Conde recuperara el aliento, depositó junto al sándwich la jarra con el batido de mamey y la cafetera humeante, olorosa a café bueno, café de verdad.
—Sabroseando —afirmó el cocinero enfermo de barroquismo.
—Agradeciendo y comiendo —respondió Mario Conde, y asumió que su suerte estaba echada.
—¿Y cuándo empiezas? —preguntó ella.
—Esta noche —dijo él—. Ahorita salgo para allá.
—¿Todas las noches? —siguió ella.
—Todas —confirmó él, y no se decidió a decirle que muchas de esas noches iría a dormir a su casa para llevarle a su viejo perro, Basura II, las prodigiosas sobras de carne de res, de cerdo y pollo que de seguro colectaría en La Dulce Vida.
Tamara se acomodó el mechón del cabello que siempre, siempre, tendía a caer sobre su rostro, y Conde le agradeció el gesto: así podía ver mejor sus ojos como almendras, con su humedad habitual y el regalo de un brillo cálido. A sus sesenta años, Tamara seguía siendo una mujer tan bella que, con demasiada frecuencia, Conde la observaba arrobado y volvía a preguntarse cómo era posible que por la mitad de su vida él hubiera sido el mayor beneficiario de aquel prodigio genético.
—Además —agregó él—, así resisto mejor el tiempo que vas a estar por ahí… ¿Cuánto tiempo?
—No sé, Mario. No me preguntes más. Ya te he dicho mil veces que no lo sé.
Desde la cocina de Tamara, mientras bebía el café recién colado por la mujer, Conde podía ver la extensión verde del patio de la casa, el césped podado, los árboles generosos. En el cuidado del patio trasero y el jardín delantero de su casa, Tamara invertía una parte de las ayudas que, por años, había recibido desde Italia, primero de su hermana gemela Aymara, casada con un italiano, luego incrementadas con los añadidos de su hijo, Rafael, también asentado en aquel país. Porque entre el salario que ella percibía como estomatóloga y las eternas precariedades económicas de Conde, tales dispendios habrían sido insoñables. Y ahora Tamara, recién acogida a su jubilación (¡qué viejos nos vamos poniendo!), planificaba una nueva estancia, de duración indefinida, en Italia, con su hermana, su hijo y con un potente imán de dos años: su nieto italiano, Raffaello.
—¿Todavía no sabes cuándo?
—El viernes recojo la visa y voy a ver lo del pasaje… Quizás la semana que viene tenga todo.
—¿Ya? ¿Tan pronto?
Tamara sonrió.
—¿Cómo que pronto, Mario? Llevo dos meses en esto de la jubilación, el pasaporte, la visa, el seguro médico y ni sé qué cosa más. Parece que voy a la Luna.
—Vas a la Luna…, otro mundo…, muy lejos.
—Ay, chico, no te pongas dramático.
Tamara extendió la mano y tocó la mejilla del hombre. Conde tenía la clásica cara de mierda que tan bien sabía exhibir. Pero ella decidió no dejarse contaminar por las reacciones de su amante. Conde era demasiado posesivo, empecinadamente egoísta en la práctica de sus afectos, y tenía muchos recursos para ejercer sus demandas, imponiéndose a las de los demás. Tamara conocía de sus mañas y decidió que era un buen momento para atacarlo por sus flancos débiles. Sin dejar de acariciarle el rostro, le dijo:
—Tú sabes que me voy, pero regreso. No voy a dejarte…
—Eso lo he oído decir muchas veces, y luego… si te he visto no me acuerdo.
—Yo no —dijo ella, y Conde asintió—. Ya fui y estoy aquí…
—Ahora es distinto. Ya no tienes que volver a tu trabajo. Y está tu nieto… Vas a estar por ahí mucho tiempo…
—Pero también está la invitación que te hace Rafaelito. Él quiere que tú vayas conmigo un tiempo… Si me demoro, pues vas a buscarme y ya…
—Yo no puedo, Tamara.
—¿No puedes o tu orgullo no te deja que mi hijo te pague un pasaje de avión?
Conde negó con la cabeza. Prefería no responder. El orgullo del que le hablaba Tamara podía resultar un arma ofensiva para otras personas y un sable con el que él mismo practicaba sus harakiris.
—¿Hago más café? —trató de encontrar una tangente por la cual escapar de la trampa que sin quererlo se había montado.
—Deja ahora el café —dijo ella, casi en un susurro, y se puso de pie sin mover su mano de la mejilla del hombre y se inclinó para besarlo.
Conde sabía que lo agredían, minaban sibilinamente sus defensas, pero nada podía contra aquellos ataques tan arteros como deseables. Recibió la pulpa de los labios de Tamara, su saliva con un indeleble sabor a frutas maduras, y atrapó las caderas de la mujer, para deslizar sus manos hacia las nalgas, todavía firmes, siempre protuberantes: culo de negra, solía decir. El beso se prolongó, se profundizó, se volvió voraz, y él sintió el despertar de sus impulsos, más perezosos con la carga de los años, aptos todavía para dar respuesta cuando lo interrogaban con los argumentos necesarios… Y se dejó vencer por el enemigo.
Comenzaba a oscurecer cuando abandonó la cama. Volvió a mirar la desnudez de Tamara y no pudo evitar asomarse al hueco negro en que lo dejaría la ausencia de la mujer, su mujer, cuando escuchó el timbre del teléfono.
—Yo lo cojo —dijo él y, en pelotas, rascándose una nalga, se acercó al teléfono que reposaba en el secreter dispuesto en un ángulo de la habitación.
—¿Sí? —preguntó.
—¿Eres tú?
—Soy yo. ¿Y tú eres tú?
—… Claro, ¿quién coño iba a ser?
—¿Y qué le pasa a tú?
Silencio.
—¡Conde, coño!
Mario Conde sonrió. Su viejo colega Manuel Palacios, cuya voz había reconocido desde el inicio del diálogo, no solía tener demasiado sentido del humor. Si alguna vez tuvo alguno, la escofina de treinta años de trabajo como policía se lo había llevado hasta el último átomo.
—¿Qué te pasa, Manolo?
—Mucho…, todo… Voy a volverme loco… Tengo que hablar contigo… No me queda más remedio… Sí, claro, ya estoy loco.
Conde sintió de inmediato el pálpito de una de sus premoniciones. Justo debajo de la tetilla izquierda. Como un calambre, un toque eléctrico.
—Empieza…, pero quiero advertirte…
—Reynaldo Quevedo.
—Sí, oí que se había echado a perder. Y creo que nadie lo lamenta mucho.
—Pero es que no se murió.
—¿No está muerto?
—Está…, pero olvídate del lamentable accidente de que hablaron. Todo pinta a que el accidente se lo provocaron… La verdad es que lo mataron. Y con ganas. Con muchas ganas.
…