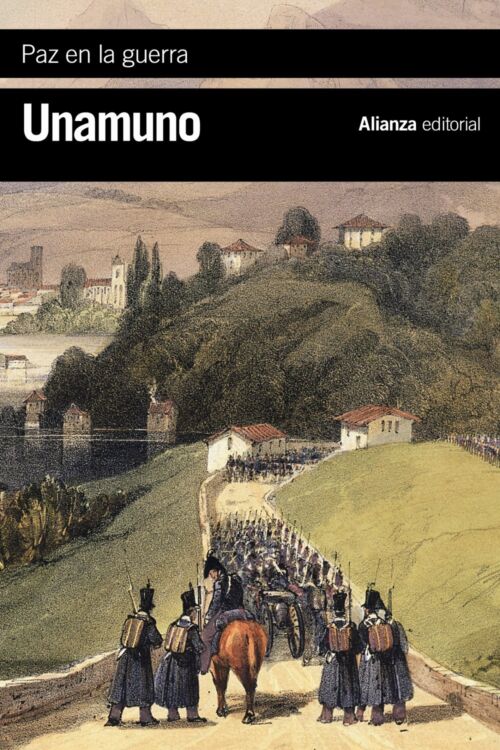Resumen del libro:
En su primera incursión en el mundo de la novela, Miguel de Unamuno nos presenta “Paz en la guerra”, una obra que emerge en 1897 en plena efervescencia de la novela histórica. Es importante destacar que Unamuno no opta por un tema lejano en el tiempo, sino que dirige su atención hacia un acontecimiento cercano: la última guerra carlista en el País Vasco. Este enfoque, impregnado de vivencias personales del autor, otorga a la novela un carácter biográfico que Unamuno reconoce explícitamente en el prólogo de la segunda edición, publicada en 1923.
La trama de “Paz en la guerra” se desarrolla en el contexto de un conflicto bélico que estremece al País Vasco, pero su verdadero protagonista es la introspección. Unamuno, a través de la voz narrativa, nos sumerge en un viaje hacia su infancia y juventud, tejiendo una trama que fusiona hábilmente la historia personal con los acontecimientos históricos. La obra se convierte así en un testimonio vivo de los recuerdos más profundos del autor y de la vida en la comunidad en la que creció.
La prosa de Unamuno en “Paz en la guerra” se caracteriza por su intensidad emocional y su capacidad para plasmar la complejidad de los sentimientos humanos. A través de una cuidada selección de detalles y una narrativa envolvente, el autor nos sumerge en un universo cargado de conflictos internos y externos. Las reflexiones sobre el sentido de la vida, la identidad y la búsqueda de la verdad se entrelazan con la descripción de escenas de batalla y el retrato de personajes inolvidables.
Uno de los aspectos más destacados de la obra es su capacidad para trascender el mero relato histórico y adentrarse en el alma humana. Unamuno, con maestría, nos invita a reflexionar sobre los dilemas morales y existenciales que enfrentan sus personajes, y por extensión, nosotros como lectores. A través de un lenguaje poético y evocador, el autor nos conduce por los laberintos del conflicto armado y del alma humana, desafiando nuestras percepciones y cuestionando nuestras certezas.
En conclusión, “Paz en la guerra” no solo es una novela histórica que retrata magistralmente un periodo convulso en la historia del País Vasco, sino también un testimonio íntimo de la vida y las inquietudes de su autor. A través de una prosa penetrante y una mirada aguda sobre la condición humana, Unamuno nos brinda una obra que perdura en el tiempo como un reflejo fiel de su genio literario y su profunda introspección.
I
En una de las llamadas en Bilbao siete calles, núcleo germinal de la villa, había por los años de cuarenta y tantos una tienducha de las que ocupaban medio portal a lo largo, abriéndose por una compuerta colgada del techo, y que a él se enganchaba, una vez abierta, una chocolatería llena de moscas, en que se vendía variedad de géneros, una minuta que iba haciendo rico a su dueño, al decir de los vecinos. Era dicho corriente el de que en el fondo de aquellas casas viejas de las siete calles, debajo de los ladrillos tal vez, hubiese saquillos de peluconas, hechas, desde que se fundó la villa mercantil, ochavo a ochavo, con una inquebrantable voluntad de ahorro.
A la hora en que la calle se animaba, a eso del mediodía, solíase ver al chocolatero de codos en el mostrador, y en mangas de camisa, que hacían resaltar una carota afeitada, colorada y satisfecha.
Pedro Antonio Iturriondo había nacido con la Constitución, el año 12. Fueron sus primeros de aldea, de lentas horas muertas a la sombra de los castaños y nogales o al cuidado de la vaca, y cuando de muy joven fue llevado a Bilbao a aprender el manejo del majadero bajo la inspección de un tío materno, era un trabajador serio y tímido. Por haber aprendido su oficio durante aquel decenio patriarcal debido a los Cien Mil hijos de San Luis, el absolutismo simbolizó para él una juventud calmosa, pasada a la penumbra del obrador los días laborables, y en el baile de la campa de Albia los festivos. De haber oído hablar a su tío de realistas y constitucionales, de apostólicos y masones, de la regencia de Urgel y del ominoso trienio del 20 al 23 que obligara al pueblo, harto de libertad, según el tío, a pedir inquisición y cadenas, sacó Pedro Antonio lo poco que sabía de la nación en que la suerte le puso, y él se dejaba vivir.
En sus primeros años de oficio iba con frecuencia a ver a sus padres, mas lo descuidó tan luego como hubo conocido en los bailes domingueros a una buena moza, Josefa Ignacia, expresión de serena calma y dulce alegría difusa. Aconsejado por su tío, decidió, tras una buena rumia, hacerla su mujer, e iba el asunto en vísperas de arreglo, cuando, muerto Fernando VII, estalló la insurrección carlista, y obedeciendo Pedro Antonio al tío que lo hiciera hombre, se unió, a los veintiún años, a los voluntarios realistas que Zabala sublevó en Bilbao, dejando así el majadero para defender con el fusil de chispa su fe amenazada por aquellos constitucionales, hijos legítimos de los afrancesados, decía el tío, añadiendo que el pueblo que rechazó las águilas del Imperio sabría barrer la cola masónica que nos dejaron en casa. Sintió Pedro Antonio al separarse de su novia lo que el que a punto de ir a acostarse a dormir es llamado a trajinar, pero Josefa Ignacia, tragándose las lágrimas, y creyendo en un Dios que da tiempo y lo quita, fue la primera en excitarle a que cumpliese lo que era la voluntad de su tío, y la de Dios según los curas, asegurándole que le esperaría, aprovechando de paso la espera para hacer sus ahorrillos, y que rezaría por él para que no bien triunfasen los buenos, se casaran en paz y en gracia de Dios.
¡Cómo recordaba Pedro Antonio los Siete Años épicos! Era de oírle narrar, con voz quebrada al fin, la muerte de don Tomás, que es como siempre llamaba a Zumalacárregui, el caudillo coronado por la muerte. Narraba otras veces el sitio de Bilbao, «de este mismo Bilbao en que vivimos», o la noche de Luchana, o la victoria de Oriamendi, y era, sobre todo, de oírle referir el Convenio de Vergara, cuando Maroto y Espartero se abrazaron en medio de los sembrados y entre los viejos ejércitos que pedían a voces una paz tan dulce tras tanto y tan duro guerrear. ¡Cuánto polvo habían tragado!
Hecho el Convenio, volvió, dejando el fusil ahumado, a empuñar en Bilbao el majadero, y la guerra de los Siete Años vivificole la vida, nutriéndosela de un tibio ideal hecho carne en un mundo de recuerdos de fatiga y gloria. Así, vuelto al oficio el año 40, a los veintiocho de edad, casó con Josefa Ignacia, que le entregó la calceta de sus ahorrillos; se hicieron uno a otro desde el primer día, y el calorcillo de su mujer, expresión de serena calma y dulce alegría, templó en él los recuerdos de los años heroicos.
—A Dios gracias —solía repetir—, pasaron esos tiempos. ¡Cuánto hemos sufrido por la Causa! ¡Qué de sacrificios! No me ha producido más que disgustos… ¡Valiente cosa sacamos de la guerra! Todo eso es bueno para contarlo… Paz, paz, y gobierne quien gobierne, que Dios le pedirá cuentas al fin y al cabo.
Al decir esto, saboreaba la miel de sus memorias. Josefa Ignacia, aunque se los sabía ya de memoria, hallaba siempre nuevos los episodios de los Siete Años, sin acabar de convencerse de que aquel santo varón hubiese sido un soldado de la fe, ni ver bien bajo sus himnos a la paz el rescoldo del amor a la guerra.
Muertos los padres y el tío de Pedro Antonio, quedose este con la tienda y despegado de su aldea. No tanto, sin embargo, que, enjaulado en su tenderete, no soñara en ella alguna vez. Íbansele los ojos tras de las vacas que pasaban por la calle, y muchas veces, dormitando junto al brasero en las noches de invierno, oía el rechasquido de las castañas al asarse, viendo la cadena negra en la ahumada cocina. Hallaba especial encanto en hablar vascuence con su mujer, cuando, después de cerrada la tienda, quedaban solos dentro de esta a contar el dinero recaudado durante el día y a guardarlo.
…