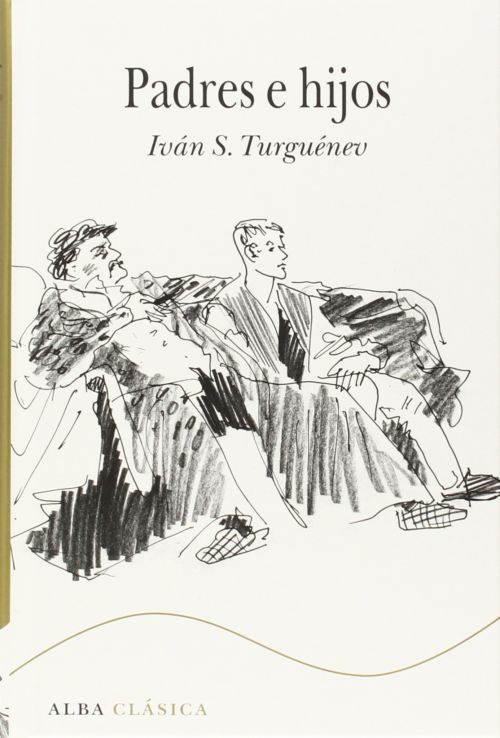Resumen del libro:
“Padres e hijos” de Iván Turguénev es una de las obras más representativas de la literatura rusa del siglo XIX. Publicada en 1862, esta novela capta con maestría el choque generacional en una sociedad en transformación, donde lo viejo se enfrenta a lo nuevo en una Rusia que, con la liberación de los siervos, presiente el final de una era. Turguénev, célebre por su estilo elegante y su profunda sensibilidad social, retrata con precisión el pulso de un país al borde del cambio, uniendo la complejidad psicológica de sus personajes con un panorama histórico inquietante.
El eje central de la novela es el enfrentamiento entre las ideas tradicionales de los padres y el ímpetu radical de los hijos. Arkadi Kirsánov, un joven entusiasta, regresa a la hacienda familiar acompañado de su amigo Evgueni Bazárov, un médico nihilista que desprecia toda autoridad y tradición. Bazárov, una figura magnética y controvertida, representa el nuevo espíritu del materialismo y el rechazo de los valores antiguos. Frente a él, los padres, especialmente Nikolái Kirsánov, encarnan una generación resignada y agotada, casi dispuesta a ceder el paso con una actitud que a menudo raya en la sumisión.
Turguénev despliega su maestría al presentar este conflicto sin caer en simplificaciones. Lejos de glorificar a los jóvenes o demonizar a los mayores, la novela explora las tensiones con matices que revelan las contradicciones de ambas posturas. Los hijos, con su ímpetu y sus ideales, a menudo carecen de la madurez necesaria para comprender las complejidades de la vida. Los padres, por su parte, están anclados en un mundo que se desmorona, pero ofrecen un sentido de pertenencia y humanidad que los hijos parecen haber perdido.
El personaje de Bazárov es el corazón de la obra. Su carisma y sus ideales despiertan admiración y rechazo a partes iguales, y su trágico destino refleja la fragilidad de las ideas radicales cuando chocan con las emociones humanas. Turguénev no lo presenta como un héroe, sino como un hombre atrapado en su propia contradicción: el deseo de destruir todo lo viejo y, al mismo tiempo, la incapacidad de escapar a las ataduras del amor y la mortalidad.
En “Padres e hijos”, Turguénev no solo captura un momento crucial de la historia rusa, sino que también plantea preguntas universales sobre el paso del tiempo, el choque entre generaciones y el eterno dilema entre tradición y modernidad. Con una prosa delicada y un profundo conocimiento del alma humana, esta obra sigue siendo un retrato fascinante de los conflictos que definen a las sociedades en transformación.
Capítulo I
—Qué, Piotr, ¿aún no se ve nada? —preguntaba el 20 de mayo de 1859 un señor de algo más de cuarenta años que salía sin sombrero, enfundado en un abrigo lleno de polvo y pantalones a cuadros, al porchecito bajo de una posada situada en el camino de… La pregunta iba dirigida a su criado, un muchacho mofletudo con la barbilla cubierta de vello blanquecino, de ojos pequeños y apagados.
El criado, en el que todo revelaba que se trataba de una persona de la novísima y perfeccionada generación —el pendiente color turquesa en la oreja, el cabello abigarrado y untado de grasa, los movimientos corteses; en una palabra: todo—, echó una mirada condescendiente al camino y respondió:
—Parece ser que no, señor: no se ve nada.
—¿No se ve nada? —repitió el señor.
—No se ve nada —respondió por segunda vez el criado.
El señor suspiró y se sentó en un banquito. Aprovechemos para presentárselo al lector ahora que está sentado, con las piernas recogidas, mirando pensativamente a su alrededor.
Se llama Nikolái Petróvich Kirsánov. A quince verstas de la posada tiene una buena hacienda de doscientos siervos —o de dos mil desiatinas, como le gusta decir desde que acordara la división de las tierras con los campesinos y montara una «granja»—. Su padre, un general que combatió en 1812, medio analfabeto y grosero, aunque un ruso sin maldad, cumplió con su trabajo toda la vida; primero dirigió una brigada, después una división, y siempre vivió en provincias, donde debido a su rango tuvo un destacado papel. Nikolái Petróvich nació en el sur de Rusia, al igual que su hermano Pável —del que hablaremos más adelante—, y hasta los catorce años fue educado en casa, rodeado de preceptores baratos, ayudantes de campo descarados pero serviles, y otros personajes del regimiento y del Estado Mayor. Su madre, del linaje de los Koliazin, de soltera Agathe, y como generala Agafokleia Kuzmínshina Kirsánova, pertenecía a esa categoría de «madres marimandonas», llevaba cofias vaporosas y vestidos de seda crujientes, en la iglesia era la primera en acercarse a la cruz, hablaba fuerte y mucho, por las mañanas permitía a sus hijos que le besaran la manita y antes de acostarse los bendecía; en una palabra: vivía a sus anchas. Nikolái Petróvich, como hijo de un general, debía ingresar en el servicio militar —al igual que su hermano Pável—, a pesar de no destacar por su valentía y de haberse ganado incluso el apodo de cobarde. Pero, justo el día en el que le notificaron su destino, se rompió una pierna y, tras tener que guardar cama dos meses, quedó «cojito» para toda la vida. Su padre se resignó y le dio permiso para dedicarse a la carrera civil, y, en cuanto cumplió dieciocho años, se lo llevó a San Petersburgo y lo instaló en la universidad. En aquel momento el hermano de Nikolái era oficial en el regimiento de la guardia, y ambos jóvenes se fueron a vivir juntos a un apartamento bajo la vigilancia de su tío segundo por parte materna: Iliá Koliazin, un importante funcionario. El padre regresó a su división, junto a su mujer, y solo de vez en cuando enviaba a sus hijos grandes cuartillas de papel gris con la letra suelta de un escribano. Al final de estas cuartillas resaltaban, afanosamente rodeadas de «florituras», las palabras: «Piotr Kirsánov, general mayor». En 1835 Nikolái Petróvich se licenció en la universidad, y ese mismo año el general Kirsánov, que había sido destituido a causa de un pase de revista desafortunado, viajó a San Petersburgo con su mujer para instalarse allí. Su intención era alquilar una casa al lado del jardín Tavrícheski y hacerse socio del club inglés, pero murió repentinamente de apoplejía. Agafokleia Kuzmínshina pronto le siguió: no logró acostumbrarse a su vida solitaria en la capital y la tristeza del retiro la consumió. Entretanto Nikolái Petróvich, aún en vida de sus padres y para gran aflicción de estos, se había enamorado de la hija de un funcionario llamado Prepolovenski, antiguo patrón de su apartamento; se trataba de una muchacha hermosa y, como se suele decir, culta: leía artículos serios de las revistas, de la sección de «Ciencias». Se casó con ella en cuanto concluyó el período de luto, y, tras abandonar el Ministerio de la Corte y Patrimonio Imperial, donde había sido colocado por su padre, gozó de una felicidad completa junto a su Masha en una dacha cercana al Instituto Forestal; después se instaló en la ciudad, en un pequeño y agradable apartamento, con una escalera limpia y un salón algo frío; y finalmente se fue a vivir al campo, donde se instaló definitivamente y donde poco después nació su hijo Arkadi. Los cónyuges vivieron muy bien y tranquilos: casi nunca se separaban, leían juntos, tocaban el piano a cuatro manos y cantaban duetos; ella plantaba flores y cuidaba del corral; él iba a cazar de tarde en tarde y se ocupaba de la hacienda. Mientras tanto, Arkadi crecía y crecía: como ellos, bien y tranquilo. Así pasaron diez años, como un sueño. En 1847 murió la mujer de Kirsánov. Este a duras penas encajó el golpe, y en cuestión de semanas su cabello encaneció. Se dispuso a viajar al extranjero para al menos distraerse un poco… pero llegó el año 1848. Muy a su pesar regresó a su aldea y, al cabo de un tiempo bastante largo de inactividad, se dedicó a reformar la hacienda. En 1855 llevó a su hijo a la universidad; pasó tres inviernos con él en San Petersburgo, sin salir apenas a ningún sitio y tratando de entablar amistad con los jóvenes compañeros de Arkadi. El último invierno no pudo ir, y ahora lo vemos en el mes de mayo de 1859, con el cabello ya totalmente cano, regordete y un poco encorvado. Está esperando a su hijo, que se ha licenciado, como él en su día.
…