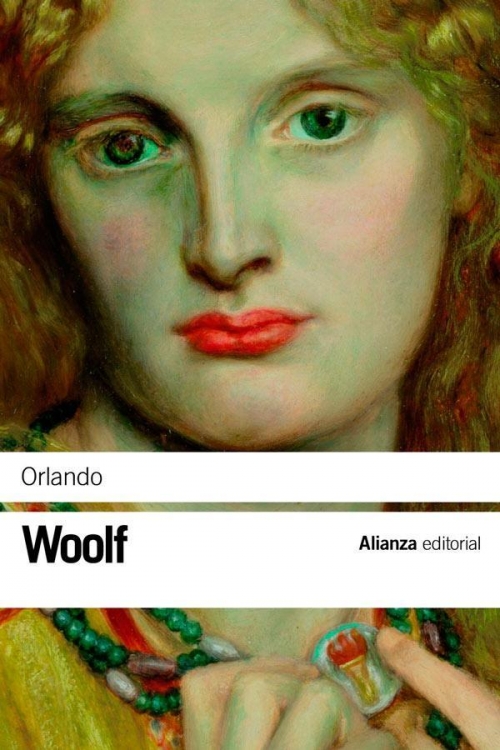Resumen del libro:
Novela difícilmente clasificable en la que —como escribió en su día Jorge Luis Borges, traductor de la obra— «colaboran la magia, la amargura y la felicidad», ORLANDO (1928) narra los avatares a lo largo de cerca de trescientos años del que empieza siendo un caballero de la corte isabelina inglesa. Producto en parte de la ambigua pasión de Virginia Woolf (1882-1941) por Vita Sackville-West y antecedente singular del realismo fantástico, la historia de su protagonista, ambientada siempre en sugerentes escenarios e impregnada por la particular obsesión de su autora por el transcurso del tiempo, se desliza como un deslumbrante cuento de hadas ante los fascinados ojos del lector.
Uno
Él —porque no cabía duda sobre su sexo, aunque la moda de la época contribuyera a disfrazarlo— estaba acometiendo la cabeza de un moro que pendía de las vigas. La cabeza era del color de una vieja pelota de football, y más o menos de la misma forma, salvo por las mejillas hundidas y una hebra o dos de pelo seco y ordinario, como el pelo de un coco. El padre de Orlando, o quizá su abuelo, la había cercenado de los hombros de un vasto infiel que de golpe surgió bajo la luna en los campos bárbaros de África; y ahora se hamacaba suave y perpetuamente en la brisa que soplaba incesante por las buhardillas de la gigantesca morada del caballero que la tronchó.
Los padres de Orlando habían cabalgado por campos de asfódelos, y campos de piedra, y campos regados por extraños ríos, y habían cercenado de muchos hombros, muchas cabezas de muchos colores, y las habían traído para colgarlas de las vigas.
Orlando haría lo mismo, se lo juraba. Pero como sólo tenía dieciséis años, y era demasiado joven para cabalgar por tierras de Francia o por tierras de África, solía escaparse de su madre y de los pavos reales en el jardín, y subir hasta su buhardilla para hender, y arremeter y cortar el aire con su acero.
A veces cortaba la cuerda y la cabeza rebotaba en el suelo y tenía que colgarla de nuevo, atándola con cierta hidalguía casi fuera de su alcance, de suerte que su enemigo le hacía muecas triunfales a través de labios contraídos, negros. La cabeza oscilaba de un lado a otro, porque la casa en cuya cumbre vivía era tan vasta que el viento mismo parecía atrapado ahí, soplando por acá, soplando por allá, invierno y verano. La verde tapicería de Arrás con sus cazadores se agitaba perpetuamente. Sus abuelos habían sido nobles desde que empezaron a ser. Habían salido de las nieblas boreales con coronas en las cabezas. Las barras de oscuridad en el cuarto y los charcos amarillos que ajedrezaban el piso, ¿no eran acaso obra del sol que atravesaba el vitral de un vasto escudo de armas en la ventana? Orlando estaba ahora en el centro del cuerpo amarillo de un leopardo heráldico. Al poner la mano en el antepecho de la ventana para abrirla, aquélla se volvió inmediatamente roja, azul y amarilla como un ala de mariposa. Así, los que gustan de los símbolos y tienen habilidad para descifrarlos, podrían observar que aunque las hermosas piernas, el gallardo cuerpo y los hombros bien hechos estaban decorados todos ellos con diversos tintes de luz heráldica, la cara de Orlando, al abrir la ventana, sólo estaba alumbrada por el sol.
Imposible encontrar cara más sombría y más cándida. ¡Dichosa la madre que pare, más dichoso aun el biógrafo que registra la vida de tal hombre! Ni ella tendrá que mortificarse, ni él que invocar el socorro de poetas o novelistas. Irá de gesta en gesta, de gloria en gloria, de cargo en cargo, siempre seguido de su escriba, hasta alcanzar aquel asiento que representa la cumbre de su deseo. Orlando, a primera vista, parecía predestinado a una carrera semejante. El rojo de sus mejillas era aterciopelado como un durazno; el vello sobre el labio era apenas un poco más tupido que el vello sobre las mejillas. Los labios eran cortos y ligeramente replegados sobre dientes de una exquisita blancura de almendra. Nada molestaba el vuelo breve y tenso de la sagitaria nariz; el cabello era oscuro, las orejas pequeñas y bien pegadas a la cabeza. Pero, ¡ay de mí!, estos catálogos de la hermosura juvenil no pueden acabar sin mencionar la frente y los ojos.
¡Ay de mí!, pocas personas nacen desprovistas de esos tres atributos, pues en cuanto miramos a Orlando parado en la ventana, debemos admitir que tenía ojos como violetas empapadas, tan grandes que el agua parecía haber desbordado de ellos ensanchándolos, y una frente como la curva de una cúpula de mármol apretada entre los dos medallones lisos que eran sus sienes. En cuanto echamos una ojeada a la frente y los ojos, nos extraviamos en metáforas. En cuanto echamos una ojeada a la frente y a los ojos, tenemos que admitir mil cosas desagradables de esas que procura eludir todo biógrafo competente. Lo inquietaban los espectáculos como el de su madre, una dama hermosísima de verde, que salía a dar de comer a los pavos reales con Twitchett, su doncella, a la zaga; lo exaltaban los espectáculos —los pájaros y los árboles; y lo hacían enamorarse de la muerte—, el cielo de la tarde, las cornejas que vuelven; y así subiendo la escalera espiral hasta su cerebro —que era espacioso— todos estos espectáculos y también los ruidos del jardín, el martillo que golpea, la madera hachada, empezó ese tumulto y confusión de las emociones y las pasiones que todo biógrafo competente aborrece. Pero prosigamos: Orlando lentamente encogió el cuello, se sentó a la mesa, y con el aire semiconsciente de quien está haciendo lo que hace todos los días de su vida a esa misma hora, sacó un cuaderno rotulado «Adalberto: una tragedia en cinco actos» y sumergió en la tinta una vieja y manchada pluma de ganso.
Pronto cubrió de versos diez y más páginas. Era sin duda un escritor copioso, pero era abstracto.
El Vicio, el Crimen, la Miseria eran los personajes de su drama; había Reyes y Reinas de territorios imposibles; horrendas conspiraciones los costernaban; sentimientos nobles los inundaban; no se decía una palabra como él mismo la hubiera dicho; pero todo estaba enunciado con una fluidez y una dulzura que, considerando su edad —estaba por cumplir los diecisiete— y el hecho de que el siglo dieciséis tenía aún muchos años que andar, era asaz notable. Sin embargo, al fin, hizo alto. Describía, como todos los poetas jóvenes siempre describen, la naturaleza, y para determinar un matiz preciso de verde, miró (y con eso mostró más audacia que muchos) la cosa misma, que era un arbusto de laurel bajo la ventana. Después, naturalmente, dejó de escribir. Una cosa es el verde en la naturaleza y otra en la literatura. La naturaleza y las letras parecen tenerse una natural antipatía; basta juntarlas para que se hagan pedazos. El matiz de verde que ahora veía Orlando estropeó su rima y rompió su metro. Además, la naturaleza tiene sus mañas. Basta mirar por la ventana abejas entre flores, un perro que bosteza, el sol que declina, basta pensar «cuántos soles veré declinar», etc., etc. (el pensamiento es harto conocido para que valga la pena escribirlo), y uno suelta la pluma, toma la capa, sale fuera de la pieza, y se agarra el pie en un arcón pintado. Porque Orlando era un poco torpe.
Cuidó de no encontrarse con alguien. Por el camino venía Tuff, el jardinero. Se escondió tras un árbol hasta que pasó. Se escurrió por una puertita del muro del jardín. Orilló los establos, las perreras, las destilerías, las carpinterías, los lavaderos, los lugares donde fabrican velas de sebo, matan bueyes, funden herraduras, cosen chaquetas —porque la casa era todo un pueblo resonante de hombres que trabajaban en sus varios oficios—, y tomó, sin ser visto, el sendero de helechos que sube por el parque. Tal vez haya una relación consanguínea entre las cualidades; una arrastra a la otra y es lícito que el biógrafo haga notar que esta torpeza corre pareja con el amor de la soledad. Habiendo tropezado con un arcón, Orlando amaba naturalmente los sitios solitarios, las vastas perspectivas, y el sentirse por siempre y por siempre solo.
Así, después de un largo silencio, acabó por murmurar: «Estoy solo», abriendo los labios por primera vez en este relato. Había caminado muy ligero, trepando entre helechos y matas espinosas, espantando ciervos y pájaros silvestres, hasta un lugar coronado por una sola encina.
Estaba muy alto; tan alto que desde ahí se divisaban diecinueve condados ingleses; y en los días claros, treinta o quizá cuarenta, si el aire estaba muy despejado. A veces era posible ver el Canal de la Mancha, cada ola repitiendo la anterior. Se veían ríos y barcos de recreo que los navegaban; y galeones saliendo al mar; y flotas con penachos de humo de las que venía el ruido sordo de cañonazos; y ciudadelas en la costa; y castillos entre los prados; y aquí una atalaya, y allí una fortaleza; y otra vez alguna vasta mansión como la del padre de Orlando, agrupada como un pueblo en el valle circundado de murallas. Al este estaban las agujas de Londres y el humo de la ciudad; y tal vez, justo en la línea del cielo, cuando el viento soplaba del buen lado, la rocosa cumbre y los mellados filos de la misma Snowdon se destacaban montañosos entre las nubes.
Por un instante, Orlando se quedó contando, mirando, reconociendo. Ésa era la casa de su padre, ésa la de su tío. Su tía era la dueña de esos tres grandes torreones entre los árboles. La maleza era de ellos y la selva; el faisán y el ciervo, el zorro, el hurón y la mariposa.
Suspiró profundamente, y se arrojó —había una pasión en sus movimientos que justifica la palabra— en la tierra, al pie de la encina. Le gustaba, bajo toda esta fugacidad del verano, sentir el espinazo de la tierra bajo su cuerpo; porque eso le parecía la dura raíz de la encina; o siguiendo el vaivén de las imágenes, era el lomo de un gran caballo que montaba; o la cubierta de un barco dando tumbos —era, de veras, cualquier cosa, con tal que fuera dura, porque él sentía la necesidad de algo a que amarrar su corazón que le tironeaba el costado; el corazón que parecía henchido de fragantes y amorosas tormentas, a esta hora, todas las tardes, cuando salía.
Lo sujetó a la encina y al descansar ahí, el tumulto a su alrededor se aquietó; las hojitas pendían, el ciervo se detuvo; las pálidas nubes de verano se demoraban; sus miembros pesaban en el suelo; y se quedó tan quieto que el ciervo se fue acercando y las cornejas giraron alrededor y las golondrinas bajaron en círculo y los alguaciles pasaron en un destello tornasolado, como si toda la fertilidad y amorosa actividad de una tarde de verano fuera una red tejida en torno de su cuerpo.
A la hora o algo así —el sol declinaba rápidamente, las nubes blancas fueron rojas, las colinas violeta, los bosques púrpura, los valles negros— resonó una trompeta. Orlando se puso de pie de un salto. El sonido agudo venía del valle. Venía de un lugar oscuro allá abajo; un lugar compacto y dibujado; un laberinto; un pueblo, pero ceñido de muros; venía del corazón de su propia casa grande en el valle, que, antes oscura, perdía su tiniebla y se acribillaba de luces, en el mismo momento que él miraba y que la trompeta se duplicaba y reduplicaba con otros sones estridentes.
Algunas eran lucecitas apresuradas, como llevadas por sirvientes apresurados, que atravesaban los corredores contestando órdenes; otras eran luces altas y brillantes como si ardieran en salones vacíos, listos para recibir invitados que aún no llegaban; y otras bajaban y oscilaban, subiendo y descendiendo como sostenidas por las manos de legiones de servidores, saludando, arrodillándose, levantándose, recibiendo, guardando, y escoltando con toda dignidad una gran princesa al descender de la carroza. En el patio, rodaban y circulaban coches, los caballos sacudían sus penachos. La Reina había llegado.
Orlando no miró más. Se precipitó cuesta abajo. Entró por un portillo. Trepó la escalera de caracol. Llegó a su cuarto. Tiró las medias por un lado, el justillo por otro. Se empapó la cabeza.
Se lavó las manos. Pulió sus uñas. Sin más ayuda que seis pulgadas de espejo y un par de viejas bujías, se metió en bombachas coloradas, cuello de encaje, chaleco de Pekín, y zapatos con escarapelas tan grandes como dalias dobles, en menos de diez minutos por el reloj del establo.
Estaba pronto. Estaba sonrojado. Estaba agitado. Pero estaba en terrible retardo.
Por atajos que conocía, se abrió camino a través del vasto sistema de cuartos y de escaleras al salón del banquete, distante cinco acres del otro lado de la casa. Pero a medio camino, en los departamentos del fondo, habitados por la servidumbre, se detuvo. La puerta del saloncito de Mrs. Stewkley estaba abierta —se había ido, sin duda, con todas sus llaves a atender a su señora.
Pero ahí estaba sentado a la mesa de los sirvientes, con un cangilón a su lado y papel delante, un hombre algo grueso, algo raído, cuya gorguera estaba algo sucia, y cuyo traje era de lana parda.
Tenía una pluma en la mano, pero no estaba escribiendo. Parecía revolver y hacer rodar algún pensamiento para darle ímpetu y forma. Sus ojos, redondos y empañados como una piedra verde de extraña configuración, estaban inmóviles. No vio a Orlando. Con toda su prisa, Orlando se paró. ¿Sería un poeta? ¿Estaría escribiendo versos? «Dígame —hubiera querido decir—, todas las cosas del mundo» —porque tenía las ideas más extravagantes, más locas, más absurdas sobre los poetas y la poesía— pero, ¿cómo hablar a un hombre que no le ve a uno, que está viendo sátiros y ogros, que está viendo tal vez el fondo del mar? Así Orlando se quedó mirando mientras el hombre daba vuelta la pluma en sus dedos, de un lado a otro, y miraba y pensaba; y luego, muy ligero, escribió sus líneas y miró para arriba. Con esto Orlando, lleno de timidez, se fue y llegó a la sala del banquete con el tiempo contado para caer de rodillas, inclinar confundido su cabeza, y ofrecer un aguamanil con agua de rosas a la gran Reina.
Era tan tímido que no vio de ella sino la anillada mano en el agua, pero bastaba. Era una mano memorable; una mano delgada con largos dedos siempre arqueados como alrededor del orbe o del cetro; una mano nerviosa, perversa, enfermiza; una mano autoritaria también; una mano que no tenía más que elevarse para que una cabeza cayera; una mano, adivinó, articulada a un cuerpo viejo que olía como un armario donde se guardan pieles en alcanfor: cuerpo aun recamado de joyas y brocados, y que se mantenía bien erguido aunque con dolores de ciática; y que no flaqueaba aunque lo ceñían mil temores; y los ojos de la Reina eran de un amarillo pálido. Todo esto sintió mientras los grandes anillos centelleaban en el agua y algo le oprimió el pelo —lo que, quizá, fue motivo de que no viera nada más que pudiera interesar a un historiador. Y en realidad, su mente era un cúmulo tal de antagonismos —de la noche y las encendidas velas, del poeta raído y la gran Reina, de los campos silenciosos y el rumor de los servidores— que no pudo ver nada; o sólo una mano.
Del mismo modo, la Reina pudo ver sólo una cabeza. Pero si de una mano se puede derivar todo un cuerpo, con todos los atributos de una gran Reina, su perversidad, su coraje, su fragilidad y su terror, una cabeza puede ser igualmente fértil, mirada de lo alto de un sillón de estado por una dama cuyos ojos estaban siempre, si podemos dar crédito a la figura de cera de la Abadía, bien abiertos. El largo cabello rizado, la oscura cabeza inclinada con tanta sumisión, con tanta inocencia, prometían un par de las más hermosas piernas que jamás sostuvieran a un joven noble; y ojos violetas; y un corazón de oro; y lealtad y viril encanto —todas las cualidades que la vieja adoraba más y más a medida que le fallaban. Porque iba envejeciendo, cansada y encorvada a destiempo. El estampido del cañón estaba siempre en sus oídos. Siempre veía la brillante gota de veneno y el largo estilete. Al sentarse a la mesa estaba escuchando; oía los cañones en el Canal; recelaba, ¿sería un rumor, una maldición, sería un santo y seña? La inocencia, la sencillez, le eran más queridas por ese fondo oscuro que las destacaba. Y, esa misma noche (según lo quiere la tradición), mientras Orlando dormía profundamente, ella hizo entrega formal, poniendo su firma y su sello en el pergamino, de la gran casa monástica que había sido del Arzobispo y luego del Rey, al padre de Orlando.
Orlando durmió toda la noche sin saber nada. Sin saberlo, había sido besado por una reina. Y
quizá, porque los corazones de las mujeres son intrincados, fueron su ignorancia y su sobresalto cuando lo tocaron sus labios, lo que mantuvo la memoria de su joven primo (porque eran de la misma sangre) fresca en su mente. Sea lo que fuere, no habían transcurrido dos años de esa quieta vida de campo, y Orlando no había escrito arriba de veinte tragedias y una decena de historias y una veintena de sonetos cuando llegó la orden de que compareciera ante la Reina en Whitehall.
—Aquí —dijo ella, mirándolo avanzar por el largo corredor—, viene mi inocente. (Había en él una serenidad que se parecía a la inocencia, aunque, técnicamente, la palabra ya no fuera adecuada.)
—Ven —le dijo—. Estaba sentada muy tiesa, junto al fuego. Y lo tuvo a un pie de distancia mirándolo de arriba abajo, ¿Estaba comparando sus especulaciones de la otra noche con la ahora visible realidad? ¿Encontraba justificadas sus conjeturas? Ojos, boca, nariz, pecho, caderas, manos —todo lo recorrió; sus labios se contrajeron visiblemente al mirarlo; pero cuando vio las piernas se rió abiertamente. Era la viva imagen de un caballero. ¿Y por dentro? Le clavó los amarillos ojos de halcón como para atravesarle el alma. El joven sostuvo esa mirada sonrojándose como correspondía.
Fuerza, gracia, arrebato, locura, poesía, juventud —lo leyó como una página. En el acto se arrancó un anillo del dedo (la coyuntura estaba un poco hinchada) y, al ajustárselo, lo nombró su Tesorero y Mayordomo; después le colgó las cadenas de su cargo, y haciéndole doblar la rodilla, le ató en la parte más fina la enjoyada orden de la Jarretera. Después de eso nada le fue negado.
Cuando ella salía en coche, él cabalgaba junto a la portezuela. Lo mandó a Escocia con una triste embajada a la desdichada Reina. Ya estaba por embarcarse a las guerras polacas cuando lo hizo llamar. ¿Cómo aguantar la idea de esa tierna carne desgarrada y de esa crespa cabeza en el polvo? Lo guardó con ella. En la eminencia de su triunfo, cuando los cañones tronaban en la Torre y el aire estaba tan espeso de pólvora que hacía estornudar y los hurras del pueblo retumbaban al pie de las ventanas, lo tumbó entre los almohadones en que sus damas la habían acomodado (estaba tan gastada y tan vieja) y le hizo hundir el rostro en ese sorprendente armazón —hacía un mes que no se había mudado el vestido— que olía exactamente, pensó él, invocando antiguos recuerdos, como uno de los viejos armarios de casa donde las pieles de su madre estaban guardadas. Se levantó medio sofocado con el abrazo.
—Ésta —ella susurró— es mi victoria —mientras un cohete estallaba, tiñendo de escarlata sus mejillas.
Porque la vieja estaba enamorada. Y la Reina, que sabía muy bien lo que era un hombre, aunque dicen que no del modo usual, ideó para él una espléndida y ambiciosa carrera. Le dieron tierras, le asignaron casas. Sería el hijo de su vejez, el sostén de su debilidad; el roble en que apoyaría su degradación. Graznó estas esperanzas y esas curiosas ternuras autoritarias (ahora estaban en Richmond) sentada tiesa en sus duros brocados junto al fuego, que por más alto y cargado que estuviera nunca la podía calentar.
Mientras tanto, los largos meses de invierno se arrastraban. Cada árbol del Parque estaba revestido de escarcha. El río fluía soñoliento. Un día en que la nieve cubría el suelo y los artesonados cuartos oscuros estaban llenos de sombras y los ciervos bramaban en el Parque, ella vio en el espejo, que siempre tenía a su lado por temor a los espías, por la puerta, que siempre estaba abierta por temor a los asesinos, un muchacho —¿sería Orlando?— besando a una muchacha —¿quién demonio sería la desorejada? Agarró la espada de empuñadura de oro y golpeó con fuerza el espejo. El cristal se rompió; acudieron corriendo; la levantaron y la repusieron en el sillón; pero después se quedó resentida y se quejaba mucho, mientras sus días se acercaban al fin, de la falsedad de los hombres.
Era tal vez culpa de Orlando; pero, con todo, ¿culparemos a Orlando? La época era la Época Isabelina, su moralidad no era la nuestra, ni sus poetas, ni su clima, ni siquiera sus legumbres.
Todo era diferente. Hasta el tiempo, el calor y el frío del verano y del invierno, era, bien lo podemos creer, de otro temple. El amoroso día brillante estaba dividido de la noche tan absolutamente como la tierra del agua. Los ocasos eran más rojos y más intensos: el alba era más blanca y más auroral. De nuestras medias luces crepusculares y penumbras morosas nada sabían.
La lluvia caía con vehemencia, o no llovía. Deslumbraba el sol o había oscuridad. Traduciendo esto a regiones espirituales como es su costumbre, los poetas cantaban bellamente la vejez de las rosas y la caída de los pétalos. El momento es breve, cantaban; el momento pasó; hay una larga noche única para que duerman todos. No era de ellos recurrir a los artificios del invernáculo para prolongar o preservar esas frescas rosas y claveles.
…