Obra poética completa
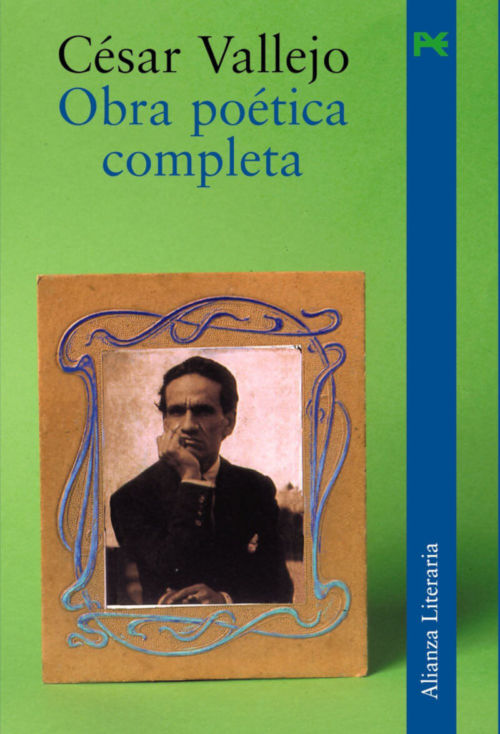
Resumen del libro: "Obra poética completa" de César Vallejo
“Obra poética completa” de César Vallejo representa un compendio poético que retrata la trayectoria literaria del autor en un momento de transición artística. Este libro se ubica en el punto de cambio entre el agotamiento de las formas convencionales del modernismo y la apertura a nuevas corrientes estéticas que encarna el vanguardismo. Vallejo emerge como un autor cuya voz poética, desde sus primeras manifestaciones, se caracteriza por su originalidad, profundidad y aspereza, rasgos que perviven a lo largo de su evolución artística. Es precisamente esta singularidad lo que confiere a su poesía una resonancia duradera.
El autor, heredero de las obsesiones propias del romanticismo, integra estas influencias en su obra. “Los heraldos negros” (1918), una de sus primeras creaciones, manifiesta una fidelidad a los preceptos de Darío y Herrera y Reissig, lo que revela las conexiones de Vallejo con las corrientes literarias de su época. Sin embargo, es en “Trilce” (1922) donde Vallejo abraza decididamente el vanguardismo, materializando su innato deseo de explorar la libertad creativa en su máxima expresión. A través de una poesía fragmentada, hermética y llena de neologismos, así como de estructuras sintácticas irregulares y metáforas audaces, Vallejo consigue transmitir emociones profundas y complejas.
A lo largo de su obra, una constante que emerge es la solidaridad con la condición humana y su profundo anhelo de justicia. Estos temas, inextricablemente relacionados con las circunstancias vitales del poeta, adquieren una prominencia especial en la etapa final de Vallejo en París. “Poemas humanos” y “España, aparta de mí este cáliz”, publicados póstumamente, reflejan un estado de desolación esperanzada, donde la conexión entre el individuo y la sociedad se manifiesta de manera conmovedora.
El volumen “Obra poética completa” abarca no solo la totalidad de su producción poética, sino también los poemas póstumos presentados en facsímiles, brindando a los lectores una oportunidad única de explorar y reinterpretar la poesía de Vallejo. Esta colección invita a una lectura fresca y crítica, desentrañando los contenidos de una poesía que entrelaza la experimentación formal con una profunda solidaridad humana. Vallejo, a través de su obra, construye una especie de utopía lingüística donde los límites del lenguaje son desafiados en busca de nuevas formas de expresión y comprensión.
PRÓLOGO
César Vallejo es una revolución en la poesía de lengua española, más aún que Rubén Darío, a quien admiraba. Vallejo aporta una nueva manera de ver y de sentir, un hálito vivificante de libertad a la atmósfera enrarecida que era la de la poesía hispanoamericana de su tiempo, raquítica y convencional, mal nutrida de preceptos y modas de las escuelas literarias europeas. En la obra poética de Vallejo todo irá contra la corriente; el poeta abre una vía de descubrimiento personal en la que todo es inventado, reinventado por primera vez: la visión del mundo, los motivos centrales de inspiración, la escritura poética. Y ante todo, ninguna preocupación formal, ninguna intención premeditada de escribir de manera original para distinguirse de los demás; desde el principio, Vallejo se busca a sí mismo entre la angustia y la esperanza, y el fruto de esa búsqueda es un lenguaje nuevo. Reglas consagradas y sentimientos aceptados, temas convencionales y tradiciones de buen o mal gusto, todo es dejado de lado; Vallejo, plenamente libre, parte solo en búsqueda de esa lacerante emoción humana que en última instancia es inefable, pero que el poeta tiene misión de expresar.
Cuando Vallejo empieza a escribir, lo que domina en la poesía peruana es la influencia del modernismo, cuyo cantor oficial era en el Perú el versificador José Santos Chocano. Esta influencia del modernismo resulta evidente en ciertos poemas de Los Heraldos Negros: adjetivación llena de colorido, imágenes suntuosas según el gusto de Darío y de Herrera y Reissig, temas convencionales, escritura convencional. Poesía de imitación sin duda, pero no más impersonal que la que, por la misma época, escriben ciertos jóvenes que se jactan de haber roto con todas las tradiciones: si no imitan a Darío ni cantan a los lirios y a los ramajes bajo la luna, calcan en cambio a Marinetti y su escuela futurista, exaltan la guerra, el cañón, los motores, las máquinas, el fútbol en versos, libres o no, donde se descubre más el deseo de parecer moderno que la expresión de una auténtica emoción poética. En Buenos Aires, el chileno Vicente Huidobro define, en una conferencia, las reglas de una nueva estética que pone al artista a la altura de un dios y reivindica la fuerza omnipotente de la imagen («Hacedores de imágenes, dad la palabra a los hombres», exclamará Vallejo años más tarde). Huidobro «funda» el creacionismo, Guillermo de Torre y Jorge Luis Borges el ultraísmo. Otros seguirán el dadaísmo y el surrealismo, como se había seguido primero el futurismo. En cuanto a Vallejo, no tiene ninguna inclinación por las escuelas: es libre. Pero sí siente gran admiración por dos poetas, señeros y secretos: José María Eguren y Manuel González Prada.
En una palabra, la literatura peruana y, en general, hispanoamericana, es a principios del siglo veinte, como lo había sido en el dieciocho y en el diecinueve, una literatura colonial. El poeta obedece estrictamente a los imperativos de una escuela literaria, sigue las normas del buen gusto; y en materia de buen gusto literario, como en materia de moda, es siempre Europa la que decide. Poetas y novelistas siguen el futurismo o el realismo, pues era lo que se estilaba en la corte de Madrid o de París. Vallejo que no es un poeta de corte, no seguirá al rebaño.
Los Heraldos Negros aparecen en 1919. En este libro hay dos libros. Ciertos poemas son de corte francamente modernista: hay ritmos, imágenes, todo un vocabulario, en fin, tomados de Herrera y de Darío, a quien Vallejo rinde homenaje en el poema «Retablo». Los sonetos de inspiración folklórica obedecen en general a las mismas influencias y a las mismas preocupaciones. El joven Vallejo nos presenta cuadros en los que el principal objetivo del «pintor» es hacer aparecer el color local. Todo eso es poesía descriptiva, como la que podía escribir en aquella época cualquier poeta que se respetara. Y sin embargo, tras el disfraz de la forma, se descubre a veces una profunda emoción humana: es que Vallejo se siente apegado al terruño andino, a esos «campos humanos» como dirá más tarde, a esos indios sobre quienes pesan siglos y siglos de explotación, de atrocidad y de miseria. No cabe duda de que la raza, la tierra natal tendrán su importancia en la obra, y Vallejo guardará durante varios años la nostalgia de las montañas y los valles andinos que lo vieron nacer y crecer; llegará incluso a representarse al indio como una especie de prototipo humano: «Indio después del hombre y antes de él.» Pero sería errado atribuir a dicho factor racial carácter determinante o esencial para la comprensión de la obra del poeta. Esta obra tiene alcance universal y si en la poesía de su madurez Vallejo exalta a los indios del Perú, las costumbres austeras de los campesinos de los Andes, es que esos seres rudos y sencillos, con su mentalidad comunitaria, con su género de vida patriarcal, encarnan para el poeta la promesa del hombre del futuro que alimenta su esperanza. El indio se convierte en símbolo del hombre, y los símbolos desempeñan en la poesía de Vallejo un papel de primer orden.
En el primer libro no es aún eso, o por lo menos no del todo. El poeta está aún buscando su lenguaje, y encontramos a veces «clichés» literarios, descripciones en las que la preocupación por la «forma» sofoca la emoción poética. Pero paralelamente o bien a veces incluso disimulado en uno de esos poemas convencionales surge ya otro tono, seco y febril, un verdadero estilo no imitado y casi inimitable, que transmite directamente al lector un mensaje urgente, una descarga de angustia y de tristeza que nos marca como un hierro al rojo aplicado directamente sobre la piel. En ese tono, presagio de Trilce y de Poemas Humanos, se vislumbra lo esencial del mensaje poético de Vallejo: su gran poesía metafísica y humana, social y humana.
En el poema liminar del libro, que da su título a todo el conjunto, se encuentran ya presentes ciertos motivos fundamentales de este universo poético que, más tarde, profundizados, desarrollados, se convertirán en temas obsesivos que orientarán la visión del mundo del poeta: el sufrimiento, la muerte, el destino, y también esa culpabilidad gratuita que es inherente a la vida del hombre. Desde el principio todo converge hacia el hombre que aparece como el lugar central de ese sufrimiento inexplicable e injustificable que se empoza en el alma a cada nuevo golpe que uno recibe sin saber por qué. «Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé…» El poeta se interroga sobre esos golpes, y no sabe si ha de atribuirlos al odio de Dios o a la Muerte que los envía al hombre como obscuros mensajeros. Encontramos ahí una intuición capital de la poesía vallejiana: la presencia sensible de la muerte en la vida. Pero esta presencia misma en un misterio. El poeta constata el sufrimiento y el mal pero no puede vincularlos con seguridad a una causa precisa. Y así el tono, afirmativo mientras se trata de denunciar la existencia del mal en esta tierra («Hay golpes…») se hace dubitativo cuando el poeta se interroga sobre su origen («Yo no sé… / serán quizás. … / los heraldos negros que nos manda la Muerte»). Lo que atormenta a Vallejo es seguramente más que el sufrimiento en sí mismo la imposibilidad de justificarlo o explicarlo:
Crece el mal por razones que ignoramos
dirá el poeta años más tarde, en la época de Poemas Humanos. La angustia de la incertidumbre, en Los Heraldos Negros, estalla en el grito tres veces repetido, «Yo no sé»: sentimiento de angustia que desde el primer momento funda la ontología poética de Vallejo determinando dos planos divergentes: la existencia, dada de hecho, siempre imperfecta porque siempre limitada, a la vez fragmentaria, múltiple y absurda; y el ser, que nunca es dado, pero al que se apunta siempre como a un horizonte ideal —causa y principio, unidad y eternidad de lo real—. En la intersección de estos dos planos, el poeta, perplejo, descubre al hombre, huérfano y abandonado en el mundo, prisionero del límite y de lo finito, herido de tiempo y sediento de eternidad.
Es, pues, una poesía de inspiración fundamentalmente metafísica lo que se anuncia en estos primeros poemas. El destino del hombre aparece como una de las preocupaciones centrales. Pero el poeta ve primero este destino como un fracaso o como una frustración, como inseparable de la idea de caída, de culpa y de finitud. Desde que aparece, el hombre anda escoltado por los mensajeros de la muerte y, viviendo para morir, es culpable por el simple hecho de vivir, de haber vivido. Todo un aspecto de la poesía de Vallejo procede de este núcleo de conciencia lúcida, amarga, hipertrofiada del mal y de la imperfección de la existencia. La conciencia de lo negativo, el saber de un no saber despiertan en el poeta el hambre espiritual, el anhelo de conocimiento absoluto. Al «yo sé» que se afirma en el plano de la existencia empírica, responde ese «yo no sé», que concierne al ser, y el ser es considerado esencialmente como lo que debe ser, como una exigencia ideal de unidad y eternidad, en una palabra: como lo trascendente.
Esta trascendencia, en Los Heraldos Negros, recibe a menudo el nombre de Dios. Pero este Dios está lejos de poder encarnar el ideal de perfección que obsesiona al poeta: o bien es hostil al hombre, o bien es indiferente. «Dios mío, —exclama Vallejo en un poema célebre del libro, «Los dados eternos»— si tú hubieras sido hombre/ hoy sabrías ser Dios,/ pero tú que estuviste siempre bien/ no sientes nada de tu creación./ El hombre sí te sufre, el Dios es él».
Pero la representación de un Dios lejano e indiferente al dolor de los hombres alterna con la de un Dios amante aunque impotente, un Dios «enfermo» en cierto modo:
Mas no puedes, Señor, contra la muerte,
contra el límite, contra lo que acaba?
Muerte, límite y finitud traducen la imperfección de la existencia. Dios, que nada puede contra ello, ¿no sería tan imperfecto como el hombre? En otro poema Vallejo compara a Dios con un «suertero»: ese ser harapiento está quizás, como Dios, lleno de humana impotencia de amor, y la suerte que lleva en sus manos irá a favorecer a alguien al azar sin que lo sepa ni lo quiera ese bohemio Dios. El sentimiento de lo absurdo que tanta importancia tendrá en la obra posterior del poeta se manifiesta aquí en la imposibilidad de vincular el destino del hombre, su existencia, a una cosa cualquiera, y ni siquiera a Dios; si éste existe, no es más que un ser que sufre como los hombres, sometido como ellos a un destino que se confunde con el azar. Así pues, Dios no explica nada. En los otros libros, ni siquiera se le nombrará, o apenas. Fuera del hombre «que nos da con su tristeza en la cabeza» («Poemas Humanos») todo el resto es un inmenso punto de interrogación: «Así pasa la vida, vasta orquesta de esfinges/ que lanzan al vacío su marcha funeral» (La voz del espejo). El sentimiento de un vacío esencial donde van a perderse las preguntas del hombre esfinge determina en Vallejo una selección de símbolos en la que la tumba abierta, la fosa, así como todos los objetos huecos —la boca, la cuchara, el lecho, el sexo femenino y, a partir de Trilce, los zapatos— expresan la angustia de la ausencia ontológica que tortura al poeta. Estas representaciones que apuntan todas a la muerte, lugar central de la ausencia y el vacío, se refieren también a menudo explícitamente al amor, y a veces al hambre y a los alimentos. Vemos así formarse un haz de símbolos-obsesiones que esbozan, a partir de estos primeros poemas, ciertas líneas fundamentales de la visión del mundo de Vallejo.
La alianza de Eros y Tánatos es uno de los temas constantes de Los Heraldos Negros y prefigura una de las grandes intuiciones de esta poesía: la unión contradictoria e inextricable de la vida y la muerte. Como en un juego de espejos el amor refleja continuamente la imagen de la muerte, la muerte, a través de los símbolos que la expresan, representa la vida: «La tumba es todavía/ un sexo de mujer que atrae al hombre», dice el poeta. Y la tumba es también «un tálamo eterno», una «gran pupila en cuyo fondo supervive y llora/ la angustia del amor», un «cáliz de dulce eternidad y negra aurora»; y «los labios se crispan para el beso/ como algo lleno que desborda…». Esta cascada de imágenes establece la analogía entre el amor y la muerte a través de la representación dominante de lo hueco. Recordémoslo, pues se trata de una intuición clave que tiene un valor absolutamente general. Así, en «Los dados eternos», la tierra es comparada a un dado gastado y ya redondo, «que no puede parar sino en un hueco/ en el hueco de inmensa sepultura».
Pero hay algo más importante: a través de esa obsesión de lo hueco y del vacío, lo que se pone de manifiesto es el sentimiento de una indiferenciación total en el seno de lo absoluto, la desaparición de todos los límites y por consiguiente la abolición de todas las determinaciones que caracterizan la existencia, en una palabra la reabsorción de lo múltiple en lo uno. Al borrar las fronteras entre los seres singulares, la muerte permite una especie de unión amorosa universal, pero en el no ser: «Y cuando pienso así, dulce es la tumba/ donde todos al fin se compenetran/ en un mismo fragor;/ dulce es la tumba donde todos se unen/ en una cita universal de amor». El sueño de unidad que no abandonará nunca a Vallejo se presenta aquí bajo un aspecto puramente negativo, puesto que se realiza en la nada.
Este sueño de unidad —una de las grandes constantes de la obra— nace justamente de la obsesión del límite y de la diversidad. Lo real, apenas entrevisto como unidad, se revela como dispersión y multiplicidad. La unidad es siempre y a priori una unidad tentacular: «Y al encogerse de hombros los linderos/ en un bronco desdén irreductible/ hay un riego de sierpes/ en la doncella plenitud del 1». La angustia vinculada a la dispersión del ser en la existencia corresponde al sentimiento que domina en todos estos poemas: el destino del hombre es un destino frustrado; la presencia de los «límites» y las «fronteras» en la poesía de Vallejo no representa sino la obsesión de una imposible unidad, en la que el hombre, liberado, no sería ya ese ser gratuitamente culpable, presa del mal y el sufrimiento, pues el «mal» es ante todo finitud y límite, separación. Límites en la existencia, en primer lugar: cada ser está separado de los demás y cortado de sí mismo; pero sobre todo, límites enigmáticos y misteriosos de la muerte, frontera siempre inminente entre lo conocido y lo desconocido, caída inevitable fuera del tiempo. Se podría encontrar ahí la clave de la agnosis angustiada del poeta. «El misterio sintetiza», nos dice obscuramente en el último poema del libro, para presentarnos en seguida este misterio como «la joroba musical y distante que denuncia el paso meridiano de las lindes a las Lindes». La palabra «lindes» representa la primera vez las limitaciones empíricas de la existencia, mientras que escrita con mayúscula adquiere significado trascendente y expresa la presencia de la muerte, Linde suprema. «Todo es misterio, salvo nuestro dolor», había dicho Leopardi.
Estos ejemplos demuestran la existencia de una profunda inquietud metafísica en el joven Vallejo. Pero al mismo tiempo aparece ya, en germen, la preocupación social. Desde su juventud Vallejo se ha sentido herido por la brutal evidencia de la injusticia social que, en un país como el Perú, presenta aspectos particularmente inhumanos. Lo que marca ante todo al joven poeta es la falta de humanidad de una sociedad donde los hombres mueren de las más elementales y urgentes necesidades ante la mirada indiferente de los otros, de los que viven en la hartura y en la insolente ostentación de la hartura. Por eso, la obsesión del hambre que marcará con sello tan indeleble la poesía de Poemas Humanos es ya, desde el primer libro, la obsesión del hambre de los demás, pues si bien es cierto que para Vallejo se trata de hambre biológico, no es menos cierto que el hambre en esta poesía es también espiritual, vital: hambre de ser. Vallejo se halla aún bastante alejado del marxismo, pero su sentido de lo humano lo orienta hacia la solidaridad con los desamparados, los explotados del trabajo y de la producción: «¡Oh cruzada fecunda del harapo!»
Este impulso de solidaridad se encuentra vinculado con un sentimiento de deuda para con la humanidad mártir, y con esa especie de complejo de culpa que es una de las fuentes de la angustia del poeta, quien se encuentra dominado por la impresión de poseer algo que pertenece a los otros: «Y no sé qué se olvidan y mal queda/ entre mis manos como cosa ajena» («Agape»). Y en otro poema: «Yo vine a darme lo que acaso estuvo,/ asignado para otro;/ y pienso que si no hubiera nacido,/ otro pobre tomara este café» («El pan nuestro»). Así, el poeta quisiera ir hacia los pobres y darles pedacitos de pan fresco, saquear los viñedos de los ricos, llamar a todas las puertas y pedir perdón al hombre anónimo, al prójimo de quien se siente deudor. El tono es cristiano, pero se vislumbra ya esa impaciencia de felicidad colectiva, de justicia universal que caracterizarán al Vallejo revolucionario y marxista, y que se manifiesta también en uno de los más hermosos poemas del libro, «La cena miserable»: «Y cuándo nos veremos con los demás, al borde/ de una mañana eterna, desayunados todos». Difícil es decir si, dentro del contexto, esta «mañana eterna» es un paraíso de las almas después de la muerte o la sociedad realizada y justa después de la revolución socialista. Toda poesía es esencialmente ambigua, pero se ve que el sueño de unidad de Vallejo se presenta ya como un ideal de felicidad unánime, colectiva: el «uno» se revela como un «todos».
Tres años transcurren entre Los Heraldos Negros y la aparición de Trilce. Conato de ruptura total con una tradición literaria que ya en su primer libro el poeta sentía como un peso intolerable, Trilce es una vía de investigación pero también un callejón sin salida. Sediento de libertad, Vallejo rompe las cadenas del lenguaje «literario», se niega a hacer concesiones a los procedimientos de la versificación, a la estética formal. La palabra va surgiendo paralelamente a la sensación, a la emoción, al sentimiento, y a veces queda reducida a un grito, a un estremecimiento de miedo o de angustia. En la búsqueda desesperada de su propio ser auténtico, y por consiguiente de la esencia de su lenguaje, Vallejo desuella a la palabra para que brote la sangre del verbo. El poeta ya no describe nada, sino que se limita a inscribir sensaciones febriles, recuerdos alucinados, impulsos psíquicos elementales, sueños, dentro de formas poéticas libres de toda sujeción, de toda intención de halagar el «buen gusto» del lector. No son de ninguna manera consideraciones técnicas las que determinan este trabajo de destrucción y reconstrucción de la escritura poética. Este lenguaje tan a menudo dislocado, erizado de anacolutos y disonancias constituye lógicamente la expresión del universo interior del poeta, de su visión del mundo en la época en que escribe Trilce: este mundo es el mundo de lo absurdo. «Absurdo, sólo tú eres puro». El absurdo es ante todo esa visión de realidades heterogéneas que coexisten y se entrechocan sin lograr jamás fundirse en la soñada e imposible unidad. La poesía a veces delirante de Trilce traduce la obsesión de un mundo sin sentido, hecho de fragmentos, de astillas de realidad, mundo en que los contrarios se tocan, se rechazan y se niegan sin llegar nunca a superarse:
Este no poder ser, sido.
Absurdo.
Demencia.
…
César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, se erige como un titán literario y una fuerza vanguardista en la poesía del siglo XX. Su legado, considerado por Martin Seymour-Smith como "el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas", trasciende las fronteras y las épocas, dejando una huella indeleble en la literatura mundial.
Vallejo, el menor de once hermanos, llevó consigo una herencia mestiza con abuelas indígenas y abuelos gallegos, incluyendo al sacerdote mercedario José Rufo Vallejo. Desde su juventud, su vida estuvo imbuida de contrastes culturales, reflejados en su apariencia mestiza y en su obra literaria.
Sus primeros versos, impregnados de referencias bíblicas y litúrgicas, reflejan la influencia de sus padres, quienes inicialmente aspiraban a que Vallejo siguiera el camino del sacerdocio. Sin embargo, la vida del joven Vallejo tomó giros inesperados. Después de realizar estudios primarios en Santiago de Chuco, se trasladó a Huamachuco para la secundaria y luego a Lima en busca de estudios universitarios.
Aunque comenzó la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo en 1910, la falta de recursos lo llevó de vuelta a Santiago de Chuco, donde trabajó con su padre y se sumergió en la realidad de los mineros de Quiruvilca. Esta experiencia dejó una huella imborrable que más tarde plasmó en su novela "El tungsteno".
Vallejo, inquieto y ávido de conocimiento, intentó la Facultad de Medicina en San Fernando en 1911, pero nuevamente se encontró enfrentando limitaciones económicas. Tras períodos de empleo como preceptor y ayudante de cajero, sus experiencias laborales enriquecieron su comprensión de la explotación y las injusticias sociales, temas recurrentes en su obra.
En 1923, Vallejo emprendió un viaje a Europa, estableciéndose principalmente en París, con breves estancias en Madrid y otras ciudades europeas. Este exilio marcó una nueva etapa en su vida, donde se dedicó al periodismo, traducción y docencia para subsistir. A pesar de las dificultades económicas, Vallejo continuó su labor creativa.
Vallejo publicó sus dos primeros poemarios, "Los heraldos negros" (1918) y "Trilce" (1922), en Lima, destacándose como un precursor del vanguardismo a nivel mundial. Durante su vida en Europa, escribió prosa, incluida la novela "El tungsteno" (1931) y crónicas como "Rusia en 1931" (1931). Su cuento "Paco Yunque" y sus poemas póstumos, agrupados en "Poemas humanos", revelan su compromiso social y humanista.
César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, pero su legado perdura. Su poesía, rica en lenguaje y profundidad humana, continúa siendo objeto de admiración y estudio, consolidando su lugar como uno de los gigantes de la literatura universal. Su capacidad para fusionar la realidad social con una expresión lírica única lo sitúa como un referente ineludible en la exploración de la condición humana a través de la palabra.