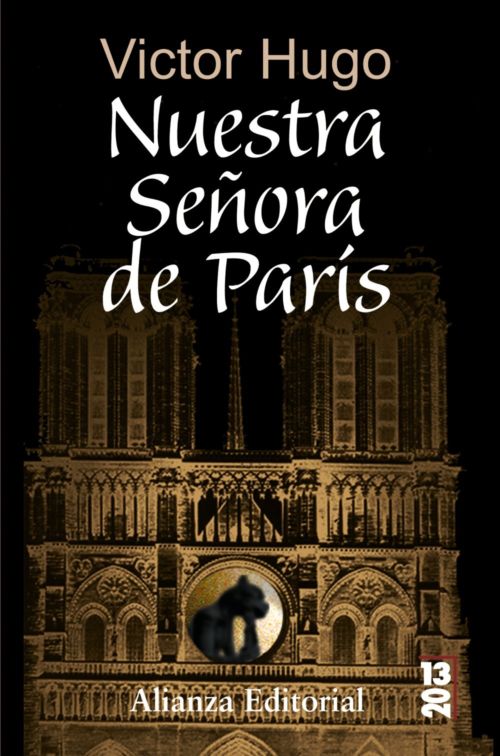Resumen del libro:
Víctor-Marie Hugo, el renombrado autor francés del siglo XIX, nos sumerge en el París del siglo XV a través de su obra cumbre, “Nuestra Señora de París”. Publicada en 1831 y compuesta por once libros, esta novela se convierte en un fascinante crisol de elementos románticos que capturan la esencia del Romanticismo francés.
La trama se desenvuelve en las sombrías callejuelas de la ciudad, pobladas por desfavorecidos y almas atormentadas. La gitana Esmeralda, dotada con la habilidad de predecir el porvenir y a la vez fatalmente atractiva para los hombres, se ve injustamente acusada de la muerte de su amado y condenada a la horca. Entra en escena Quasimodo, el campanero de Nuestra Señora, cuya apariencia grotesca esconde un corazón sensible. Agradecido por el apoyo que en otro tiempo recibió de Esmeralda, Quasimodo la salva, otorgándole asilo en la majestuosa catedral.
“Nuestra Señora de París” va más allá de la desdichada historia de Esmeralda y Quasimodo. Hugo reserva espacio descriptivo para la Catedral de Notre-Dame, dotándola de vida como un personaje más en la narrativa. La ambientación medieval, los amores imposibles, los personajes marginados y el final dramático entrelazan sus elementos, creando un modelo representativo de los temas literarios románticos.
La genialidad de Hugo se destila a lo largo de los once libros que conforman la obra, desplegando una narrativa que cautiva al lector con su riqueza emocional y su descripción meticulosa de la época. Aunque la novela fue escrita por encargo, Hugo invirtió aproximadamente seis meses, quedando físicamente agotado pero satisfecho con el resultado final.
La crítica literaria, entonces y ahora, ha elogiado la obra por su profundidad y riqueza temática. A pesar de su génesis bajo presión editorial, “Nuestra Señora de París” se ganó el reconocimiento de los críticos y el favor del público, convirtiéndose con el tiempo en un clásico de la literatura universal. Su influencia perdura, materializándose en numerosas adaptaciones teatrales, operísticas y cinematográficas que han llevado la magia de la catedral y sus inolvidables personajes a diferentes formas de expresión artística.
La gran sala
Hace hoy trescientos cuarenta y ocho años, seis meses y diecinueve días que los parisinos se despertaron al ruido de todas las campanas repicando a todo repicar en el triple recinto de la Cité, de la Universidad y de la Ville.
De aquel 6 de enero de 1482 la historia no ha guardado ningún recuerdo. Nada destacable en aquel acontecimiento que desde muy temprano hizo voltear las campanas y que puso en movimiento a los burgueses de París; no se trataba de ningún ataque de borgoñeses o picardos, ni de ninguna reliquia paseada en procesión; tampoco de una manifestación de estudiantes en la Viña de Laas ni de la repentina presencia de Nuestro muy temido y respetado Señor, el Rey, ni siquiera de una atractiva ejecución publica, en el patíbulo, de un grupo de ladrones o ladronas por la justicia de París. No lo motivaba tampoco la aparición, tan familiar en el París del siglo XV, de ninguna atractiva y exótica embajada, pues hacía apenas dos días que la última de estas cabalgatas, precisamente la de la embajada flamenca, había tenido lugar para concertar el matrimonio entre el Delfín y Margarita de Flandes, con gran enojo, por cierto, de monseñor el Cardenal de Borbón que, para complacer al rey, hubo de fingir agrado ante todo el rústico gentío de burgomaestres flamencos y hubo de obsequiarles en su palacio de Borbón con una atractiva representación y una entretenida farsa, mientras una fuerte lluvia inundaba y deterioraba las magníficas tapicerías colocadas a la entrada para la recepción de la embajada.
Lo que aquel 6 de enero animaba de tal forma al pueblo de París, como dice el cronista Jehan de Troyes, era la coincidencia de la doble celebración, ya de tiempos inmemoriales, del día de Reyes y la fiesta de los locos.
Ese día había de encenderse una gran hoguera en la plaza de Grève, plantar el mayo en el cementerio de la capilla de Braque y representar un misterio en el palacio de justicia.
La víspera, al son de trompetas y tambores, criados del preboste de París, ataviados de hermosas sobrevestas de camelote color violeta, y con grandes cruces blancas bordadas en el pecho, habían ya hecho el pregón por las plazas y calles de la villa y una gran muchedumbre de burgueses y de burguesas acudía de todas partes, desde horas bien tempranas, hacia alguno de estos tres lugares mencionados, escogiendo según sus gustos la fogata, el mayo o la representación del misterio. Conviene precisar, como elogio al tradicional buen juicio de los curiosos de París, que la mayoría de la gente tomaba partido por la hoguera, lo que era muy propio dada la época del año o por el misterio que por ser representado en la gran sala del palacio, cubierta y bien cerrada, se encontraba al abrigo y que la mayor parte dejaba de lado al pobre «mayo» mal florido, temblando de frío y solito bajo el cielo de enero en el cementerio de la capilla de Braque.
Bajo el antiguo régimen, los burgueses y demás gentes del pueblo que habían sido condenados a muerte, eran ahorcados en esta plaza. Los nobles o personajes de relieve eran decapitados allí mismo con hacha o con espada, y los culpables de herejía eran quemados vivos, así como muchos de los acusados de brujería. A los asesinos se les colocaba en la «rueda» y a los acusados de crímenes de lesa majestad se les descuartizaba.
La afluencia de gente se concentraba sobre todo en las avenidas del Palacio de justicia pues se sabía que los embajadores flamencos, llegados dos días antes, iban a asistir a la representación del misterio y a la elección del papa de los locos que se iba a realizar precisamente en aquella misma sala.
No era nada fácil aquel día poder entrar en la Gran Sala, famosa ya por ser considerada la sala cubierta más grande del mundo (si bien es cierto que Sauval no había aún medido la gran sala del palacio de Montargis).
La plaza del palacio, abarrotada de gente, ofrecía a los curiosos que se encontraban asomados a las ventanas, la impresión de un mar, en donde cinco o seis calles, como si de otras tantas desembocaduras de ríos se tratara, vertían de continuo nuevas oleadas de cabezas. Las oleadas de tal gentío, acrecentadas a cada instante, chocaban contra las esquinas de las casas, que surgían, como si de promontorios se tratara, en la configuración irregular de la plaza.
En el centro de la alta fachada gótica del palacio, la gran escalinata utilizada sin cesar por un flujo ascendente y descendente de personas, interrumpido momentáneamente en el rellano, se expandía en oleadas hacia las dos rampas laterales. Pues bien, esa escalinata vertía gente incesantemente hacia la plaza como una cascada sus aguas en un lago.
Los gritos, las risas, el bullicio de la muchedumbre, producían un inmenso ruido y un clamor incesante. De vez en cuando el bullicio y el clamor se acrecentaban y el continuo trasiego de la multitud hacia la escalera provocaba avalanchas motivadas tanto por los empujones de algún arquero, al abrirse camino, como por el cocear del caballo de algún sargento del preboste enviado al lugar para restablecer orden; tradición admirable esta que los prebostes han dejado a los condestables, éstos a su vez a los mariscales y así hasta los gendarmes de nuestros días.
Ante las puertas, en las ventanas, por las luceras o sobre los tejados, pululaban millares de rostros burgueses, tranquilos y honrados que contemplaban el palacio observando el gentío y contentándose sólo con eso; la verdad es que existe mucha gente en París que se satisface con el espectáculo de ser espectadores, pues a veces ya es suficiente entretenimiento el contemplar una maravilla tras la cual suceden cosas.
Si nos fuera permitido a nosotros, hombres de 1830, mezclarnos con el pensamiento a estos parisinos del siglo XV, y penetrar con ellos, zarandeados y empujados en aquella enorme sala del palacio, tan estrecha aquel 6 de enero de 1482, no habría dejado de ser interesante y encantador el espectáculo de vernos rodeados de cosas que, por ser tan antiguas, las hubiéramos considerado como nuevas.
…