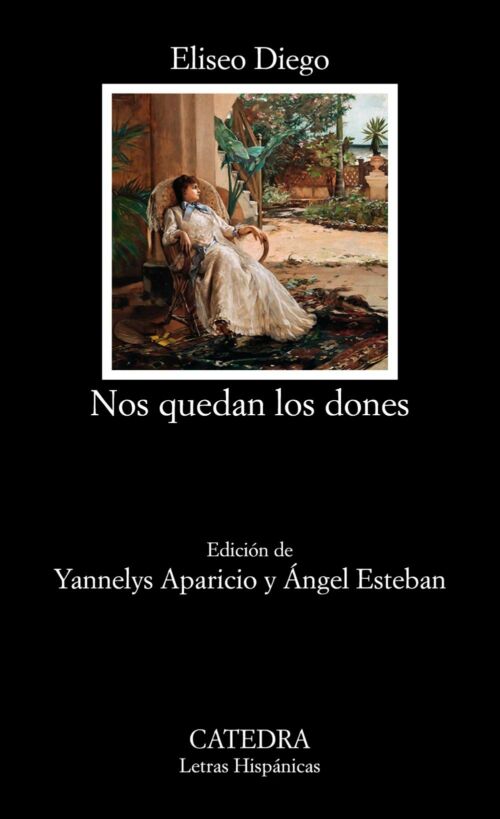Resumen del libro:
Si existe un escritor en la Cuba del siglo XX que haya logrado las conquistas más beneficiosas y difíciles de la poesía, ese es Eliseo Diego. Desde su primera publicación, “En la calzada de Jesús del monte” (1949), hasta sus últimos poemas de los años noventa, su obra adquiere un tono personal inconfundible, así como una notable capacidad para controlar tiempos y espacios y para el tratamiento poético de temas, circunstancias y lugares. Toda su escritura está dotada de una suerte de estructura macro y microcósmica, lo cual imprime a su “opera omnia” un carácter cerrado y completo, marcado por la constante obsesión de alcanzar el ser de las cosas, aprehenderlo con palabras y evocarlo después. La presente muestra reúne una amplia selección de poemas provenientes de todos los libros del autor, incluyendo, además de los que le valieron su prestigio en vida, aquellos que fueron publicados tras su muerte.
El milagro de las cosas
La conquista más difícil y más beneficiosa para un poeta, en términos de capacidad de seducción hacia un posible lector, es la posesión de una voz. La diferencia fundamental entre los seres humanos y los animales, según la metafísica aristotélica, es precisamente la generación de voz con sentido, la capacidad para manejar los tiempos y los espacios que van de la potencia al acto. En lo referente al lenguaje literario, una de las luchas fundamentales del escritor moderno, al menos desde el tardorromanticismo y el premodernismo encarnados en Bécquer y el posbecquerianismo peninsular y latinoamericano, ha sido la adecuación entre lo dicho y lo que se quiere decir, la posibilidad de encontrar la palabra que un estilo necesita, como clamaba Rubén Darío en «Yo persigo una forma». Supuestamente, al dar con la solución a esa carencia, el poeta encontraría su propia voz, haciendo cada vez más pequeña la distancia entre lo que se intenta y lo que se consigue, en un escenario de tiempo y de intensidad.
El segundo reto, en orden de importancia y dificultad, de todo poeta es el de la coherencia, tanto en las distancias cortas como en las carreras más dilatadas, como la de una obra completa. Escribir siempre en un sentido similar y con unas pautas reconocibles puede resultar repetitivo y llega en muchas ocasiones a un punto sin retorno a partir del cual no hay nada que aportar. Y eso suele ser común hasta en los escritores más originales y prolíficos. Finalmente, no son tantos los autores que poseen una obra completa con una cohesión que se manifiesta en cada libro y en la sucesión de entregas sin caer en la monotonía.
A partir de estas dos premisas, hay otros retos y conquistas que matizan la voz y la coherencia: ser maestro de generaciones posteriores, recibir premios relevantes, influir en la opinión pública de un país o una colectividad mayor con opiniones y análisis extraídos de aportaciones en otros géneros literarios como el ensayo, el artículo periodístico, la entrevista, etc.
Si hay un poeta en la Cuba del siglo XX que ha cumplido exactamente con todas esas expectativas, ese es Eliseo Diego. Lo más destacable de su obra es que obtiene desde su primer libro de versos, En la Calzada de Jesús del Monte (1949), un tono personal inconfundible, así como una capacidad para controlar los tiempos y los espacios, y un modo muy personal de tratar poéticamente los objetos y los lugares, los volúmenes, la luz y las sombras, las circunstancias históricas y personales, como si fueran materiales exclusivamente líricos y no contaminados por la contingencia del existir diacrónico que se mantendrán hasta sus últimos poemas, escritos en los umbrales de su fallecimiento, en febrero de 1994. Tanto es así que hasta la referencia a la muerte propia de la voz poética en su último poema podría interpretarse como un guiño al hecho histórico desde la abstracción lírica, desvinculada en un principio de los rigores del paso del tiempo. Así lo ha visto Eliseo Alberto, hijo del poeta y exégeta destacado de su obra:
Si tenemos en cuenta el momento en que fueron escritos, los versos que rematan el poema (y con él, la obra literaria de Eliseo Diego) adquieren el sabor de un guiño de ojo, de un adiós en clave: «No puedo evitarlo. Es descortés, pero ustedes me dan más risa que nada. / Es cierto que estoy muerto y que ustedes me miran y están vivos. / Pero yo estoy muerto de risa» (Alberto, 2017, 140).
Junto con la voz y el manejo de los tiempos, Eliseo Diego consiguió imprimir a cada una de sus obras y a su opera omnia un carácter cerrado, completo, una suerte de estructura macro y microcósmica. El conjunto de sus escritos obedece a una única obsesión, que queda ramificada en movimientos constantes y manifestaciones versátiles y bien diferenciadas, sutiles, inteligentes, sensibles y transcendentes. Esa obsesión tiene que ver con el ser de las cosas, la posibilidad de aprehenderlo con las palabras y evocarlo después de la pérdida de la inocencia, la plenitud original y el sitio donde tan bien se está. Necesidad de nombrar las cosas para conjurarlas, para recuperarlas tras una pérdida irreparable, la del tiempo finiquitado que deja a los objetos y a los seres en estado de erosión continua, como si el paso del tiempo fuera paralelo al del agua del mar que corroe todo lo que toca, mueve o inunda.
Por eso, todos sus libros son artefactos, en un sentido etimológico y en el literal. Por un lado, son objetos «hechos con arte» (arte factum) cuando ello no significa exclusivamente la utilización de un lenguaje literario, sino también confeccionados con la pericia (arte) del que sabe ensamblar piezas para conseguir un objeto cuyas partes signifiquen el todo y contribuyan del mismo modo a manifestar el ser unitario del objeto. Por otro lado, como indica el Diccionario de la Real Academia, esos libros están construidos «con una cierta técnica para un determinado fin». Porque, para Diego, «solo vale de veras aquella poesía capaz de servirnos, literalmente, para algo» (Diego, 2014a, 43). Nada más publicar su primer poemario, En la Calzada de Jesús del Monte, Cintio Vitier escribió un artículo celebrando la aparición de la obra de su amigo, casi hermano, y destacó sobre todo «el propósito visible de cuajar un organismo retórico cerrado y perdurable» (Vitier, 1991, 26). Treinta años más tarde, Aramís Quintero, con una visión más amplia de todos los poemarios que hasta entonces había publicado Eliseo, concluía:
Cada libro es en sí un objeto artístico, poético, y revela la misma personalidad artística que hay en cada poema, un amor del detalle y del conjunto que se traduce en piezas completamente terminadas. En todas se revela el mismo autor, y son ciudadelas cerradas en torno a su motivación fundamental (Quintero, 1991a, 153).
Pero es Lichi, es decir, Eliseo Alberto, el hijo poeta y narrador de Eliseo Diego, quien mejor ha explicado la voluntad creativa del cubano. Años después de la muerte de Diego, y tras la publicación de su poesía completa, Lichi hablaba de una obsesión en el poeta que ya aparecía en el primer libro, de 1949, y llegaría a ser después la «regla de oro» de su «quehacer literario»: conseguir un resultado final, en cada entrega y en su obra completa, más propio de «un libro de narrativa que de uno de poesía» (Alberto, 2017, 114), lo que significa preocupación absoluta por la conexión íntima entre cada uno de los poemas, con gradaciones, patrones estructurales, puntos de vista que convergen, continuidades, como en las secuencias de una novela en la que nada se entiende bien sin haber leído en orden los fragmentos o episodios anteriores. Los libros de Diego tienen un «argumento» o una «trama» que no es necesariamente una historia en el sentido convencional, sino una afinidad entre los poemas que va más allá de la voluntad de estilo. Significan, fundamentalmente, una forma de entender el mundo, la vida, la realidad, las sensaciones, las emociones, la historia con minúscula y con mayúscula, la religión y el mismo concepto de arte. El poeta, entregado al cuidado exquisito de la forma, perseguidor de la perfección, coincidía con Mallarmé en que él no «disfrutaba» la belleza, sino que «vivía en ella», y en la idea de la férrea unidad de la obra, la completa, la única, que fuera la «expresión perfecta y pura del universo», el «libro», que en el caso de Diego sería su poesía completa, tal y como se ha ido publicando en el tiempo. Escribe Lichi:
Armaba varios cuadernos a la vez, con meticulosidad de relojero que guarda en cajas de fósforo las rueditas dentadas del tiempo, los diamantes específicos que hacen andar los cronómetros. Los poemas debían leerse en orden consecutivo, como si cada uno fuese antecedente del otro y consecuencia del anterior, y por suma acumulativa aportaran misterios al horno de la creación, hasta alcanzar la totalidad del prodigio imaginario, la unidad que anuncia el título [de cada obra] (Alberto, 2017, 115).
Voz propia y unidad son, por tanto, los parámetros esenciales que diferencian a un gran poeta de un buen poeta. Hay un tercero que, sin ser necesario, contribuye en ocasiones a reforzar la figura de un escritor determinante: la pertenencia a un grupo o una generación. Cuando hablamos del Modernismo, de la Generación del 27, de la Generación Perdida Norteamericana, de los Poetas Malditos franceses, del Grupo Sur argentino, de la Joven Generación argentina de los años treinta del siglo XIX, de los Contemporáneos en México, del Boom latinoamericano, somos conscientes de que, además del valor personal de cada uno de los miembros de esos colectivos, a escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Ernst Hemingway, Rubén Darío, Federico García Lorca, Rafael Alberti, etc., les favoreció en gran medida ser asociados a un grupo, colectivo o generación que marcó ciertas pautas literarias e incluso sociales en la época y en los lugares en los que cristalizó su influencia. Para Eliseo Diego, pertenecer a la generación más relevante de toda la historia de la literatura cubana significó una multiplicación de su liderazgo, sobre todo después del ocaso circunstancial del motor del grupo, José Lezama Lima, quien vivió un insilio progresivo desde los años sesenta dentro de su isla y murió relativamente joven, en 1976.
DE «ORÍGENES» Y LOS ORÍGENES
Eliseo Diego nació en La Habana en 1920, en plena época republicana. Acababa de terminar la década en la que se había producido, desde la independencia, una mayor bonanza económica, la de la «danza de los millones», y comenzaba un proceso de desaceleración y diversas crisis sociales, políticas y de desarrollo. Su padre, Constante, un asturiano afincado en la isla, había llegado a Cuba en 1915, viudo y a cargo de un hijo. Pronto comenzó a trabajar en la Casa Borbolla, una empresa de muebles en la que enseguida pudo escalar puestos hasta llegar al contacto directo con el cliente. Entonces conoció a una muchacha, Berta Fernández Cuervo, de una buena familia adinerada, con la que consiguió estrechar amistad alegando que era uno de los dueños del negocio. Aunque la mentira no tardó en desenmascararse, el amor había prendido entre los dos. Se casaron, a pesar de la evidente distancia de clase social, que no era bien comprendida por la familia cubana, y tuvieron un hijo al que llamaron Eliseo. De los desencuentros entre el asturiano advenedizo y el clan de la aristocracia habanera ha escrito el nieto de Constante, Lichi Diego:
Sus manos de carpintero lo delatarían. Eran unas manos sospechosamente rudas. Manos de pobre. De buscavidas […]. No bastó que demostrara ser un batallador incansable ni que publicase aquel romance de un pastor en la montaña, más un cuadernillo de poemas […], tampoco que el señor Borbolla lo quisiera como al hijo que nunca tuvo y le heredara el almacén, ni que abuelo ofreciera las paredes de la tienda para que pintores de la talla de Amelia Pérez y Víctor Manuel expusieran sus cuadros modernistas, ni que banqueros, embajadores y millonarios compraran allí el mobiliario de sus palacetes […]; lo preocupante era que la niña mimada de los Fernández Cuervo y los Giberga, educada en el Colegio del Sagrado Corazón de Nueva York y destinada a vivir a cuerpo de rey donde quisiera, había elegido de pareja a un hombre sin raíces (Alberto, 2017, 57).
Constante no solo era una persona dedicada a los negocios. Siempre hubo en él una orientación artística instintiva, sin formación, pero que se manifestaba alrededor de su vida profesional, haciéndola, en ocasiones, menos práctica de lo que debería. Eliseo describía así a su progenitor, respondiendo a preguntas de su hija Fefé, la gemela de Lichi:
La Casa Borbolla, además de mueblería y joyería, fue una verdadera tienda de antigüedades. A tu abuelo le interesaban más las historias y leyendas que inventaba a propósito de cada objeto (su cofre o un par de pistolas del siglo VII, digamos) que la posible ganancia de su venta. Era ante todo un poeta, no solo en su vida, sino también en la palabra escrita. Conservo algunos poemas suyos. Un romance que tituló «La Casa del Marino»… También una novela, Gesto de Hidalgo… En un salón de la Casa Borbolla organizaba exposiciones personales de los más notables pintores jóvenes de entonces (Diego, 1994, 86).
Los primeros años de la vida de Eliseo no fueron fáciles para la familia Diego, ya que, además de los consabidos roces familiares, el negocio fue languideciendo poco a poco. Con la inestabilidad cubana de los años veinte, entraba menos gente a la mueblería, y otros tantos dejaban deudas que muchas veces no se terminaban de pagar. Así, la Casa Borbolla quebró el mismo año del crac de la Bolsa de Nueva York, y Constante perdió una posición económica y también la estima de colegas y familiares. Eliseo y su madre, en 1926, en medio de esa crisis que auguraba desastre, embarcaron para Europa y estuvieron más de un año separados del padre. A su vuelta, la familia volvió a vivir unida, pero dentro del perímetro de La Habana. Eliseo pasó sus primeros nueve años de vida en Villa Berta, la casa familiar, que sería la inspiración para una gran parte de su obra literaria y quedaría como el lugar mítico desde el que Diego construiría su poética sobre la memoria y las relaciones del pasado con el presente y de la realidad con el sueño o el recuerdo. De hecho, para el poeta, la casa y la poesía van siempre unidas. Hablando acerca de su padre, comentaba:
Jamás se aprovechó de nadie y tuvo nunca conciencia de sí mismo. Prueba de ello es que no me dejó un centavo en herencia, por lo que ya no cesaré de alabarlo. No me dejó en herencia más que la poesía y una casa vieja, que era, también, curiosamente, la poesía (Diego, 1991, 382).
…