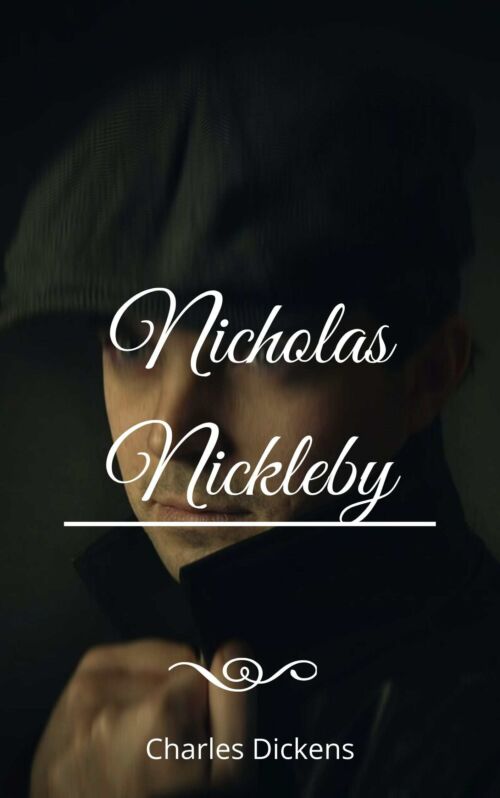Resumen del libro:
Cuentan que la pequeña Harriet Thackeray, hija del novelista inglés William Thackeray, le preguntaba a su padre con consternación: «Papá, ¿por qué tú no escribes libros como Nicholas Nickleby?». Y es que, como apuntaba uno de los más importantes críticos de su época, Walter Bagehot, «no hay ningún escritor inglés contemporáneo cuyas obras sean leídas con tanto deleite por toda la casa, criados y señores, niños y adultos». Esta observación se ajusta estupendamente a Nicholas Nickleby, una de esas largas novelas por entregas que los lectores de Dickens esperaban con tanta avidez. Con avidez semejante pero sin incómodas interrupciones podrá ahora disfrutar el lector contemporáneo de las aventuras y desventuras de Nicholas.
La novela es, en primer lugar, un feroz ataque satírico contra las escuelas de Yorkshire de la época, donde los menores recibían un trato brutal por parte de individuos avariciosos y crueles, que habiendo demostrado su absoluta incompetencia en todo tipo de oficios y negocios solo tenían como último recurso hacerse maestros. Es posible que el lector contemporáneo halle exagerada la descripción del Sr Squeers y de su escuela. No obstante, asegura el autor que es tan solo el pálido retrato de una realidad suavizada a propósito para no ser tomada por imposible.
Pero no es esta una novela amarga. Junto a la vileza y mezquindad de algunos personajes, hay otros cuya generosidad y nobleza resultan tan irreales como los vicios de aquellos. Y es que, en las novelas de Dickens, el humor que magníficamente impregna todas las páginas aun cuando se relatan los más tristes episodios, y el amor siempre triunfante por encima de cualquier mal designio, de cualquier circunstancia adversa o voluntad malévola, parecen estar ahí para recordarnos que la lectura, como la vida, debería tener siempre un final feliz, contra todo pronóstico.
Que introduce todo lo demás
Érase una vez, en un rincón apartado del condado de Devonshire, un tal Sr. Godfrey Nickleby, caballero respetable que, habiéndosele metido en la cabeza bastante tardíamente en la vida que debía casarse, y no siendo ni lo bastante joven ni lo bastante rico para aspirar a la mano de una dama acaudalada, había desposado por puro afecto a una antigua enamorada que, a su vez, lo había correspondido por la misma razón: así resulta que dos personas que no pueden darse el lujo de jugar a las cartas por dinero, a veces se sientan a jugar un juego más apacible por amor.
Algunas personas de mala índole, que se burlan de la vida en matrimonio, tal vez podrían sugerir en este punto que la buena pareja se compararía mejor con dos individuos enfrentados en una pelea de entrenamiento que, aunque ha menguado su suerte y escasean los partidarios, se aplican con hidalguía a la pelea por el mero placer de los golpes. Y es verdad que, en cierto sentido, esta comparación sería válida, pues igual que la pareja aventurera de un partido de pelota y raqueta en la cancha del Fives’ Court pasa luego un sombrero y se encomienda a la munificencia de los espectadores para regalarse algo, así mismo el Sr. Godfrey Nickleby y su pareja, una vez concluida la luna de miel, volvieron con melancolía la mirada hacia el mundo y confiaron a la suerte, en grado no despreciable, las esperanzas de mejorar sus medios. Los ingresos del Sr. Nickleby en la época de su casamiento fluctuaban entre las sesenta y ochenta libras al año.
Hay suficiente gente en el mundo, ¡si lo sabrá Dios!, e incluso en Londres (donde el Sr. Nickleby vivía en aquel entonces), pero aun así algunos se quejan de que la población es escasa. Es increíble cuánto tiempo puede un hombre escudriñar la multitud sin descubrir el rostro de un amigo, pero no por ello es menos cierto lo anterior. El Sr. Nickleby miró y volvió a mirar hasta que los ojos le dolieron tanto como el corazón, pero ningún amigo apareció; y cuando, aburrido de buscar, dirigió la mirada hacia el hogar, vio muy poco que aliviara sus cansados ojos. Un pintor que fije largo tiempo la vista en algún color brillante, puede luego refrescarla, tras haberse encandilado, contemplando algún tono más oscuro y sobrio; pero todo lo que alcanzaba la mirada del Sr. Nickleby tenía un tinte tan negro y tenebroso que habría podido refrescar sus ojos de forma colosal con solo invertir el contraste.
Finalmente, al cabo de cinco años, cuando ya la Sra. Nickleby le había entregado a su esposo un par de hijos, y ese caballero apesadumbrado y consciente de la necesidad de proveer algo a su familia, daba vueltas seriamente en su cabeza a una pequeña especulación comercial consistente en hacerse con un seguro de vida en cuanto cobrara su trimestre para al día siguiente irse a caer accidentalmente desde lo alto del Monumento al Gran Fuego de Londres, una mañana llegó por correos una carta con orlas negras donde se le comunicaba que su tío, el Sr. Ralph Nickleby, había muerto y le había legado el grueso de su pequeña propiedad, cuyo valor alcanzaba un monto de cinco mil libras esterlinas.
…