Nazarín
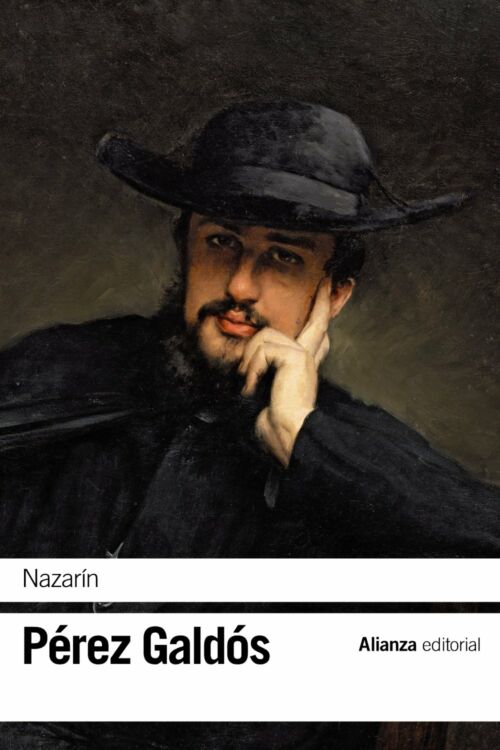
Resumen del libro: "Nazarín" de Benito Pérez Galdós
En pleno siglo 19, surge por fín un clérigo que vive con el pueblo, no del pueblo. Un hombre grande, curvéo, canudo, facciones y fisonomía arábiga y largas barbas. Ese clérigo se llama «Azorín». Personaje principal, materializado en la literatura por Benito Pérez Galdós. Desidió entregarse en cuerpo y alma a socorrer al más necesitado, ese fue su más grande error. Por su benevolencia, fue víctima del engaño innumerables veces; por su caridad con los demás fue encarcelado puesto que víctima de las leyes terrenales sucumbieron sus anhelos de servir al pueblo de Dios. No perdió nunca la oportunidad de aconsejar a los que consideró fuera de la fé. Por otra parte, Trujillo fue visto por algunos como el enviado, el elegido, Azorín también.
I
A un periodista de los de nuevo cuño, de estos que designamos con el exótico nombre de repórter<, de estos que corren tras de la información, como el galgo a los alcances de la liebre, y persiguen el incendio, la bronca, el suicidio, el crimen cómico o trágico, el hundimiento de un edificio y cuantos sucesos afectan al orden público y a la Justicia en tiempos comunes o a la higiene en días de epidemia, debo el descubrimiento de la casa de huéspedes de la tía Chanfaina (en la fe de bautismo Estefanía), situada en una calle cuya mezquindad y pobreza contrastan del modo más irónico con su altísono y coruscante nombre: calle de las Amazonas. Los que no estén hechos a la eterna guasa de Madrid, la ciudad (o villa) del sarcasmo y las mentiras maleantes, no pararán mientes en la tremenda fatuidad que supone rótulo tan sonoro en calle tan inmunda, ni se detendrán a investigar qué amazonas fueron esas que la bautizaron, ni de dónde vinieron, ni qué demonios se les había perdido en los Madroñales del Oso. He aquí un vacío que mi erudición se apresura a llenar, manifestando con orgullo de sagaz cronista que en aquellos lugares hubo en tiempos de Mari-Castaña un corral de la Villa, y que de él salieron a caballo, aderezadas a estilo de las heroínas mitológicas, unas comparsas de mujeronas que concurrieron a los festejos con que celebró Madrid la entrada de la reina doña Isabel de Valois. Y dice el ingenuo avisador coetáneo, a quien debo estas profundas sabidurías: «Aquellas hembras, buscadas ad hoc<, hicieron prodigios de valor en las plazas y calles de la Villa, por lo arriesgado de sus juegos, equilibrios y volteretas, figurando los guerreros cogerlas del cabello y arrancarlas del arzón para precipitarlas en el suelo». Memorable debió ser este divertimiento, porque el corral se llamó desde entonces de las Amazonas, y aquí tenéis el glorioso abolengo de la calle, ilustrada en nuestros días por el establecimiento hospitalario y benéfico de la tía Chanfaina. Tengo yo para mí que las amazonas de que habla el cronista de Felipe II, muy señor mío, eran unas desvergonzadas chulapas del siglo XVI; mas no sé con qué vocablo las designaba entonces el vulgo. Lo que sí puedo asegurar es que desciende de ellas, por línea de bastardía, o sea por sucesión directa de hembras marimachos sin padre conocido, la terrible Estefanía la del Peñón, Chanfaina, o cómo demonios se llame. Porque digo con toda verdad que se me despega de la pluma, cuando quiero aplicárselo, el apacible nombre de mujer, y que me bastará dar conocimiento a mis lectores de su facha, andares, vozarrón, lenguaje y modos para que reconozcan en ella la más formidable tarasca que vieron los antiguos Madriles y esperan ver los venideros.
No obstante, me pueden creer que doy gracias a Dios, y al reportero, mi amigo, por haberme encarado con aquella fiera, pues debo a su barbarie el germen de la presente historia, y el hallazgo del singularísimo personaje que le da nombre. No tome nadie al pie de la letra lo de casa de huéspedes que al principio se ha dicho, pues entre las varias industrias de alojamiento que la tía Chanfaina ejercía en aquel rincón, y las del centro de Madrid, que todos hemos conocido en la edad estudiantil, y aun después de ella, no hay otra semejanza que la del nombre. El portal del edificio era como de mesón, ancho, con todo el revoco desconchado en mil fantásticos dibujos, dejando ver aquí y allí el hueso de la pared desnuda y con una faja de suciedad a un lado y otro, señal del roce continuo de personas más que de caballerías. Un puesto de bebidas —botellas y garrafas, caja de polvoriento vidrio llena de azucarillos y asediada de moscas, todo sobre una mesa cojitranca y sucia—, reducía la entrada a proporciones regulares. El patio, mal empedrado y peor barrido, como el portal, y con hoyos profundos, a trechos hierba raquítica, charcos, barrizales o cascotes de pucheros y botijos, era de una irregularidad más que pintoresca, fantástica. El lienzo del Sur debió de pertenecer a los antiguos edificios del corral famoso; lo demás, de diferentes épocas, pudiera pasar por una broma arquitectónica: ventanas que querían bajar, puertas que se estiraban para subir, barandillas convertidas en tabiques, paredes rezumadas por la humedad, canalones oxidados y torcidos, tejas en los alféizares, planchas de cinc claveteadas sobre podridas maderas para cerrar un hueco, ángulos chafados, paramentos con cruces y garabatos de cal fresca, caballetes erizados de vidrios y cascos de botellas para amedrenear a la ratería; por un lado, pies derechos carcomidos sustentando una galería que se inclina como un barco varado; por otro, puertas de cuarterones con gateras tan grandes que por ellas cabrían tigres si allí los hubiese; rejas de color de canela; trozos de ladrillo amoratado, como coágulos de sangre; y, por fin, los escarceos de la luz y la sombra en todos aquellos ángulos cortantes y oquedades siniestras. Un martes de Carnaval, bien lo recuerdo, tuvo el buen reportero la humorada de dar conmigo en aquellos sitios. En el aguaducho del portal vi una tuerta andrajosa que despachaba, y lo primero que nos echamos a la cara, al penetrar en el patio, fue una ruidosa patulea de gitanos, que allí tenían aquel día su alojamiento: ellos espatarrados, componiendo albardas; ellas, despulgándose y aliñándose las greñas; los churumbeles medio desnudos, de negros ojos y rizosos cabellos, jugando con vidrios y cascotes. Volviéronse hacia nosotros las expresivas caras de barro cocido, y oímos el lenguaje dengoso y las ofertas de echarnos la buenaventura. Dos burros y un gitano viejo con patillas, semejantes al pelo sedoso y apelmazado de aquellos pacientes animales, completaban el cuadro, en el cual no faltaban ruido y músicas para caracterizarlo mejor, los canticios de una gitana, y los tijeretazos del viejo pelando el anca de un pollino. Aparecieron luego por una cavidad, que no sé si era puerta, aposento o boca de una cueva, dos mieleros enjutos, con las piernas embutidas en paño pardo y medias negras, abarcas con correas, chaleco ajustado, pañuelo a la cabeza, tipos de raza castellana, como cecina forrada en yesca. Alguna despreciativa chanza hubieron de soltar a los gitanos, y salieron con sus pesas y pucheretes para vender por Madrid la miel sabrosa. Vimos luego dos ciegos, palpando paradas: el uno, gordinflón y rollizo, con parda montera de piel, capa con flecos, y guitarra terciada a la espalda; el otro, con un violín, que no tenía más que dos cuerdas, bufanda y gorra teresiana sin galones. Unióseles una niña descalza, que abrazaba una pandereta, y salieron deteniéndose en el portal a beber la indispensable copa. Allí se enzarzaron en coloquio muy vivo con otros que llegaron también a la cata del aguardiente. Eran dos máscaras: la una toda vestida de esteras asquerosas, si se puede llamar vestirse el llevarlas colgadas de los hombros; la cara, tiznada de hollín, sin careta, con una caña de pescar y un pañuelo cogido por las cuatro puntas, lleno de higos que más bien boñigas parecían. La otra llevaba la careta en la mano, horrible figurón que representaba al presidente del Consejo, y su cuerpo desaparecía bajo una colcha remendada, de colorines y trapos diferentes. Bebieron y se desbocaron en soeces dicharachos, y corriéndose al patio, subieron por una escalera mitad de gastado ladrillo mitad de madera podrida. Arriba sonó entonces gran escándalo de risas y toque de castañuelas; luego bajaron hasta una docena de máscaras, entre ellas dos que por sus abultadas formas y corta estatura revelaban ser mujeres vestidas de hombre; otras, con trajes feísimos de comparsas de teatro, y alguno sin careta, pintorreado de almazarrón el rostro. Al propio tiempo, dos hombres sacaron en brazos a una vieja paralítica, que llevaba colgando del pecho un cartel donde constaba su edad, de más de cien años, buen reclamo para implorar la caridad pública, y se la llevaron a la calle para ponerla en la esquina de la Arganzuela. Era el rostro de la anciana ampliación de una castaña pilonga, y se la habría tomado por momia efectiva si sus ojuelos claros no revelaran un resto de vida en aquel lío de huesos y piel, olvidado por la muerte.
Vimos que sacaban luego un cadáver de niño como de dos años, en ataúd forrado de percal color de rosa y adornado con flores de trapo. Salió sin aparato de lágrimas ni despedida maternal, como si nadie existiera en el mundo que con pena le viera salir. El hombre que le llevaba echó también su trinquis en la puerta, y sólo las gitanas tuvieron una palabra de lástima para aquel ser que tan de prisa pasaba por nuestro mundo. Chicos vestidos de máscaras, sin más que un ropón de percalina o un sombrero de cartón adornado con tires de papel; niñas con mantón de talle y flor a la cabeza, a estilo chulesco, atravesaban el patio, deteniéndose a oír las burlas de los gitanos o a enredar con los pollinos, en los cuales se habrían montado de buena gana si los dueños de ellos lo permitieran. Antes de internarnos, diome el reportero noticias preciosas, que en vez de satisfacer mi curiosidad excitáronla más. La señora Chanfaina aposentaba en otros tiempos gentes de mejor pelo: estudiantes de Veterinaria, trajineros tan brutos como buenos pagadores; pero como el movimiento se iba de aquel barrio en derechura de la plaza de la Cebada, la calidad de sus inquilinos desmerecía visiblemente. A unos les tenía por el pago exclusivo de la llamada habitación, comiendo por cuenta de ellos; a otros les alojaba y mantenía. En la cocina del piso alto, coda cual se arreglaba con sus pucheros, a excepción de los gitanos, que hacían sus guisotes en el patio, sobre trébedes de piedras o ladrillos. Subimos, al fin, deseando ver todos los escondrijos de la extraña mansión, guarida de una tan fecunda y lastimosa parte de la Humanidad, y en un cuartucho, cuyo piso de rotos baldosines imitaba en las subidas y bajadas a las olas de un proceloso mar, vimos a Estefanía, en chancletas, lavándose las manazas, que después se enjugó en su delantal de arpillera; la panza voluminosa, los brazos hercúleos, el seno emulando en proporciones a la barriga y cargando sobre ella, por no avenirse con apreturas de corsé, el cuello ancho, carnoso y con un morrillo como el de un toro, la cara encendida y con restos bien marcados de una belleza de brocha gorda, abultada, barroca, llamativa, como la de una ninfa de pintura de techos, dibujada para ser vista de lejos, y que se ve de cerca.
…
Benito Pérez Galdós. (Las Palmas de Gran Canaria, 1843-Madrid, 1920). Novelista, dramaturgo y articulista español. Benito Pérez Galdós nació en el seno de una familia de la clase media de Las Palmas, hijo de un militar. Recibió una educación rígida y religiosa, que no le impidió entrar en contacto, ya desde muy joven, con el liberalismo, doctrina que guió los primeros pasos de su carrera política.
Cursó el bachillerato en su tierra natal y en 1867 se trasladó a Madrid para estudiar derecho, carrera que abandonó para dedicarse a la labor literaria. Su primera novela, La sombra, de factura romántica, apareció en 1870, seguida, ese mismo año, de La fontana de oro, que parece preludiar los Episodios Nacionales.
Dos años más tarde, mientras trabajaba como articulista para La Nación, Benito Pérez Galdós emprendió la redacción de los Episodios Nacionales, poco después de la muerte de su padre, probablemente inspirado en sus relatos de guerra —su padre había participado en la guerra contra Napoleón—. El éxito inmediato de la primera serie, que se inicia con la batalla de Trafalgar, lo empujó a continuar con la segunda, que acabó en 1879 con Un faccioso más y algunos frailes menos. En total, veinte novelas enlazadas por las aventuras folletinescas de su protagonista.
Durante este período también escribió novelas como Doña Perfecta (1876) o La familia de León Roch (1878), obra que cierra una etapa literaria señalada por el mismo autor, quien dividió su obra novelada entre Novelas del primer período y Novelas contemporáneas, que se inician en 1881, con la publicación de La desheredada. Según confesión del propio escritor, con la lectura de La taberna, de Zola, descubrió el naturalismo, lo cual cambió la manière de sus novelas, que incorporarán a partir de entonces métodos propios del naturalismo, como es la observación científica de la realidad a través, sobre todo, del análisis psicológico, aunque matizado siempre por el sentido del humor.
Bajo esta nueva manière escribió alguna de sus obras más importantes, como Fortunata y Jacinta, Miau y Tristana. Todas ellas forman un conjunto homogéneo en cuanto a identidad de personajes y recreación de un determinado ambiente: el Madrid de Isabel II y la Restauración, en el que Galdós era una personalidad importante, respetada tanto literaria como políticamente.
En 1886, a petición del presidente del partido liberal, Sagasta, Benito Pérez Galdós fue nombrado diputado de Puerto Rico, cargo que desempeñó, a pesar de su poca predisposición para los actos públicos, hasta 1890, con el fin de la legislatura liberal y, al tiempo, de su colaboración con el partido. También fue éste el momento en que se rompió su relación secreta con Emilia Pardo Bazán e inició una vida en común con una joven de condición modesta, con la que tuvo una hija.
Un año después, coincidiendo con la publicación de una de sus obras más aplaudidas por la crítica, Ángel Guerra, ingresó, tras un primer intento fallido en 1883, en la Real Academia Española. Durante este período escribió algunas novelas más experimentales, en las que, en un intento extremo de realismo, utilizó íntegramente el diálogo, como Realidad (1892), La loca de la casa (1892) y El abuelo (1897), algunas de ellas adaptadas también al teatro. El éxito teatral más importante, sin embargo, lo obtuvo con la representación de Electra (1901), obra polémica que provocó numerosas manifestaciones y protestas por su contenido anticlerical.
Durante los últimos años de su vida se dedicó a la política, siendo elegido, en la convocatoria electoral de 1907, por la coalición republicano-socialista, cargo que le impidió, debido a la fuerte oposición de los sectores conservadores, obtener el Premio Nobel. Paralelamente a sus actividades políticas, problemas económicos le obligaron a partir de 1898 a continuar los Episodios Nacionales, de los que llegó a escribir tres series más.
