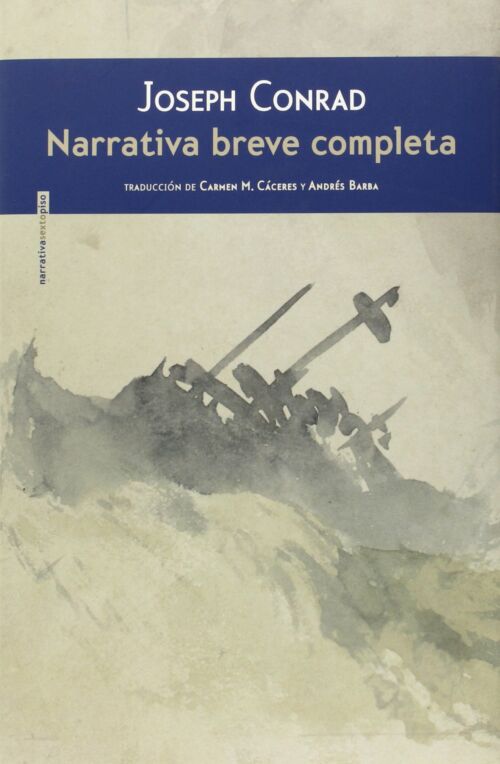Resumen del libro:
Pocos autores pueden compararse con la desmesura de la invención, la variedad de registros, la profundidad de inmersión de su viaje hacia los lugares más oscuros y recónditos de la mente y la delicadeza descriptiva de Joseph Conrad. Se recoge aquí en lengua española por vez primera la totalidad de la narrativa breve de uno de los autores más determinantes y fundamentales del siglo XX: desde relatos en los que ensayó motivos para sus obras mayores hasta algunas de sus piezas mejor resueltas como Tifón, El cómplice secreto, o Falk, o novelas tan desconocidas por el lector en español como El colono de Malata o El alma del guerrero y, también, su obra más célebre, El corazón de las tinieblas. Conrad nos maravilla con toda una multitud de marineros, anarquistas, lúcidos locos y delirantes asesinos; el terreno en el que el hombre comienza a jugar con fuego es, definitivamente, el terreno en el que se despliega todo el hipnótico arte narrativo del autor. Por todos estos motivos, el presente volumen constituye un festín literario de primer orden para cualquier lector. La cantidad y la calidad del material aquí reunido no hacen sino constatar, de la manera más contundente, el grandísimo talento de Joseph Conrad.
Los idiotas
Íbamos de camino desde Tréguier a Kervanda. Avanzamos a trote ligero entre los setos que quedaban sobre los cortados de arena que había a ambos lados de la carretera, y, cuando llegamos al borde de la fuerte pendiente que hay antes de Ploumar, el caballo se puso al paso y el cochero bajó del pescante con pesadez. Hizo chasquear el látigo y subió la pendiente marchando con torpeza junto al carruaje, con la mano en el estribo y la mirada fija en el suelo. Levantó de pronto la mirada, apuntó hacia lo alto de aquel trecho y dijo:
—¡El idiota!
El sol brillaba con violencia sobre la ondulante superficie de la tierra. Las cimas estaban coronadas por pequeños grupos de delgados árboles cuyas ramas quedaban recortadas contra el cielo como si alguien las hubiese levantado sobre unos zancos. Los pequeños campos, delimitados por setos y muros de piedra, que zigzagueaban sobre las colinas con su aspecto de parches y retazos rectangulares de verdes amarillos e intensos, parecían los torpes brochazos de un pintor aficionado. El paisaje estaba dividido en dos por la franja blanca del camino, que se prolongaba en la distancia sinuosamente como si se tratara de un río de polvo que descendiera hacia el mar bordeando las colinas.
—¡Ahí está, ahí está! —dijo de nuevo el cochero.
En medio de la alta hierba que quedaba junto a la carretera, un rostro se asomó a la altura de las ruedas cuando nosotros pasábamos con el carruaje. Aquella cara de idiota estaba totalmente roja y la cabeza con forma de pepino tenía el pelo cortado al rape, por lo que la impresión era la misma que si lo hubiesen degollado y le hubiesen hundido el mentón en el polvo. El cuerpo desaparecía entre los altos arbustos que crecían junto a la cuneta.
Era un rostro de muchacho. A juzgar por el tamaño debía de tener unos dieciséis años, puede que un poco menos o un poco más. A criaturas como ésa el tiempo las olvida y pueden llegar a vivir sin que los años las rocen hasta que la muerte las hace entrar en su piadoso seno, esa misma muerte fiel que no olvida en su ejercicio ni al más pequeño de sus hijos.
—¡Ah, pero si hay otro! —dijo el hombre con cierto tono de satisfacción en la voz, como si hubiese visto algo inesperado.
Y había otro. El otro estaba de pie casi en medio de la carretera bajo aquel sol abrasador y donde su propia sombra achatada terminaba. Tenía cada una de las manos metida en la manga opuesta de un chaquetón largo y la cabeza hundida entre los hombros, como si lo aplastara aquel diluvio de fuego. De lejos tenía el aspecto de alguien que estuviera pasando un frío enorme.
—Son gemelos —dijo el cochero.
El idiota se apartó un par de pasos de la carretera y se quedó mirándonos por encima del hombro cuando pasamos a su lado. Tenía una mirada inquietante y fija, una mirada llena de fascinación, pero no se dio la vuelta para observarnos. Lo más probable es que la imagen pasara frente a él sin dejar la más mínima huella en aquel cerebro deforme. Cuando llegamos a lo alto de la pendiente, volví el rostro para echarle un vistazo más a aquella criatura. Seguía allí, en el camino, justo en el mismo punto en el que acabábamos de dejarlo.
El cochero subió de nuevo a su silla, chasqueó la lengua y comenzamos a ir colina abajo. De cuando en cuando, el freno chirriaba de un modo terrible. Cuando llegamos al pie de la colina, el ruidoso mecanismo se fue ensordeciendo y el cochero se dio la vuelta en el pescante y anunció:
—Iremos viendo algunos más de cuando en cuando.
—¿Más idiotas? ¿Pero cuántos hay? —pregunté.
—Son cuatro, eran hijos de un granjero que vive en los alrededores de Ploumar… Los padres ya no viven —añadió poco después—, la granja la lleva la abuela. De día las criaturas vagan por el camino y por la tarde vuelven a casa junto al ganado… Es una buena granja.
Vimos a los otros: un chico y una chica, o eso fue lo que dijo el cochero. Iban vestidos exactamente igual, con unas ropas sin forma y algo parecido a una falda. Aquel ser imperfecto que vivía en su interior les hizo aullarnos desde lo alto del terraplén en el que estaban recostados entre gruesos tallos de aulagas. Sus cabezas rapadas y oscuras contrastaban con la reluciente pradera cubierta de pequeños brotes. Las caras se amorataron por el esfuerzo del grito y sus voces tenían un sonido vacío y quebrado, como si se tratara de una imitación mecánica de la voz de un anciano; en cuanto doblamos el recodo, cesaron de pronto.
Los vi muchas veces durante mis vagabundeos por la zona. Vivían en aquella carretera. Recorrían el camino y aparecían de cuando en cuando obedeciendo a los impulsos de su misteriosa oscuridad. Eran una ofensa a la luz del sol, un reproche al cielo abierto, una maldición al vigor concentrado y nítido de aquel paisaje campestre. Poco a poco, fue conformándose frente a mí la historia de sus padres gracias a los indolentes comentarios que fui escuchando en respuesta a mis innumerables preguntas en las fondas que había en los caminos cercanos, o incluso en el mismo camino en el que vivían los idiotas. Parte de la historia me la contó un viejo decadente y escéptico que tenía un látigo enorme mientras recorríamos una playa junto a una carreta cargada de algas chorreantes. Más tarde, y en otras ocasiones, hubo más personas que fueron respondiendo a mis preguntas y completando la historia hasta que por fin se desplegó por completo frente a mí: una historia sencilla y al mismo tiempo extraordinaria, tal y como suelen serlo aquellas que incluyen la presencia de alguna oscura tragedia sufrida por un alma simple.
…