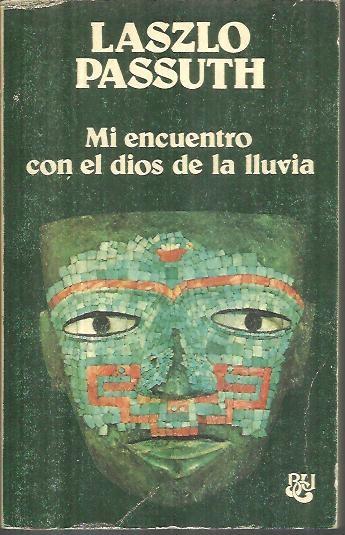Resumen del libro:
“Mi encuentro con el dios de la lluvia” es un libro escrito por László Passuth en 1939, que sirve como guía para entender su obra previa, “El dios de la lluvia llora sobre México”. En esta obra, Passuth narra su experiencia durante una estancia prolongada en México, la cual considera como el viaje más memorable de su vida. Passuth es reconocido por ser un novelista especializado en temas históricos, y su exitosa obra “El dios de la lluvia llora sobre México” se centró en la aventura de Hernán Cortés y la caída del último emperador azteca.
A través de “Mi encuentro con el dios de la lluvia”, Passuth comparte cómo esta estancia en México reavivó los recuerdos literarios y arqueológicos que había acumulado a lo largo de sus cuatro décadas de trabajo en la historia y las leyendas del México precortesiano. Utilizando esta base histórica y literaria, el autor proporciona una visión vívida de México, tanto en su pasado como en su presente. La obra ofrece un panorama completo que abarca aspectos históricos, culturales y políticos del país, presentando a México como uno de los lugares más interesantes y conflictivos del Nuevo Continente. Con una atención meticulosa a la reconstrucción de ambientes y un análisis detallado de la psicología de los personajes, Passuth ofrece una inmersión profunda en la riqueza de la historia y cultura mexicanas, contribuyendo así a la comprensión de su famosa novela “El dios de la lluvia llora sobre México”.
PREFACIO
Cuando en el verano de 1528 Hernán Cortés se encontró por primera vez, en Toledo, con Carlos V, el Emperador, que entonces contaba veintiocho años, preguntó al conquistador que acababa de regresar de ultramar: ¿Cómo es México? En la mesa de los amanuenses había grandes pliegos de papel, puesto que en la corte debía quedar constancia de este célebre encuentro. Según la tradición, Cortés tomó uno de esos pliegos españoles, lo arrugó bien, alisó después la hoja que con sus pliegues y arrugas debía parecerse un poco a los mapas en relieve de la actualidad, y la puso en el brazo del sillón del trono: ¡Así, Majestad! La historia no ha registrado todos los detalles del diálogo, que duró varias horas; el Anáhuac indio, bautizado con el nombre de «Nueva España», quedó simbolizado por esa hoja de papel que la mano del conquistador convirtió en un mapa.
Fue esta anécdota, que circula desde hace cuatro siglos y medio, lo que se me vino a la mente cuando tuve que responder a la pregunta de un lector respecto a cómo es México. Aunque fui yo mismo quien eligió el tema, no pude menos que sentirme asustado cuando comencé a formular la respuesta. ¿Quién y dónde ha visto tanta variedad, tanta analogía y tanta contradicción dentro de una sola unidad geográfica como las que presenta y ofrece el México de hoy para aquel cuyo interés hacia ese enorme país de América Central es más instintivo que el que, por lo general, impulsa a las oleadas de turistas —en buena parte norteamericanos— que acuden a visitarlo?
«La esencia del milagro consiste en que llega por donde menos lo esperamos», dijo una ver un amigo mío de triste destino, y realmente, la llamada telefónica que llegó inesperadamente por la noche y que puro en conocimiento que el Gobierno de México había tomado la decisión de invitarme con motivo del trigésimo aniversario de la publicación de mi libro El dios de la lluvia llora sobre México, me despertó con el aleteo de un milagro. «¿Cuándo puedes venir?», me preguntó mi lejano amigo, y sus palabras sonaron tan clara y distintamente como si me estuviese hablando desde mi ciudad. En mi mente sólo surgió una fecha: mi lejano héroe, Cortés, entró en Tenochtitlan, el México de nuestros días, el 8 de noviembre —según el antiguo calendario—, y seguro que tuvo sus motivos para esperar hasta mediados de otoño. Desde que recibí la llamada telefónica, en abril, el principio de noviembre me parecía tan lejano como el sueño de la realidad. Si mi esposa no hubiera estado presente cuando tuvo lugar el inesperado dialogo nocturno, a la mañana siguiente hubiese creído que habían sido mis anhelos abrigados durante varias décadas los que me habían hecho soñar con una conversación así.
Durante los meses dedicados a los preparativos, en el curso de una entrevista tuve que contestar a las preguntas de cómo entre en contacto con el tema, a qué sé debió mi apasionamiento por el mundo precolombino, por qué escribí una novela acerca de él y cómo es que ese libro escrito a finales de la década de 1930 se halle en circulación en diez idiomas. Con motivo de encuentros entre escritores y lectores se había dado ya el caso de tener que responder a esas mismas preguntas. Voy a intentar ahora resumir lo que suelo decir en relación con la «leyenda del origen» de El dios de la lluvia.
A principios del otoño de 1926 pasé una corta estancia en Londres. Una mañana, al recorrer la Oxford Street, llegué hasta los almacenes más altos vistos hasta entonces, los Selfridge’s, que habían anunciado una exposición de libros para aquellos días. En toda una serie de salas pude contemplar las obras expuestas. La ciega casualidad hizo que, en aquel mar de libros, mi mirada se dirigiera a dos gruesos libros encuadernados en tela azul. Para mí, el nombre de su autor, William Prescott, era desconocido, pero el título de los libros La historia de la conquista del Perú y La historia de la conquista de México, atrajeron mi atención. En mí debía haber, desde mis años infantiles, un oculto anhelo de saber sobre las misteriosas culturas del Nuevo Mundo un poco más de lo que revelaban las novelas de indios escritas para la juventud. ¿Cuáles debían ser, en la realidad, las raíces de esas desaparecidas civilizaciones? Hojeé primero el libro acerca de Perú. Me detuve examinando el amplio índice, eché una ojeada al prefacio y leí unos fragmentos del capítulo dedicado al origen de la civilización inca del Perú y a las líneas directrices de la misma. Y resultó que era ese libro el que —con una inconsciente nostalgia— había estado buscando siempre. Adquirí el libro y me sumí en la lectura de esa obra terminada de escribir en Bastón en 1847.
Pasé revista a mis posibilidades materiales y decidí adquirir también el otro tomo de Prescott, el relacionado con México, puesto que en el dedicado al Perú el autor se refería frecuentemente a su obra anterior, comparando esas dos civilizaciones americanas antiguas que alcanzaron casi al mismo tiempo la cumbre de su evolución. Al día siguiente, me dirigí de nuevo a los almacenes Selfridge pero, como si un duende travieso hubiera decidido hacerme una jugarreta, por la noche habían retirado la exposición y la riada de libros había vuelto a su cauce normal: la literatura sólo estaba representada en algunos estantes. Recuerdo a uno de los vendedores, un hombre de edad, que a mis preguntas contestó diciendo que, según sabía, el día anterior habían vendido todos los tomos de Prescott, pero que —a los almacenes Selfridge nadie debe entrar en vano— tuviera un poco de paciencia, que iba a ir a mirar en el depósito. De un capricho así del destino dependen hombres y libros; los minutos de la espera fueron pasando lentamente y ya estaba dispuesto a irme cuando el vendedor apareció trayendo un tomo bastante mal encuadernado. Por esa razón no había sido expuesto y, según me dijo, si quería podía comprarlo. (Cuántas veces he hojeado y por cuántas manos ha pasado ese simpático libro que acabo de consultar también ahora para convencerme de que la audiencia concedida por el Emperador a Cortés tuvo lugar en Toledo, en el mes de julio de 1528).
Así, pues, me parece pertinente evocar aquí a Prescott, mi primer maestro precolombino. Descendiente de una familia de patricios bien acomodada, nació cuatro años antes del advenimiento del siglo XIX. Al igual que su padre, estudió Leyes pero, siendo aún joven, se quedó ciego de un ojo y fue perdiendo gradualmente la vista del otro. Se le fue desarrollando una peculiar memoria, grabando en sí con una inaudita práctica sus fuentes históricas; de este modo, en lugar de ejercer la jurisprudencia fue adquiriendo una formación de historiador. Eligió como tema inicial el mundo del Siglo de Oro español y publicó su primera obra, de dos tomos, en 1829, sobre la historia de Fernando e Isabel. Este libro, gracias a sus amplios fundamentos científicos y a su agradable estilo no tardó en procurar un amplio círculo de lectores al desconocido erudito de Massachusetts (nació en Salem) que, permaneciendo siempre en la penumbra, anotaba con un punzón de hueso los textos que le eran leídos.
Una vez imbuido del espíritu español, también él se sintió subyugado por Cervantes, a quien dedicó ya su siguiente obra. Mientras tanto se iban acumulando sus datos acerca de la historia del Nuevo Mundo y, como resultado de casi tres lustros de estudios, en 1843 publicó la Historia de la conquista de México, una de cuyas numerosas ediciones posteriores, la de 1925, con nuevas notas, vino a parar a mis manos, un año más tarde, en 1926.
Sus críticos reprocharon más tarde a William Prescott la falta de amplitud de sus perspectivas y su exagerado apego al curso de los acontecimientos en lugar de ofrecer un análisis más profundo de la época y de sus personajes. Pero no puede decirse que el autor mereciera estas críticas, emitidas evidentemente ya a finales del siglo XIX, puesto que escribió su obra en los decenios del romanticismo. En comparación con esto, sus investigaciones, su imparcialidad y su actitud objetiva hicieron de él, en la época de la elocuencia apasionada, un historiador que no deja de observar ningún motivo. Es indudable que Prescott agrupa los acontecimientos de una manera fácil y comprensible y es también cierto que su excelente estilo cautiva al lector. Pero el hecho de que ese texto, que cuenta ya 130 años, sea aún en la actualidad no sólo legible sino que refleje también con acentos de veracidad el juicio del autor, viene a explicar la popularidad de que gozó en sus tiempos y su también hoy reconocida importancia como historiador.
Perú nunca ejerció en mí un atractivo especial; ni la civilización inca que cubrió los estratos anteriores ni el que la derribó, el rudo capitán conquistador, el analfabeto Pizarro. Pero la historia antigua de México me cautivaba y llegue a apasionarme por ella. Prescott conocía todos los manantiales de información accesibles durante el primer tercio del siglo XIX, y citaba frecuentemente las crónicas españolas, en el lenguaje hispánico de principios del siglo XVI, que hoy ya parece tan anticuado. Pensé que no me sería difícil tender un puente entre los idiomas latinos y que con mis conocimientos del italiano me sería fácil orientarme en el castellano. Con ayuda de un diccionario y de una gramática, lo primero que llegué a conocer fue el lenguaje y los giros idiomáticos del español del siglo XVI con lo que, al cabo de cierto tiempo, llegué a poder leer con cierta facilidad los autores recomendados por Prescott.
La intensificación de mi interés hacia el mundo precolombino era algo así como una protesta contra mis prosaicos días cotidianos; no hacía más que leer y, según recuerdo, ni siquiera tomaba apuntes. Al poco tiempo pude convencerme de que la biblioteca central Ervin Szabó —entonces municipal— contenía un verdadero tesoro respecto a las más importantes informaciones sobre México. Pasé algunas semanas en Viena, en una hermosa pero fría habitación barroca del Collegium Hungaricum, a la que llevaba, desde la biblioteca, las crónicas relativas al rico pasado precolombino que no había podido encontrar en Budapest.
Al antiguo archivo secreto de Viena logré llegar con la primera esposa de mi amigo Endre Gáspár, con Kata, la excelente traductora de EL jardín de las hadas de Zsigmond Móricz; en los pasillos del laberinto de Hofburg me encontré en una antesala en la que un ujier sabelotodo, en el quicio de una puerta, me preguntó: «Was wünscht der Herr?» Le dije que, según tenía entendido, allí se conservaban algunas cartas de Hernán Cortés y uno de los pocos manuscritos indios existentes, el Codex Vindobonensis. «Cincuenta Groschen cada uno», dijo el ujier sin dar la menor muestra de emoción. Después, nos sentamos en un incómodo banco escolar sobre el que se podía percibir al vigilante de la sala de lectura sentado en su púlpito. Fue un instante maravilloso aquel en el que pusieron ante mí el grueso códice encuadernado en pergamino y, al mismo tiempo, una copia fiel del manuscrito original indio.
Formando un tomo habían sido encuadernados tres escritos de Cortés, las famosas Cartas Primera, Segunda y Tercera. La escritura, que presenta un color rojizo pálido y está trazada con tinta hecha a base de bayas silvestres, es la misma en la primera y en la tercera carta mientras que la segunda se debe a otra mano. Pero la firma de Cortés es la misma e igual en las tres cartas. Es evidente que debió dictar el texto o hizo copiar el borrador redactado por él mismo. Fue un momento lleno de emoción el que viví en el aire de la historia y hojeé sus páginas. Quinientos hombres frente a un imperio desconocido, en medio de pantanos, ciudades enemigas y selvas vírgenes. El escritor, que llegó hasta el grado de Licenciado en la Universidad de Salamanca, fijó siempre su mirada en Julio César que llegó a ser su ejemplo no sólo como caudillo militar sino también como autor de La guerra de las Galias.
En lo que se refiere al códice de Viena, salvado de la muerte en la hoguera, fue realmente entonces cuando vi por primera vez el único documento escrito de la época precolombina del Nuevo Mundo, aunque no el ejemplar original pero sí, por lo menos, una copia fiel. Aparecía como abarrotado de pequeñas figuras de colores trazadas en cuadriláteros; el investigador que se propusiera descifrar el significado de esas figuras, que en su mayoría deberían ser consideradas como ideogramas, tendría que buscar la solución entre esas imágenes simplificadas en signos. Para entonces había ya trabado conocimiento con la obra de Th. W. Danzel sobre los manuscritos indios y rica también en imágenes y, de esa manera, tenía ya cierta idea acerca de esos jeroglíficos. Pero no pude hacer más que pasar las hojas pintadas en piel de gamo y dobladas de manera especial. Había llegado la hora de cierre de la biblioteca y, así, entregué las dos obras al vigilante que desempeñaba sus funciones por encima de mi cabeza.
Cuando regresé a Budapest, escribí un artículo para la prensa titulado Las cartas de Hernán Cortés. Ésta fue durante mucho tiempo mi única publicación sobre ese tema. ¿Qué había visto aún de los vestigios materiales de la civilización de esa parte de la tierra denominada hoy Mesoamérica? La colección del Museo Británico y el interesante material precolombino del Museum für Völkerkunde de Viena (cuando la rama española de los Habsburgo se extinguió, Carlos III —como emperador Carlos VI— al retirarse de la guerra de Sucesión española, hizo llevar a Austria numerosos vestigios del material relacionado con la familia). También hoy día puede ser contemplada en Viena la enorme y maravillosa corona hecha de plumas verdes de quetzal, con el sol de oro y la luna de plata según el concepto del Zodíaco azteca, enviada por Moctezuma, por mediación de Cortés, a Carlos V. (Es aquí donde me parece oportuno substituir por primera vez la denominación de «Montezuma» por la hoy ya generalmente aceptada de Moctezuma). Estuve también en París, en el entonces denominado Trocadero y hoy Museo del Hombre, visité museos alemanes y fui también a Florencia, a la búsqueda de los pude procurarme acerca de ese tema. Sólo me arredré ante la obra Die weissen Götter (Los dioses blancos), del gran escritor alemán Stucken, una novela de 1.200 páginas, cuando me di cuenta de que este excelente autor se dejaba guiar por su fantasía cuando se trataba de la mitología india.
El material se fue acumulando. En el sótano de una librería de la calle Vác di con las obras de Seler y Danzel que constituyen una fundamental evaluación del arte y de la escritura azteca-maya. También obtuve las cartas de Cortés y las ofrecí, para que fueran publicadas en húngaro, al gerente de la editorial Officina, a mi amigo, de agradable recuerdo, Ödön Löbl-Landy. La editorial Officina no se hallaba en disposición de publicar en su serie documental un tomo completo tan extenso como ése pero, no obstante, salió a la luz una selección mía, de mediana extensión, bajo el título de Cartas de Cortés en las que fueron presentados al público —con una amplia introducción mía— los más importantes capítulos de los célebres informes.
Escribí también una novela corta, cuando el material acumulado pugnaba ya por salir de mí. Se trataba de ese episodio en el que, hallándose Cortés lejos del sitiado México, la imprudente e insensata matanza (organizada durante la fiesta del dios del maíz) de Alvarado, su segundo, dio lugar a una rebelión abierta. Envié dicha novela a la revista Nyugat (Occidente) que hacía poco había publicado mi primer escrito de cierta importancia. En aquel entonces, el redactor en la sección de prosa era Zsigmond Móricz mientras que de la poesía se ocupaba Mihály Babits. El que la obra de un escritor joven fuera publicada en Nyugat significaba, simbólicamente, su espaldarazo como escritor. Fue en Leányfau, en el hogar de Zsigmond Móricz, donde tuvo lugar la conversación sobre mi obra. El tío Zsiga, como le llamábamos, acogía siempre con rostro afable y ojos sonrientes a los escritores jóvenes, les escuchaba siempre amablemente, infundía confianza a los desanimados y les interrogaba sobre sus proyectos. En Leányfalu volví a mencionar el tema precolombino, que era el que embargaba mis pensamientos y cuya primera narración se hallaba en la redacción de Nyugat. La siempre sonriente mirada se puso grave. Si bien formulada de una manera más cortés, la opinión de aquel gran escritor era, no obstante, que se hallaba ante un peculiar capricho literario. Pero si un escritor joven acaricia un tema así, «escapado del mundo», sin ninguna relación con los problemas cotidianos, no puede nacer otra cosa que escribirlo, para librarse de él. «Mira, hijo mío, escribe una novela con eso; así te descargarás, te liberarás de esa materia. La escribes, y luego guardas el manuscrito en un cajón. Entonces podrás seguir adelante». Las palabras de Zsigmond Móricz, el novelista —y ya en aquel entonces novelista histórico—, obraron en mí como una revelación a pesar del enjuiciamiento negativo del tema. Eso significaba que, a base de la narración enviada a Nyugat, consideraba que la historia documentada de México podría ser, tal vez, apta para una novela. Al volver de Leányfalu bullía en mi cabeza aquella maravillosa perspectiva.
En uno de los cajones de mi escritorio tenía una novela ya terminada que encajaba muy bien con el consejo simbólico de Zsigmond Móricz. Se titulaba Eurasia y su tema lo constituía el caótico Budapest de ambiente internacional de principios de la década de los años veinte; y su estilo, más tarde, fue calificado como «la iniciación de la novela expresionista húngara». En Londres fue anunciado un gran concurso internacional en cuya organización tomaban parte las más importantes editoriales de los diferentes países. En cada uno de los países se constituyó un jurado de renombre que debía enviar al editor inglés la mejor obra nacional, con objeto de que en Londres fuera elegida, entre los veinte manuscritos enviados, aquella que mereciera el premio mundial. A instancias de un amigo mío, envié Eurasia a la editorial Athenaeum, que era entonces la más importante de Hungría.
…