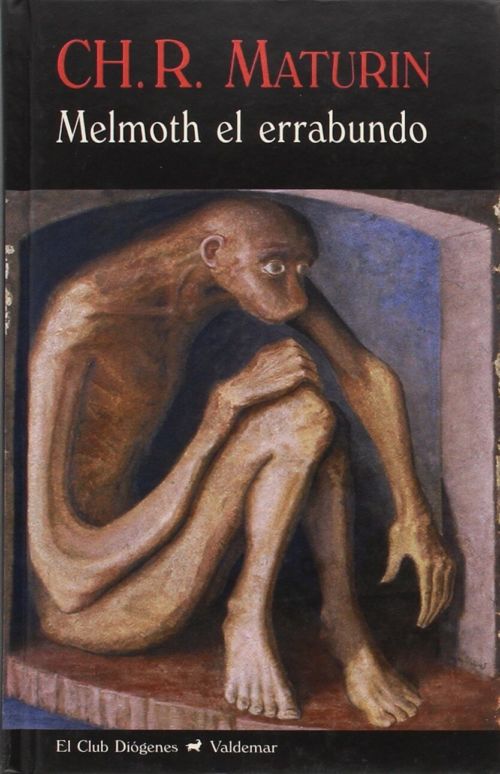Resumen del libro:
“Melmoth el Errabundo”, la obra maestra del autor irlandés Charles Robert Maturin, nos transporta a los turbulentos tiempos del siglo XVII en Irlanda. En esta narrativa cautivadora, Maturin teje una intrigante historia que gira en torno a un caballero irlandés que, desesperado por una longevidad sin fin, sella un pacto oscuro con el mismísimo demonio. Este acuerdo maldito, aunque arraigado en las leyendas medievales, toma un giro innovador cuando el autor introduce un elemento único y perturbador: Melmoth puede evitar su inevitable destino infernal si logra persuadir a alguien más para que asuma su carga.
La trama se sumerge en un mundo oscuro y sobrenatural, donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan peligrosamente. Maturin, con su prosa magistral, crea una atmósfera opresiva y misteriosa que envuelve al lector en una espiral de horror gótico. La sensación de inminente condena y la lucha por la redención se entrelazan en una danza siniestra a lo largo de las páginas de la novela.
Melmoth, el personaje central, se convierte en un arquetipo del sufrimiento humano y la búsqueda desesperada de la eternidad. Su tortuosa existencia se convierte en un recordatorio angustioso de los peligros que acechan a aquellos que ceden a sus deseos más oscuros y egoístas.
A lo largo de la novela, Maturin teje una rica tapestry de personajes secundarios, cada uno con su propia historia de tristeza y desesperación. Estos personajes, atrapados en el tejido de la trama, reflejan el sufrimiento humano y la lucha por la redención, lo que añade capas de profundidad y complejidad a la historia.
“Melmoth el Errabundo” es una obra maestra del género gótico que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad en el alma humana. Charles Robert Maturin ha dejado un legado literario duradero con esta obra, que continúa inspirando a generaciones de amantes de la literatura gótica y de terror.
Capítulo I
Alive again? Then show me where he is.
I’ll give a thousand pounds to look upon him.
SHAKESPEARE
En el otoño de 1816, John Melmoth, estudiante del Trinity College (Dublín), abandonó dicha institución para asistir a un tío moribundo en el que tenía puestas principalmente sus esperanzas de independencia. John era el huérfano de un hermano menor, cuya pequeña propiedad apenas sufragaba los gastos de enseñanza de John; pero el tío era rico, soltero y viejo, y John, desde su infancia, había llegado a concebir por él ese confuso sentimiento, mezcla de miedo y ansiedad sin conciliar —sentimiento a la vez de atracción y de repulsión—, con que miramos a una persona que (como nos han enseñado a creer niñeras, criadas y padres) tiene los hilos de nuestra propia existencia en sus manos, y puede prolongarlos o romperlos cuanto le plazca.
Al recibir esta llamada, John partió inmediatamente para asistir a su tío.
La belleza del campo por el que viajaba —era el condado de Wicklow— no conseguía impedir que su espíritu se demorara en infinidad de pensamientos dolorosos, algunos relativos al pasado, y los más al futuro. El capricho y mal carácter de su tío, las extrañas referencias sobre el motivo de esa vida retirada que había llevado durante largos años, su propia situación de dependencia, martilleaban dura y pesadamente en su cerebro. Se despabiló para alejarlos…; se incorporó, acomodándose en el asiento del correo, en el que era pasajero único; miró el paisaje, consultó su reloj; luego creyó por un momento que los había conjurado…, pero no había nada con qué sustituirlos, y se vio obligado a llamarlos otra vez para que le hiciesen compañía. Cuando el espíritu se muestra así de diligente en llamar a los invasores, no es extraño que la conquista se efectúe con presteza. A medida que el carruaje se iba acercando a Lodge —así se llamaba la vieja mansión de los Melmoth—, sentía John el corazón más oprimido.
El recuerdo de este temible tío de su infancia, al que jamás le permitieron acercarse sin recibir innumerables recomendaciones —no ser molesto, no acercarse demasiado, no importunarle con preguntas, no alterar bajo ningún concepto el orden inviolable de su caja de rapé, su campanilla y sus lentes, ni exponerse a que el dorado brillo del plomo de su bastón le tentase a cometer el pecado mortal de cogerlo… y por último, mantener diestramente su peligroso rumbo zigzagueante por el aposento sin estrellarse contra las pilas de libros, globos terráqueos, viejos periódicos, soportes de pelucas, pipas, latas de tabaco, por no hablar de los escollos de ratoneras y libros mohosos de debajo de las sillas… junto con la reverencia final, ya en la puerta, la cual debía ser cerrada con cautelosa suavidad, y bajar la escalera como si llevase calzado de fieltro—. A este recuerdo siguió el de sus años escolares, cuando, por Navidades y Pascua, enviaban el desastrado jamelgo, hazmerreír del colegio, a traer al renuente visitante a Lodge… donde su pasatiempo consistía en permanecer sentado frente a su tío, sin hablar ni moverse, hasta que los dos se asemejaban a Raimundo y el espectro de Beatriz, de El Monje…; luego le observaba sacar los huesos de flaco carnero de su plato de caldo insulso, del que servía a su sobrino con innecesaria cautela, para no «darle más del que quería»; después corría a acostarse todavía de día, incluso en invierno, para ahorrar una pulgada de vela, y allí permanecía despierto y desasosegado a causa del hambre, hasta que el retiro de su tío a las ocho en punto indicaba al ama de la racionada casa que era el momento de subirle furtivamente algunos trozos de su propia y escasa comida, recomendándole con susurros, entre bocado y bocado, que no se lo dijera a su tío. Luego, su vida en el colegio, transcurrida en un ático del segundo bloque, ensombrecida por una invitación al campo: pasaba el verano lúgubremente, deambulando por las calles desiertas, ya que su tío no quería costear los gastos de su viaje; las únicas señales de su existencia, recibidas trimestralmente en forma de epístolas, contenían, junto a las escasas pero puntuales asignaciones, quejas acerca de los gastos de su educación, advertencias contra el despilfarro y lamentaciones por los incumplimientos de los arrendatarios y la pérdida de valor de las tierras. Todos estos recuerdos le venían; y con ellos, la imagen de aquella última escena en que los labios de su padre moribundo grabaron en él su dependencia respecto a su tío:
—John, voy a dejarte, mi pobre muchacho; Dios quiere llevarse a tu padre antes de que haya podido hacer por ti lo que habría hecho esta hora menos dolorosa. John, debes recurrir a tu tío para todo. Él tiene sus rarezas y sus debilidades, pero tienes que aprender a soportarle con ellas, y con muchas otras cosas también, como no tardarás en averiguar. Y ahora, hijo mío, pido al que es padre de todos los huérfanos que considere tu desventurada situación y abogue en tu favor a los ojos de tu tío —y al evocar esta escena en su memoria se le llenaron los ojos de lágrimas, y se apresuró a enjugárselos en el momento en que el coche se detenía para que él bajase ante la verja de la casa de su tío.
Se apeó y, con una muda de ropa envuelta en un pañuelo (era su único equipaje), se acercó a la verja. La casa del guarda estaba en ruinas, y un muchacho descalzo salió apresuradamente de una cabaña contigua para hacer girar sobre su único gozne lo que en otro tiempo fuera verja y ahora no consistía sino en unas cuantas tablas unidas de tan precaria manera que claqueteaban como sacudidas por un ventarrón. El obstinado poste de la verja, cediendo finalmente a la fuerza conjunta de John y de su descalzo ayudante, chirrió pesadamente entre el barro y las piedras, donde trazó un surco profundo y fangoso, y dejó la entrada expedita. John, tras buscar inútilmente en el bolsillo alguna moneda con que recompensar a su ayudante, prosiguió su marcha, mientras el chico, de regreso, se apartó del camino de un salto, precipitándose en el barro con todo el chapoteo y anfibio placer de un pato, y casi tan orgulloso de su agilidad como de «servir a un señor». Mientras avanzaba John lentamente por el embarrado camino que un día fuera paseo, iba descubriendo, a la dudosa luz del atardecer otoñal, signos de creciente desolación desde la última vez que había visitado el lugar…, signos que la penuria había agravado y convertido en clara miseria. No había valla ni seto alrededor de la propiedad: un muro de piedras sueltas, sin mortero, en cuyos numerosos boquetes crecían la aliaga o el espino, ocupaba su lugar. No había un solo árbol o arbusto en el campo de césped; y el césped mismo se había convertido en terreno de pasto donde unas cuantas ovejas triscaban su escaso alimento en medio de piedras, cardos y tierra dura, entre los que hacían rara y escuálida aparición algunas hojas de yerba.
La casa propiamente dicha se recortaba aún vigorosamente en la oscuridad del cielo nocturno; pues no había pabellones, dependencias, arbustos ni árboles que la ocultaran o la protegieran y suavizaran la severidad de su silueta. John, tras una melancólica mirada a la escalinata invadida de yerba y a las entabladas ventanas, «se dirigió» a llamar a la puerta; pero no había aldaba; piedras sueltas, en cambio, las había en abundancia; y John llamó enérgicamente con una de ellas, hasta que los furiosos ladridos de un mastín, que amenazaba con romper la cadena a cada salto y cuyos aullidos y gruñidos, unidos a «unos ojos relucientes y unos colmillos centelleantes», sazonados tanto por el hambre como por la furia, hicieron que el asaltante levantara el sitio de la puerta y emprendiera el conocido camino que conducía a la cocina. Una luz brillaba débilmente en la ventana, al acercarse alzó el picaporte con mano indecisa; pero cuando vio la reunión que había en el interior, entró con el paso del hombre que ya no duda en ser bien recibido.
En torno a un fuego de turba, cuya abundancia de combustible daba testimonio de la indisposición del «amo», quien probablemente se habría echado él mismo sobre el fuego si hubiera visto vaciar el cubo de carbón de una vez, se hallaban sentados la vieja ama de llaves, dos o tres acompañantes —o sea, personas que comían, bebían y haraganeaban en cualquier cocina que estuviese abierta a la vecindad con motivo de alguna desgracia o alegría, todo por la estima en que tenían a su señoría, y por el gran respeto que sentían por su familia—, y una vieja a quien John reconoció inmediatamente como la curandera de la vecindad…, una sibila marchita que prolongaba su escuálida existencia ejerciendo sus artes en los temores, ignorancia y sufrimientos de seres tan miserables como ella. Entre las gentes de buena posición, a las que a veces tenía acceso por mediación de los criados, aplicaba remedios sencillos, con los que su habilidad obtenía a veces resultados productivos. Entre las de clase inferior, hablaba y hablaba de los efectos del «mal de ojo», contra el que ponderaba las maravillas de algún remedio de infalible eficacia; y mientras hablaba, agitaba sus grises mechones con tan brujeril ansiedad, que jamás dejaba de transmitir a su aterrado y medio crédulo auditorio cierta cantidad de ese entusiasmo que, en medio de su conciencia de la impostura, sentía probablemente ella misma en gran medida; ahora, cuando el caso se revelaba finalmente desesperado, cuando la misma credulidad perdía la paciencia, y la esperanza y la vida se escapaban conjuntamente, instaba al miserable paciente a que confesara que tenía algo en el corazón; y cuando arrancaba tal confesión del cansancio del dolor y la ignorancia de la pobreza, asentía y murmuraba misteriosamente, como dando a entender a los espectadores que había tenido que luchar con dificultades que el poder humano no era capaz de vencer. Cuando no había pretexto alguno de indisposición, entonces visitaba la cocina de «su señoría» o la cabaña del campesino; si la obstinación y la persistente convalecencia de la comarca amenazaba con matarla de hambre, aún le quedaba un recurso: si no había vida que acortar, había buenaventuras que decir; se valía «de hechizos, oráculos, levantar figuras y patrañas por el estilo que sobrepujan a nuestros alcances». Nadie torcía tan bien como ella el hilo místico que debía introducir en la cueva de la calera, en cuyo rincón se hallaba de pie el tembloroso consultante del porvenir, dudando si la respuesta a su pregunta de «¿quién lo sostiene?» iba a ser pronunciada por la voz del demonio o del amante.
…