Madame Sourdis
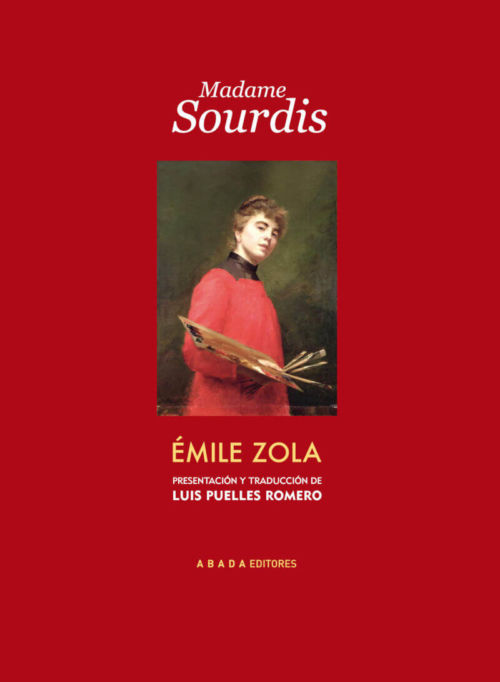
Resumen del libro: "Madame Sourdis" de Émile Zola
En la novela “Madame Sourdis” de Émile Zola, se desvela una trama que evoca los rumores de la colaboración literaria entre Julia Allan y su esposo, el renombrado escritor Alphonse Daudet. Ambientada en la vibrante sociedad artística de París en las postrimerías del siglo XIX, esta obra cautivadora nos introduce en el taller creativo de la pareja protagonista, los Sourdis, revelando una relación fáustica impregnada de secretos.
Aunque inicialmente publicada en San Petersburgo en 1880, “Madame Sourdis” no encontró su camino a la imprenta francesa hasta dos décadas después. Aquí, Zola presenta un relato que preludia a su aclamada obra “La obra” (1886). A través de los entresijos del taller artístico y la lente de la sociedad parisina, el autor ofrece una alegoría sugerente sobre el ascenso de la mediocridad en un mundo dominado por los Salones y las preferencias de la mayoría.
La novela, hasta ahora inédita en español, ocupa un lugar único en la rica tradición literaria que se extiende desde “La obra de arte desconocida” de Balzac hasta las obras contemporáneas. Zola, con su maestría característica, teje una trama que explora la interacción entre el arte y la vida, desentrañando los misterios que rodean el proceso creativo y desvelando los desafíos de los artistas en una época marcada por el afán de complacer al público.
El autor, Luis Puelles Romero, reconocido profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Málaga, aporta una perspectiva única a esta edición. Su expertise se refleja en publicaciones recientes como “Mirar al que mira, Teoría estética y sujeto espectador” (2011), merecedora del II Premio Iberoamericano de Investigación Universitaria Ciudad de Cádiz. Además, destaca por su labor en la edición de los “Escritos sobre Manet” de Émile Zola.
En resumen, “Madame Sourdis” se erige como una fascinante incursión en los secretos del mundo artístico y la relación entre los artistas en la efervescente sociedad parisina del siglo XIX. Con su enfoque en la mediocridad y el proceso creativo, la novela se une al linaje literario que explora la intersección entre el arte y la vida, dejando una marca perdurable en la exploración de los enigmas artísticos y humanos.
I
Regularmente, Ferdinand Sourdis se abastecía cada sábado de su provisión de colores y pinceles en la tienda del tío Morand, un bajo oscuro y húmedo que dormitaba en una estrecha plaza de Mercoeur, a la sombra de un antiguo convento transformado en colegio comunal. Ferdinand, procedente de Lille, según se decía, y desde hacía un año vigilante en el colegio, se dedicaba a la pintura con pasión, encerrándose y dedicando todas sus horas libres a estudios que no mostraba.
A menudo era atendido por la señorita Adèle, la hija del tío Morand, la cual pintaba finas acuarelas de las que se hablaba mucho en Mercoeur. Él le hacía su pedido.
«Tres tubos de blanco, uno de ocre amarillo y dos de verde Veronés, por favor».
Adèle, perfectamente al corriente del pequeño comercio de su padre, servía al joven, reiterando la pregunta:
«¿Algo más?
—Es todo por hoy, señorita».
Ferdinand guardaba el pequeño paquete en su bolsillo, pagaba con torpeza de pobre, temeroso de quedar mal, y se marchaba. Hacía un año que era así, sin ninguna alteración.
La clientela del tío Morand estaba formada por una docena de personas. Mercoeur, de ocho mil almas, tenía una gran reputación por sus curtidurías, pero las bellas artes allí vegetaban. Había cuatro o cinco muchachos que pintarrajeaban bajo el ojo apagado de un polaco, un hombre seco con perfil de pájaro enfermo; también las señoritas Lévêque, las hijas del notario, se habían iniciado «al óleo», resultando esto un escándalo. Sólo un cliente merecía la pena, el célebre Rennequin, un hijo del pueblo que había obtenido grandes éxitos como pintor en la capital, medallas, encargos, y al que acababan de condecorar. Cuando, con el buen tiempo, permanecía un mes en Mercoeur revolucionaba la pequeña tienda de la plaza del Colegio. Morand traía expresamente colores de París y él mismo se afanaba en atender a Rennequin, interesándose respetuosamente por sus nuevos éxitos. El pintor, un hombre grueso, un diablo bonachón, terminaba por aceptar la invitación a cenar y miraba las acuarelas de la pequeña Adèle, que le parecían un poco paliduchas aunque con un frescor de rosas.
«Mejor eso que el bordado, le decía pellizcándole la oreja. Tiene su interés, hay ahí dentro una ligera sequedad, una obstinación que llega al estilo… ¡Ea! Trabaja, no te reprimas y haz lo que sientas».
Ciertamente, el tío Morand no vivía de su comercio. Era para él una afición antigua, una vocación hacia el arte que no había prosperado y que ahora germinaba en su hija. La casa era suya y sucesivas herencias lo habían ido enriqueciendo, hasta darle entre seis y ocho mil francos de renta. Pero él no tenía en menor consideración su tienda de colores, con su pequeño salón a pie de calle, cuya ventana servía de vitrina: un estrecho escaparate con tubos, bastones de tinta de China, pinceles, y en el que a veces se mostraban unas acuarelas de Adèle entre los pequeños cuadros de santos pintados por el polaco. Los días pasaban sin que apareciera un cliente. No obstante, el tío vivía feliz en el olor a esencia, y cuando la señora Morand, una vieja mujer lánguida y casi siempre acostada, le aconsejaba desprenderse de la tienda, él se enfadaba, como hombre llevado por la vaga conciencia de cumplir una misión. Burgués y reaccionario, y, en el fondo, de una gran rigidez devota, un instinto de artista frustrado lo mantenía en medio de sus cuatro telas. ¿Dónde habría comprado el pueblo sus colores? La verdad es que nadie le compraba, pero podría haber gente a la que le entrara las ganas. Y él no desertaba.
En este ambiente creció la señorita Adèle. Acababa de cumplir veintidós años. De baja estatura y un poco gruesa, tenía la cara redonda y agradable, con sus pequeños ojos, pero era tan pálida y mustia que no resultaba bonita. Parecía una viejecita, con la tez cansada de una institutriz envejecida por la sorda irritación del celibato. Sin embargo, Adèle no deseaba casarse. Partidos se le habían presentado y los había rechazado. Se la tenía por orgullosa y, sin duda, ella esperaba la llegada de un príncipe; corrían feas historias sobre las familiaridades paternales que Rennequin, un solterón vividor, se permitía con ella. Adèle, muy introvertida, como suele decirse, silenciosa y con frecuencia meditativa, parecía ignorar estas calumnias. Vivía sin inquietudes, acostumbrada a la humedad apagada de la plaza del Colegio, viendo ante ella, desde su infancia, el mismo pavimento musgoso, el mismo cruce sombrío que nadie atravesaba; solamente dos veces al día los chicos del pueblo se agolpaban a la puerta del colegio, y no había otra distracción. Pero ella no se aburría jamás, como si siguiera, sin una sola excepción, un plan de existencia determinado desde hacía mucho tiempo. Tenía mucha voluntad y mucha ambición, con una paciencia inagotable que confundía a los demás respecto a su verdadero carácter. Poco a poco se le fue dando trato de solterona. Parecía dedicada para siempre a sus acuarelas. No obstante, cuando el célebre Rennequin llegaba y hablaba de París, ella lo escuchaba, muda, completamente blanca, y sus pequeños ojos negros se encendían.
«¿Por qué no envías tus acuarelas al Salón?, le preguntó un día el pintor, que continuaba tuteándola como a un viejo amigo. Yo haría para que fueran recibidas».
Pero ella hizo un movimiento de hombros y dijo con una modestia sincera tocada con una pizca de amargura:
«¡Oh! Una pintura de mujer, eso no vale la pena».
La llegada de Ferdinand Sourdis fue un gran acontecimiento para el tío Morand. Era un nuevo cliente, y un cliente muy serio, porque en Mercoeur nunca nadie había hecho tanto consumo de tubos. Durante el primer mes, Morand se ocupó mucho del joven, sorprendido por hallar esta bella pasión artística en uno de los vigilantes del colegio, a los que despreciaba a causa de su suciedad y ociosidad, después de cincuenta años viéndolos pasar ante su puerta. Pero éste, por lo que se contaba, pertenecía a una gran familia caída en la ruina; y, a la muerte de sus padres, él hubo de aceptar cualquier situación que lo salvara de morir de hambre. Seguía sus estudios de pintura, soñaba con ser libre, ir a París, intentar alcanzar la gloria. Transcurrió un año. Ferdinand parecía resignado, encerrado en Mercoeur por la necesidad del pan cotidiano. El tío Morand acabó por acostumbrarse, y no se interesaba más por él que por otros.
Sin embargo, una tarde le sorprendió una pregunta de su hija. Ella dibujaba bajo la lámpara, afanada en reproducir con una exactitud matemática una fotografía tomada de un Rafael, cuando, sin levantar la cabeza, dijo, tras un largo silencio:
«Papá, ¿por qué no le pides uno de sus cuadros al señor Sourdis…? Lo pondríamos en el escaparate.
—¡Eso es! Es verdad, gritó Morand. Es una idea… Nunca he pensado en ver lo que él hacía. ¿Es que te ha mostrado alguna cosa?
—No, respondió ella. Lo digo por decirlo… Al menos veríamos el color de sus cuadros».
Ferdinand había terminado por preocupar a Adèle. La había impresionado vivamente con su belleza de joven rubio, su pelo corto y la barba larga, dorada, fina y ligera, que dejaba ver la piel rosada. Sus ojos azules eran de una gran dulzura, mientras que la habilidad de sus pequeñas manos y su fisonomía tierna y poco marcada parecían manifestar una naturaleza indolentemente voluptuosa. Él debía sufrir crisis de voluntad. En efecto, en dos ocasiones había pasado hasta tres semanas sin aparecer; había abandonado la pintura y corría el rumor de que el muchacho llevaba una conducta deplorable en una casa que era la vergüenza de Mercoeur. Debido a que pasó dos noches sin dormir en casa, y otra volvió muy borracho, se había pensado en un momento determinado en expulsarlo del colegio; pero resultaba tan encantador cuando estaba sobrio que se le mantenía, a pesar de sus deslices. El tío Morand evitaba hablar de estas cosas delante de su hija. Decididamente, todos estos vigilantes eran iguales, seres sin ninguna moralidad; y había tomado ante éste una actitud ofensiva de burgués escandalizado, si bien sentía una ternura callada hacia el artista.
Por los chismorreos de la sirvienta, Adèle estaba enterada de las juergas de Ferdinand. También ella guardaba silencio. Pero había reflexionado sobre estas cosas y sentía contra el joven una cólera tal que durante tres semanas había evitado servirle, retirándose cuando lo veía acercarse a la tienda. Pensó entonces mucho en él, y vagas ideas de todo tipo comenzaron a germinar en ella. Él le parecía interesante. Cuando pasaba, ella lo seguía con los ojos y luego meditaba, inclinada sobre sus acuarelas, desde la mañana a la noche.
…
Émile Zola. (1840-1902) Fue un escritor francés y una de las figuras más importantes del movimiento literario conocido como el naturalismo. Nacido en París, Zola pasó su infancia en Aix-en-Provence antes de regresar a la capital para estudiar literatura y comenzar su carrera como escritor.
Su obra literaria abarca una amplia gama de temas y géneros, desde la novela histórica hasta la crítica social y política. Sin embargo, Zola es más conocido por sus novelas realistas, como "Germinal" y "Nana", que exploran la vida de las clases trabajadoras francesas y las desigualdades sociales de la época.
En 1898, Zola se convirtió en una figura polémica en Francia después de publicar una carta abierta al presidente de la República acusando al ejército francés de encubrir una injusticia en el caso Dreyfus, un oficial judío acusado injustamente de espionaje. Zola fue condenado por difamación y tuvo que huir del país, pero finalmente fue perdonado y pudo regresar a Francia poco antes de su muerte en 1902.
A lo largo de su vida, Zola fue un defensor apasionado del realismo y la verdad en la literatura, y su legado sigue siendo una inspiración para muchos escritores y críticos literarios en todo el mundo.