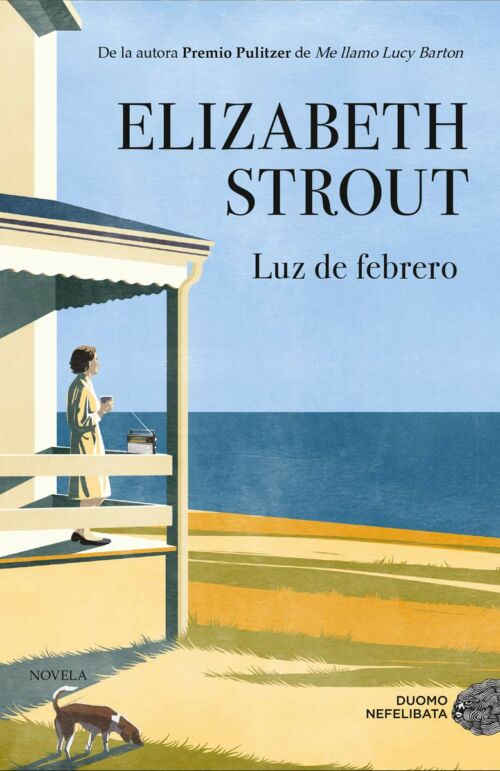Resumen del libro:
En Crosby, un pequeño pueblo en la costa de Maine, no suceden muchas cosas. Y sin embargo, las historias sobre la vida de las personas que viven allí contienen un mundo entero. Está Olive Kitteridge, una maestra jubilada, irascible, indecorosa, de honestidad inquebrantable. Tiene setenta años y aunque es más dura que una roca, sintoniza con los matices del alma humana. Está Jack Kennison, antiguo profesor de Harvard, que busca desesperadamente la cercanía de esa extraña mujer, Olive, siempre tan Olive. Su relación tiene la fuerza de quienes se aferran a la vida. Una novela conmovedora que habla del amor y la pérdida, de la madurez y la soledad, y de esos inesperados instantes de felicidad.
Arrestado
A primera hora de la tarde de un sábado de junio, Jack Kennison se puso las gafas de sol, se montó en su deportivo descapotable, se abrochó el cinturón de seguridad pasándoselo por encima de la prominente barriga y se fue hasta Portland, a casi una hora de viaje, a comprar una botella grande de whisky, cualquier cosa con tal de no encontrarse con Olive Kitteridge en el colmado de Crosby, Maine. Ni con aquella otra mujer que le había hablado del tiempo mientras él esperaba en la cola del colmado con el whisky en la mano. ¡Del tiempo! Aquella otra mujer (no recordaba su nombre) también era viuda.
Mientras conducía, se apoderó de él algo muy parecido a la calma y, una vez en Portland, aparcó y fue a dar un paseo junto al mar. El verano ya había hecho acto de presencia y aunque todavía hacía frío para mediados de junio, el cielo estaba azul y las gaviotas sobrevolaban el muelle. Había gente en las aceras, muchos jóvenes con niños pequeños o empujando cochecitos de bebé, y todos parecían conversar. Aquello no dejaba de asombrarlo: ¡cómo daban por sentado el hecho de estar los unos con los otros, de hablar! Nadie parecía prestarle atención y se dio cuenta de algo que ya sabía pero que ahora entendía de otro modo: que era solo un viejo con una barriga fofa en quien no merecía la pena fijarse. Y casi resultaba liberador. Atrás quedaban esos años en que había sido un hombre alto y guapo, sin barriga, que se paseaba por el campus de Harvard, y que llamaba la atención. Los alumnos lo miraban con respeto y las mujeres, las mujeres también lo miraban. En las reuniones del departamento imponía; se lo decían sus colegas y él no lo dudaba, porque precisamente ese era su propósito. Ahora, al pasar por uno de los muelles frente a los que habían construido zonas residenciales, se le ocurrió que tal vez debiera trasladarse a vivir allí, donde había agua por todas partes, y también gente. Sacó el teléfono móvil del bolsillo, le echó un vistazo y volvió a guardarlo. Era con su hija con quien quería hablar. Por la puerta de uno de los edificios de apartamentos apareció una pareja de su misma edad: el hombre también tenía barriga, aunque no tan grande como la suya, y la mujer parecía preocupada, pero por su manera de estar juntos le pareció que llevaban muchos años casados. «Ahora ya está –oyó que decía la mujer, y el hombre dijo algo, y la mujer repitió–: No, ahora ya está». Pasaron por delante de él (sin advertirlo) y cuando se giró para mirarlos un instante después, le sorprendió –vagamente– ver que la mujer se había cogido del brazo del hombre mientras avanzaban por el muelle hacia aquella ciudad pequeña.
Jack se quedó allí quieto, mirando el mar; primero hacia un lado, después hacia el otro. Una brisa que no había notado hasta ese momento levantaba unas cabrillas en el agua. Allí atracaban los ferris que venían de Nueva Escocia. Una vez, Betsy y él se habían subido a uno. Habían pasado tres noches en Nueva Escocia. Hizo un esfuerzo por recordar si Betsy lo cogía del brazo; tal vez sí. Y le vino a la mente una imagen de ellos dos bajando del ferri, ella cogida de su brazo.
Se dio la vuelta para irse.
–Menudo cabeza de chorlito.
Nada más decirlo, vio que un niño que había cerca, en el muelle, se había girado y lo miraba desconcertado, lo que quería decir que era un viejo que hablaba solo en un muelle de Portland, Maine. Y no conseguía comprender cómo él –Jack Kennison, con sus dos doctorados– había llegado a ese punto.
–¡Vaya, vaya!
Eso también lo dijo en voz alta, después de adelantar al niño. Había unos bancos y se sentó en uno que estaba vacío. Sacó el móvil y llamó a su hija; todavía no debía de ser mediodía en San Francisco, que era donde vivía ella. Le sorprendió que respondiera.
–Papá –dijo–. ¿Pasa algo?
Él alzó la vista al cielo.
–Ah, Cassie –dijo–. Solo quería saber cómo estás.
–Estoy bien, papá.
–Ah, vale, bien. Me alegro de oírlo.
Ninguno de los dos dijo nada durante unos instantes, hasta que ella le preguntó:
…