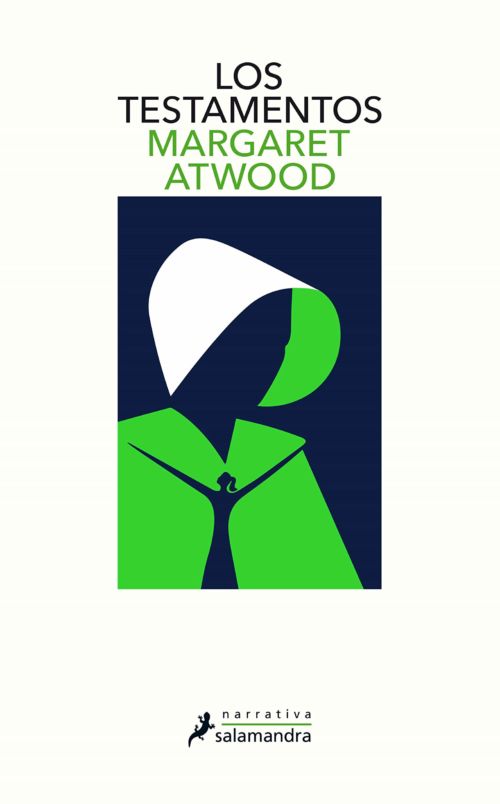Resumen del libro:
En esta brillante secuela de El cuento de la criada, la aclamada autora Margaret Atwood responde a las preguntas que han cautivado a los lectores durante décadas.
El ológrafo de Casa Ardua
1
Sólo a los muertos les erigen estatuas, pero a mí se me ha concedido ese honor en vida. Ya estoy petrificada.
La estatua fue una muestra de aprecio a mis muchas contribuciones, decía la inscripción, que leyó en voz alta Tía Vidala. Le habían asignado la tarea nuestros superiores, y distó mucho de mostrarme ningún aprecio. Le di las gracias con tanta modestia como pude; acto seguido, tiré del cordel para desprender el velo que me cubría. La tela se hinchó en el aire antes de caer al suelo, y allí estaba yo. No somos dadas a las ovaciones, aquí en Casa Ardua, pero hubo unos discretos aplausos. Incliné la cabeza, con una pequeña reverencia.
La estatua es majestuosa, como suelen ser las estatuas, y me muestra más joven y delgada de lo que soy al natural, en mejor forma de lo que he estado en mucho tiempo. Aparezco erguida, con la barbilla alta y los labios curvados en una sonrisa dura pero benévola. La mirada se pierde en un punto del firmamento, representando mi idealismo, mi inquebrantable compromiso con el deber, mi tenacidad de avanzar salvando todos los obstáculos. No es que la estatua pueda ver ni un atisbo del cielo, escondida como está en el lúgubre macizo de árboles y setos junto al sendero que discurre frente a Casa Ardua. Nosotras, las Tías, no debemos ser presuntuosas, ni siquiera en piedra.
Agarrada a mi mano izquierda hay una niña de siete u ocho años, que me mira con los ojos llenos de confianza. Mi mano derecha descansa sobre la cabeza de una mujer agachada a mi lado, el pelo cubierto por un velo, que alza la vista con una expresión que podría ser tanto de cobardía como de gratitud: una de nuestras Criadas. Y detrás de mí está una de mis jóvenes Perlas, a punto de emprender su obra misionera. Colgada de una correa a la cintura llevo una aguijada eléctrica. Esa arma me recuerda mis fracasos: con mayores dotes de persuasión no habría necesitado semejante artilugio. El convencimiento de mi voz habría bastado.
Como estatua colectiva no me parece ninguna maravilla: demasiado recargada. Habría preferido más protagonismo, pero al menos se me ve cuerda. Podría haber sido al revés, ya que la anciana escultora —una auténtica devota, ahora difunta— solía representar el fervor religioso con figuras de ojos desorbitados. El busto que hizo de Tía Helena parece que tenga la rabia, y el de Tía Vidala, hipertiroidismo, y se diría que el de Tía Elizabeth está a punto de explotar.
Antes de descubrir la obra, la escultora estaba nerviosa. ¿Me habría hecho un retrato lo bastante favorecedor? ¿Sería de mi agrado? ¿Dejaría ver mi agrado? Fantaseé con la idea de poner mala cara cuando retiraran la tela, pero lo pensé mejor: no carezco de compasión. «Muy realista», dije.
Desde entonces han pasado nueve años. La estatua se ha deteriorado a la intemperie, decorada por las palomas, por el musgo que brota de las grietas donde se acumula la humedad. Los devotos tienen ahora la costumbre de dejar ofrendas a mis pies: huevos para la fertilidad, naranjas que simbolizan la plenitud de la preñez, hojaldres en forma de media luna. Me resisto a la bollería, que además suele estar empapada por la lluvia, pero las naranjas me las guardo en el bolsillo. Las naranjas son tan refrescantes…
…