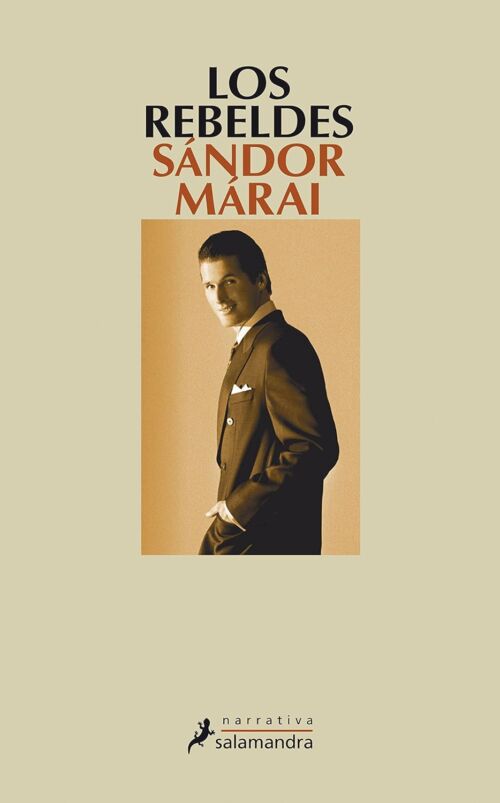Resumen del libro:
“Los Rebeldes” de Sándor Márai es una obra cautivadora que nos transporta al turbulento periodo de la Primera Guerra Mundial. Ambientada apenas meses antes del fin del conflicto, la novela sigue a cuatro jóvenes que enfrentan su último verano de adolescencia antes de ser llamados al servicio militar. Tibor, Ábel, Erno y Béla, conscientes de las sombrías perspectivas que les aguardan en el frente, deciden rebelarse contra las convenciones sociales y los mandatos de la madurez.
Márai, reconocido por su maestría en la exploración de la psicología humana y los conflictos internos, nos sumerge en un universo particular donde la camaradería y la rebeldía son los pilares fundamentales. A través de sus personajes, el autor examina las complejidades del paso de la juventud a la adultez en un contexto de incertidumbre y desesperanza.
La narrativa de Márai es envolvente y evocadora, con un estilo que cautiva al lector desde las primeras páginas. A medida que los jóvenes protagonistas se sumergen en sus juegos de desafío a las normas establecidas, el lector se ve inmerso en un mundo de excesos, intrigas y pequeños actos de rebeldía.
La amistad, la lealtad y la búsqueda de libertad son temas centrales en esta obra, que ofrece una mirada profunda a la condición humana en tiempos de conflicto y cambio. A través de sus páginas, Márai nos invita a reflexionar sobre el significado del valor, la identidad y el propósito en un mundo marcado por la violencia y la incertidumbre.
En resumen, “Los Rebeldes” es una obra magistral que combina hábilmente el drama histórico con la exploración psicológica, ofreciendo al lector una experiencia literaria inolvidable. Con personajes vibrantes y una trama cautivadora, Sándor Márai nos brinda una obra que perdura en la memoria mucho después de haber pasado la última página.
DOS ASES DE COPAS
ÁBEL, el hijo del médico, estaba tendido en la cama con los músculos contraídos, el cuerpo bañado en sudor y tiritando de fiebre. Miraba el recuadro de la ventana, donde los contornos angulosos de la calle —un árbol, un tejado y tres ventanas— se difuminaban con el lento avance del anochecer. De una chimenea se elevaba un delgado hilo de humo directamente hacia el cielo. El crepúsculo irradiaba un resplandor verde, como ocurre en ciertos atardeceres cálidos de primavera, cuando una niebla invisible añade reflejos verduscos a la luz de las farolas de gas. En la habitación de techo bajo y abovedado, a esa hora la oscuridad era más densa que fuera, y por la ventana abierta entraba el bochorno de principios de verano. La criada planchaba y canturreaba en la cocina. De vez en cuando salía al pasillo, levantaba la plancha de hierro al rojo y la agitaba para remover la carbonilla; entonces se oía el crepitar de las brasas y un cerco de fuego destellaba en el cristal de la ventana, como cuando se enciende una cerilla en la oscuridad. La pandilla se había marchado a las tres. Ábel yacía rígido, con la mirada perdida, presa de las náuseas. De repente tuvo la sensación de emerger de un sueño horrible y pensó que las cosas se arreglarían pronto; bastaba con despertarse del todo, acudir a la cita con la vida y, sin más requisitos que mostrar buenos modales y tenacidad suficiente, triunfar en la sociedad. Esbozando una sonrisa forzada se incorporó lentamente, se sentó en el borde de la cama y miró alrededor con ojos aún adormilados, mientras esperaba a que sus miembros entumecidos recuperaran la movilidad. Con una pesadez plúmbea en todo el cuerpo, logró por fin ponerse en pie, se arrastró hasta el lavabo y, moviéndose en la oscuridad como un ciego, cogió el jarro. Se inclinó sobre la palangana y vertió un abundante chorro de agua tibia sobre sus cabellos sudados y la frente. Empapado y con los ojos cerrados se acercó a la puerta, buscó a tientas el interruptor y encendió la luz. Se sentó delante de la mesa y con gesto ausente comenzó a secarse el pelo con una toalla.
En la mesilla de noche, el despertador recitaba su monótono tictac. Eran las siete; ya debían de estar esperándolo. Había permanecido cuatro horas postrado en la cama, incapaz de moverse. Volvió la cabeza a un lado y a otro, como si le apretara el cuello de la camisa y tratara de mitigar la sensación de incomodidad. Le costaba tragar saliva. Se levantó, fue hasta la palangana y se lavó las manos. Luego echó un poco de elixir dental en un vaso y se enjuagó la boca. En la cocina, la sirvienta debía de haber visto luz en el dormitorio del estudiante, pues dejó de cantar. Ábel se abotonó el cuello de la camisa y comenzó a dar vueltas por la habitación. Su tía no regresaría antes de las ocho.
Hacía tiempo, cuando era niño, su tía había prometido que le dejaría toda su «fortuna», la cual, según decía, estaba escondida en un lugar seguro, a buen recaudo de «agentes bursátiles y tiburones de la hacienda pública». La mujer detestaba la Bolsa, pero jamás había revelado el origen de su odio. El niño imaginaba esa entidad como un antro oscuro, abierto en una roca abrupta, a cuya entrada un puñado de hombres valientes y armados hasta los dientes libraba, en legítima defensa de su tesoro, una encarnizada batalla contra Alí Babá y los cuarenta ladrones. En la mitología de la tía, el viernes y el mal presagio que representaba desempeñaban un papel importante. Hablaba a menudo de su fortuna y siempre aseguraba, con una elocuencia y un énfasis especiales, que precisamente acababa de examinarla para cerciorarse de que continuaba en su «lugar seguro»; Ábel no tendría que preocuparse por el futuro, pues con esa herencia estaría a salvo de la necesidad para el resto de su vida. Un día, el muchacho descubrió el «lugar seguro»: una caja de hojalata escondida en un cajón del tocador de su tía, que contenía cartas de crédito vencidas, algunos billetes de banco con la imagen de Kossuth, ya retirados de la circulación, y unos boletos de lotería caducados. Estaba claro que la generosa herencia de la tía no podría remediar nada. Ábel fue al espejo y observó su rostro demacrado por la resaca, preguntándose si en su caso el dinero podía servir de algo. Hay momentos en que el dinero, y todo cuanto facilita —libertad, viajes, incluso la salud—, no ayuda en absoluto. Volvió a sentarse a la mesa y abrió el cajón; dentro había unos cuadernos y folios escritos con su letra, apilados en perfecto orden. Eligió un poema al azar, se inclinó y, olvidándose de todo lo demás, comenzó a recitarlo a media voz. Los versos hablaban de un perro que permanecía tumbado al sol. ¿Cuándo lo había escrito? No lo recordaba.
La criada se asomó a la habitación y le preguntó si iba a cenar en casa. Se apoyó perezosamente contra el marco de la puerta, con las manos en la cintura, y sonrió con aire confidencial. El joven la miró de arriba abajo y se encogió de hombros. La chica olía a cocina, y ese tufo agrio, que impregnaba incluso los pliegues de su falda, le irritaba la nariz. Ábel le preguntó si había llegado su tía.
—No vendrá antes de las ocho —respondió ella.
Sensibilizado por los cambios que obraban en su vida por entonces, en ocasiones Ábel era capaz de evocar varias imágenes de su infancia de forma simultánea. En ese momento, como si el tiempo pasado se condensase en su memoría, le pareció ver a la vez la figura de su padre, oír la voz lejana de su madre y percibir la marcada gesticulación de la tía Etelka inclinándose hacia él. Era una experiencia desconcertante y Ábel miró alrededor con estupor. La muchacha siguió su mirada con expresión perpleja.
En la habitación reinaba un desorden increíble. La pandilla lo había dejado todo patas arriba. Debajo de la cama yacían libros destrozados, y un número de la revista humorística Fidibusz se ahogaba en un charco de licor viscoso proveniente de una botella caída que despedía un olor dulzón y nauseabundo. En el terciopelo de una butaca se veía la huella barrosa de un zapato. Los cojines estaban esparcidos por el suelo. Ábel había aprobado el examen de bachillerato esa misma mañana. Después había esperado en el patio del liceo al resto de la pandilla, cuyos apellidos venían detrás del suyo en la lista alfabética, y todos se habían ido juntos a su casa sin dar siquiera una vuelta como solían. Béla, el hijo del dueño de la tienda de ultramarinos, telefoneó a su padre para comunicarle que había pasado la prueba con éxito y que no lo esperaran a comer. Tibor ni siquiera avisó a su familia, pues no tenía ninguna prisa en anunciar a su madre, gravemente enferma, que, a pesar de la manifiesta buena voluntad del director, lo habían suspendido; tal vez se lo diría esa noche o al día siguiente. Por otra parte, el tema del examen pronto perdió toda importancia; les preocupaba tan poco que ni siquiera volvieron a mencionarlo. Seis semanas más tarde vestirían el uniforme militar, ya fuera como voluntarios o a la fuerza, y por más que se alargara el período de instrucción a finales de agosto se encontrarían sin duda en el frente.
Ábel se sentó en la cama y observó a la muchacha. «Me gustaría apoyar la cabeza sobre tu pecho y quedarme dormido —pensó—. ¡Lo que necesito es dormir! El sueño es el mejor remedio para todo. Pero no me atrevo a tocarte. ¡Soy un cobarde! De todas formas, hueles a cocina, un olor que me repugna. ¡Qué pena! Supongo que es normal que siendo un señorito de buena familia, con un abuelo terrateniente y un padre médico, tenga mis escrúpulos. Todo tiene un porqué. Es muy feo por mi parte, pero hay que reconocer que a veces el olfato puede más que la razón. Además, es muy posible que a ti tampoco te gustara mi olor, del mismo modo que los chinos dicen que el hombre blanco apesta. Son barreras que separan a los seres humanos.» La criada servía en la casa desde hacía un año y Ábel se dejaba llevar a menudo por la tentación que representaba la presencia de aquella joven rellenita, de curvas sugerentes; la deseaba, y con ella soñaba y fantaseaba cada vez que los brotes de su sexualidad adolescente lo atormentaban en secreto. Mofletuda, de tez blanca y expresión dulce, su cara le resultaba atractiva, al igual que el rodete rubio que coronaba graciosamente su cabeza.
La sirvienta se dispuso a arreglar la habitación y Ábel, en voz baja, avergonzado por su capricho pueril, le pidió un vaso de leche. Ella se lo trajo y él bebió a sorbos aquel néctar dulce y refrescante, el de su infancia, saboreándolo lentamente; desde hacía varios días no tomaba más que vino, aguardiente y licores pesados y empalagosos, que tragaba valientemente en un alarde de hombría ante la pandilla, pero que su estómago no toleraba. La leche, en cambio, se le antojaba deliciosa. Era la bebida del otro mundo, del mundo perdido. Fue al armario y, mientras la criada ordenaba la habitación y hacía la cama, se puso un cuello limpio y se cepilló la ropa. Un instante después, al ver que la muchacha recogía los naipes desparramados bajo la mesa, Ábel se acordó de que no tenía dinero. Registrando sus bolsillos encontró tres coronas, lo que le pareció muy poco, pues al despedirse de su tía para ir al examen ésta, emocionada, le había deslizado en la mano un billete de veinte coronas. Era una suma considerable que en condiciones normales solía durar bastante tiempo, y no alcanzó a recordar en qué la había gastado en tan pocas horas. Después del almuerzo que su tía había ofrecido para celebrar el gran acontecimiento, la pandilla había empezado a jugar al ramsli y él había perdido. Recordaba vagamente haberse negado a participar en la partida, pero alguien —¿quién? ¿Tibor, Ernó o los hermanos Garren?— había insistido tanto que al final cedió. Volvió a guardarse el dinero en el bolsillo y advirtió a la sirvienta que no lo esperasen a cenar, pues era posible que no regresara hasta muy tarde. De pronto se detuvo en el umbral: a sus pies yacía un naipe. Era un as de copas. Recogió distraídamente la carta grasienta con la intención de ponerla con las otras, amontonadas en desorden encima de la mesa, tal como la chica las había dejado. La primera que vio, colocada sobre las demás, fue otro as de copas. La cogió entre dos dedos con precaución y la comparó atentamente con la encontrada en el umbral: eran iguales. Por lo general, la baraja tiene un único as de cada palo. Sin embargo, esos dos eran idénticos; tenían el reverso azulado y ambos estaban manchados y gastados por el uso, de modo que ninguno inspiraba la menor sospecha. Ábel se sentó a la mesa y clasificó los naipes por palos. Fue así como descubrió dos ases de bastos y dos pares de dieces, uno de bastos y el otro de oros. En la veintiuna, a la que solían jugar tras la partida del ramsli, esas cuatro cartas juntas eran ganadoras. Los naipes duplicados, con su superficie cuarteada y manchada, no se diferenciaban nada de los otros de la baraja; estaban muy bien disimulados. El tramposo había obrado con cautela y probablemente jugaba en esas condiciones desde hacía meses. Ábel había dado con esa baraja hurgando en el cajón del escritorio de su padre. Eran unas cartas gastadas que nadie usaba desde hacía muchos años.
…