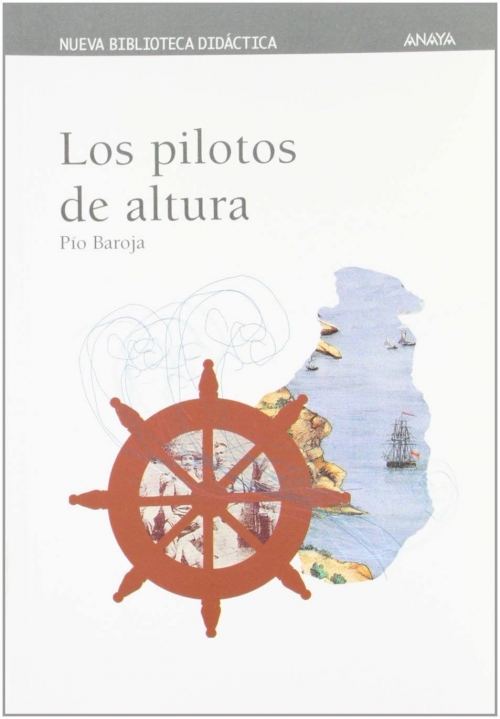Resumen del libro:
Los pilotos de altura narra las aventuras de un marino sin escrúpulos, dedicado al tráfico de esclavos, al que suceden en sus viajes como negrero toda suerte de peripecias: tempestades, naufragios, persecuciones, rebeliones, ataques piratas… Rara vez aparecen en la literatura española novelas cuya trama principal sean las aventuras y más si estas suceden en el mar. Pío Baroja nos ofrece aquí una excepcional novela al estilo de la más pura tradición narrativa inglesa.
EL MANUSCRITO
EN TIEMPO DE LA GUERRA ÚLTIMA, algunos pequeños puertos vascos, que durante siglos no habían botado en sus astilleros más que lanchones, gabarras y balandras, se lanzaron a construir embarcaciones de alto bordo. Uno de estos pueblos fue Elguea. En la ría de Elguea, Azurmendi, Shempelar y Compañía plantaron un astillero e hicieron un gran pailebote de quinientas toneladas, que constituyó su gran esfuerzo.
Fuimos a presenciar la botadura de este barco tres amigos.
De los tres amigos, el uno era bibliófilo; el otro, genealogista, y el tercero, yo, más o menos conocido como fabricante de novelas.
El bibliófilo poseía un hermoso automóvil y consideraba toda ocasión propicia para la rebusca de libros raros; el genealogista andaba a la caza de genealogías y de ejecutorias; yo me desplazaba sin un objetivo tan claro y determinado.
Después de presenciar el momento solemne en que el barco construido, lleno de gallardetes a proa y popa, entraba en la ría, pensamos dejar el pueblo e ir a visitar una pequeña tienda de antigüedades, donde solían verse cosas curiosas, auténticas y falsificadas; sobre todo falsificadas.
El dueño, un buen vasco, de cara inocente y cándida, solía decir, señalando un arcón, construido y tallado hacía dos o tres semanas: «Esta arca del monte la hemos traído de un caserío antiguo. Doscientos o trescientos años ya tendrá».
Como no se encontró nada en casa del anticuario, nuestro bibliófilo dijo:
—Debíamos ir al pueblo próximo, a casa de Cincúnegui, el autor de los Recuerdos históricos de Lúzaro. Quizá quede allí algo.
—Bueno, vamos.
El automóvil de nuestro bibliófilo salió por el dédalo de callejuelas de Elguea, tomó deprisa por la carretera de la costa, y en poco más de un cuarto de hora estábamos delante de Lúzaro, iluminado por el sol de un día de octubre. Preguntamos a un alpargatero que fabricaba alpargatas a la puerta de su tienda por la casa de Cincúnegui, y nos la mostró. Estaba enfrente de un portal, que tenía a un lado una carnicería y a otro una confitería.
La casa, una casa gris, negruzca, de dos pisos, con entramado de madera y ventanas con persianas verdes, daba por su fachada a un callejón enrevesado, en cuesta y en zigzag, de los muchos de aquella villa pescadora. El portal era lóbrego y húmedo. A un lado se abría una tienda, de esas tiendas de pueblo medio bazares por la universalidad de su género, en las que se vende de todo: clavos, pelotas, chorizos y sardinas en banasta; al otro lado de la puerta de entrada se veían varias barricas y bancos de una sidrería negra y sin luz.
En los muros de la escalera parecía haberse reconcentrado y detenido un olor antiguo a humedad, a sardinas fritas y a sidra. La escalera, con una bola vede de cristal al comienzo, tenía unos escalones torcidos, desgastados, y un pasamanos resbaladizo.
En el segundo piso había vivido don Domingo Cincúnegui, nuestro historiador, y seguía viviendo su hermana. La puerta era pequeña, con una aldabilla en medio, y encima una estampa de la Virgen de Icíar y un letrero donde se indicaban los días de indulgencia conseguidos si se decía «Ave María Purísima» y se recitaba una oración.
Llamamos y nos abrieron.
Al entrar se pasaba a un corredor blanqueado, no muy claro. La hermana de Cincúnegui apareció: una mujer vieja, seca, de aire un poco suspicaz y al mismo tiempo atento. Nos hizo pasar y nos enseñó la casa. El corredor la cruzaba de un lado a otro. En la parte de la calle se veía una sala de pueblo, con unas cortinas blancas, planchadas, con bordados y puntillas, como de sacristía. En medio, una alfombra raída, un brasero, un velador negro, dos sillones y seis sillas, ya desteñidas, puestas cerca de las paredes.
Por el lado contrario a la calle, la casa se asomaba por encima de un hermoso parque, a medias jardín, a la ría y al puerto. El parque medio jardín era de una familia rica bilbaína.
Hacia el jardín se hallaba la biblioteca de Cincúnegui, ya abandonada desde la muerte de su propietario. En la biblioteca olía mal, a húmedo, a cerrado, y el olor se unía con el de un sumidero próximo, sin duda atrancado. Era aquella una habitación grande, con una galería de cristales, empapelada con un papel amarillento; el suelo, de roble, oscuro, con las maderas torcidas, carcomidas y alabeadas, sujetas por unos clavos de hierro, gruesos y negros.
A lo largo del cuarto había armarios embutidos en la pared con puertas de cristales rotos, tapadas por cortinas verdes, ya polvorientas y descoloridas.
El bibliófilo registró inmediatamente los armarios; se hallaban vacíos. Algún trapero, en su rebusca, se llevó lo que pudo.
Quedaban tomos incompletos del Diccionario de Madoz, del Semanario Pintoresco Español y de la Ilustración Francesa; páginas sueltas del Derrotero de Tofiño, del poema de Ciscar, de las Conversaciones de Ulloa, láminas de la Francia marítima y números de El Correo de Lúzaro.
Muchas de las páginas faltas y otras de papeles del archivo fueron, probablemente, a parar a la tienda del piso bajo, a la carnicería y a la confitería de enfrente para envolver clavos, chuletas, bollos y dulces en una época menos preocupada de la higiene que la actual. Quizá algunas de las hojas las emplearon las vecinas en hacer papillotes. La hermana de Cincúnegui aseguró que muchos papeles habían ido a la buhardilla y se los comían las ratas.
En la biblioteca, en medio, sobre una mesa cubierta con una gutapercha negra, entre una carpeta y una escribanía de cobre, se veía un saco de habichuelas, y al lado, en un sillón de terciopelo verde, ya raído, una cesta de tomates.
Se notaba que el erudito historiador, pobre de medios, quiso disfrazar alguna de las fallas de su biblioteca; un trozo de mármol de la chimenea, roto, se hallaba sustituido por un pedazo de madera pintado; un vano entre la chimenea y la pared se hallaba cubierto por un biombo empapelado; en aquel momento las fallas quedaban más en evidencia.
El pobre erudito del pueblo pensó y soñó en aquel rincón. Probablemente, para él, su biblioteca fue un sitio ameno, un lugar de delicias. Allí trabajó en sus recuerdos históricos, tomó datos de la historia de Lúzaro, cosa que no interesaba en una época ya exclusivamente positivista y deportiva.
El historiador local buscó datos sobre los marinos nacidos en la villa y en sus contornos, y creyó llamar la atención de la gente con estas cosas. Para Cincúnegui su cuarto de trabajo tuvo sus días de esplendor: allí le visitaron algunos eruditos vascófilos, entre ellos dos franceses y un alemán; allí se albergó la redacción de El Correo de Lúzaro, que duró seis meses. Ahora, ya en la decadencia, y desaparecido el espíritu vital animador de todo aquello, en la biblioteca se tendía la ropa los días de lluvia, se guardaban tiestos y se ponían a secar las habichuelas y las manzanas.
…