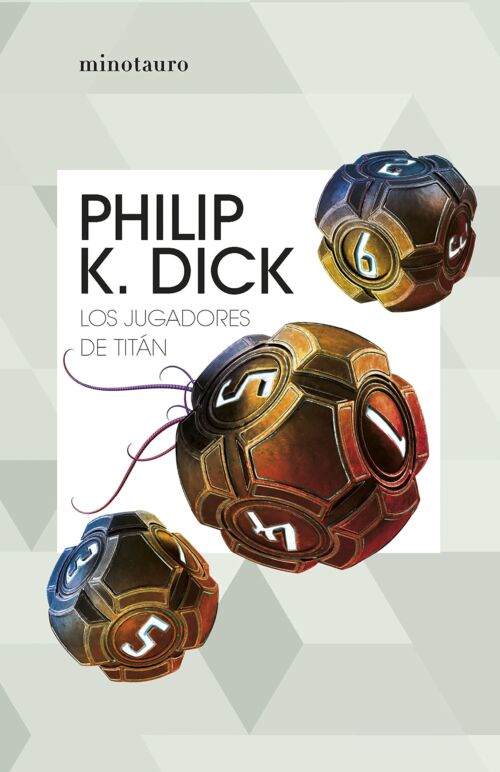Resumen del libro:
Los jugadores de Titán, de Philip K. Dick, es una novela de ciencia ficción publicada en 1963 que explora los temas de la identidad, la libertad y el destino en un mundo dominado por una raza alienígena llamada los vugs. El protagonista, Pete Garden, es un jugador adicto al juego de Titán, una especie de póker en el que se apuestan propiedades, dinero y hasta la propia personalidad. Garden se ve envuelto en una trama de conspiración, traición y manipulación por parte de los vugs, que tienen el poder de leer y alterar las mentes humanas.
La novela es una crítica a la sociedad estadounidense de los años 60, marcada por el consumismo, la alienación y la guerra fría. Dick muestra cómo el juego de Titán es una forma de escapar de la realidad y de buscar un sentido a la vida, pero también una trampa que conduce a la pérdida de la identidad y la libertad. Los personajes son complejos y contradictorios, y sus relaciones están marcadas por el engaño, la infidelidad y el desamor. El estilo de Dick es ágil y lleno de humor negro, y crea una atmósfera de paranoia y misterio que mantiene el interés del lector.
Los jugadores de Titán es una obra maestra de la ciencia ficción, que plantea cuestiones filosóficas y éticas sobre la naturaleza humana y el papel del azar en el destino. Es una novela que invita a la reflexión y al debate, y que demuestra la genialidad y la originalidad de Philip K. Dick como escritor.
Para Eph Konigsberg, que hablaba deprisa y hablaba muy bien
1
Había sido una mala noche, y cuando intentó volver a casa tuvo una tremenda discusión con el coche.
—Señor Garden, no está usted en condiciones de conducir. Por favor, utilice el mecanismo de autoconducción y recuéstese en el asiento trasero.
Peter Garden permaneció sentado detrás de la barra de dirección y habló con toda la claridad que pudo:
—Mira, puedo conducir. Una copa…, de hecho, varias copas te ayudan a estar más atento, así que deja de hacerme perder el tiempo. —Le dio un puñetazo al botón de arranque, pero no pasó nada—. ¡Arranca, joder!
—No ha insertado la llave —anunció el automóvil.
—Vale —respondió Peter, sintiéndose humillado.
Quizá el coche tenía razón. Introdujo la llave con gesto resignado. El motor se puso en marcha, pero los controles siguieron sin responder. Bajo el capó, el efecto Rushmore seguía activado, lo sabía muy bien. Era una discusión sin sentido.
—Venga, vale, te dejaré conducir —dijo con toda la dignidad que pudo—. Se ve que tienes muchas ganas. Seguro que la fastidias, como siempre haces cuando estoy… cuando no me encuentro bien.
Se arrastró hasta el asiento trasero y se dejó caer mientras el coche se alzaba de la calzada y atravesaba el cielo nocturno con todos los intermitentes encendidos. Dios, se encontraba mal. La cabeza le iba a estallar.
Se puso a pensar de nuevo, como siempre, en el Juego.
¿Por qué le había ido tan mal? Silvanus Angst era el responsable. Menudo payaso… su cuñado, o más bien su excuñado. Exacto, se dijo Pete, que no se me olvide. Ya no estoy casado con Freya. Hemos perdido los dos, así que nuestro matrimonio se ha disuelto y hemos empezado de nuevo: Freya casada con Clem Gaines y yo casado con nadie, porque no he conseguido sacar un tres, todavía.
Mañana sacaré un tres, se aseguró a sí mismo. Y, cuando lo haga, tendrán que importar una esposa para mí. Ya he pasado por todas las del grupo.
El coche siguió avanzando entre zumbidos sobre la zona central de California, un lugar desierto, tierras desoladas de ciudades abandonadas.
—¿Lo sabías? —le preguntó al coche—. ¿Que he estado casado con todas las mujeres del grupo? Y no he tenido ninguna suerte, todavía, así que debe de ser cosa mía, ¿no?
—Lo es —le contestó el coche.
—Incluso aunque fuera cosa mía, no sería culpa mía. Son los chinos rojos. Los odio. —Seguía tumbado, mirando las estrellas a través del techo transparente del coche—. Pero a ti te quiero. Te tengo desde hace años. Nunca te vas a cansar ni a desgastar. —Notó que los ojos se le llenaban de lágrimas—. ¿Verdad que no?
—Eso depende de que siga usted con fidelidad el mantenimiento preventivo.
—Me pregunto qué clase de mujer importarán para mí.
—Yo también me lo pregunto —repitió el coche.
¿Qué otro grupo tenía un contacto estrecho con el suyo, los Bello Zorro Azul? Probablemente los Hombre Especial de Paja, que se reunían en Las Vegas y representaban a los propietarios de Nevada, Idaho y Utah. Cerró los ojos e intentó recordar cómo eran físicamente las mujeres de los Hombre Especial de Paja.
Cuando llegue a mi apartamento de Berkeley voy a…, empezó a decirse, pero entonces recordó algo terrible.
No podía volver a su casa de Berkeley porque había perdido Berkeley en el Juego, esa misma noche. Walt Remington se la había ganado al destapar su farol en la casilla treinta y seis. Por eso la noche había sido tan mala.
—Cambia de dirección —le dijo con voz ronca al circuito auto—auto. Todavía poseía la mayor parte del condado de Marin. Podía quedarse allí—. Vamos a San Rafael —añadió mientras se incorporaba y se frotaba la frente con gesto somnoliento.
—¿Señora Gaines? —dijo una voz de hombre.
Freya, que se estaba cepillando el pelo corto y rubio delante del espejo, no se dio la vuelta. Suena como la voz del asqueroso ese de Bill Calumine, pensódistraída.
—¿Quieres que te lleve a casa? —le preguntó la voz, y entonces Freya se dio cuenta de que era su nuevo marido, Clem Gaines—. Porque te vas a casa, ¿no?
Clem Gaines —un tipo grande y rechoncho, con unos ojos azules que a Freya le recordaban a unos cristales rotos que le hubieran pegado a la cara un poco torcidos— iba cruzando la sala del Juego en su dirección. Era obvio que le complacía estar casado con ella.
No durará mucho, pensó Freya. A no ser que nosotros sí que tengamos suerte, se le ocurrió de repente.
Siguió cepillándose el cabello sin prestarle atención. Para ser una mujer de ciento cuarenta años estoy más que bien, decidió sentenciosa. Aunque no es mérito mío… Ninguno de nosotros tiene ese mérito.
Todos se conservaban bien gracias, más que a la presencia de algo, a su ausencia: a todos y cada uno de ellos les habían extirpado la glándula de Hynes al llegar a la madurez, por lo que en ellos el proceso de envejecimiento era ya imperceptible.
—Me gustas, Freya —le dijo Clem—. Eres una persona revigorizante. Y dejas bien claro que yo no te gusto a ti. —No parecía molestarle. A los brutos como Clem Gaines nunca parecía molestarles—. Vámonos a algún sitio, Freya, para que averigüemos cuanto antes si tenemos suerte tú y yo…
Se interrumpió por la entrada de un vug en la habitación.
—Mira, quiere ser amable, la cosa esa. Siempre quieren serlo —gruñó Jean Blau mientras se ponía el abrigo y se apartaba de la criatura.
Su marido, Jack Blau, miró a su alrededor en busca del palo para vugs del grupo.
—Lo pincharé un poco con el palo y se irá —dijo.
—No —protestó Freya—. No está molestando.
—Es cierto —coincidió Silvanus Angst. Estaba en el aparador de las bebidas preparándose una última copa—. Échale un poco de sal encima y ya está —añadió entre risitas.
Parecía que el vug se había centrado en Clem Gaines. Le gustas, pensó Freya. Quizá podrías irte con eso en vez de conmigo.
Sin embargo, eso no sería justo para Clem, porque ninguno de ellos se casaba con sus antiguos enemigos. Simplemente, no se hacía, a pesar de los esfuerzos de los titanios por hacer desaparecer la vieja aversión delos tiempos de la guerra. Eran una forma de vida basada en el silicio y no en el carbono. Tenían un ciclo vital lento, que utilizaba el metano en vez del oxígeno como catalizador metabólico. Y eran bisexuales. Un sistema no-V, sin duda.
—Venga, pínchalo —le dijo Bill Calumine a Jack Blau.
Jack hincó un par de veces el palo en el citoplasma gelatinoso del vug.
—Lárgate —le ordenó con sequedad, y sonrió a Bill Calumine—. A lo mejor podemos divertirnos con él. Vamos a intentar que se meta en una conversación. Oye, vuggy mío, ¿quieres echar una charlita, eh?
De inmediato, con ansia, los pensamientos del titanio aparecieron en las mentes de todos los humanos que estaban en el apartamento de propiedad conjunta del grupo.
¿Se ha registrado algún embarazo? Si es así, nuestras instalaciones médicas siguen disponibles y los insto a que…
—Escucha, vuggy —lo interrumpió Bill Calumine—. Si tenemos suerte, nos lo callaremos. Todo el mundo sabe que no es de buen augurio decíroslo. ¿Cómo es que tú no lo sabes?
—Lo sabe —apuntó Silvanus Angst—. Solo es que no le gusta pensar en eso.
—Bueno, pues ya va siendo hora de que los vugs se enfrenten a la realidad —declaró Jack Blau—. No nos gustan y se acabó. Venga —le dijo a su esposa—. Vámonos a casa.
Le indicó con un gesto impaciente a Jean que se acercara.
Los diversos miembros del grupo fueron saliendo de la habitación y bajaron por la escalera frontal del edificio en dirección a los coches aparcados. Freya se vio de pronto sola con el vug.
—No ha habido embarazos en nuestro grupo —le dijo al vug en respuesta a su pregunta.
Trágico —le contestó el vug mentalmente.
—Pero los habrá —añadió Freya—. Sé que pronto tendremos suerte.
¿Por qué vuestro grupo es tan hostil con nosotros? —quiso saber el vug.
—Bueno, os consideramos responsables de nuestra esterilidad, ya lo sabes.
Sobre todo el fabulador de Bill Calumine, pensó Freya.
Pero si fue por un arma militar vuestra, protestó el vug.
—No, no era nuestra. Era de los chinos rojos.
El vug no captó la diferencia.
En cualquier caso, estamos haciendo todo lo que pode…
—No quiero hablar de eso —lo interrumpió Freya—. Por favor.
Dejadnos ayudar, le suplicó el vug.
—A la mierda —respondió, y salió del apartamento, bajando la escalera a grandes zancadas hasta llegar a la calle y a su coche.
El aire nocturno, oscuro y frío, de Carmel, California, le devolvió el ánimo. Inspiró profundamente, levantó la mirada hacia las estrellas, olió la frescura, los nuevos olores limpios.
—Abre la puerta. Quiero entrar —le dijo al coche.
—Sí, señora Garden.
La puerta del coche se abrió.
—Ya no soy la señora Garden. Soy la señora Gaines. —Entró y se sentó detrás de la barra de dirección manual—. Procura grabártelo desde ahora mismo.
—Sí, señora Gaines.
En cuanto metió la llave, el motor se puso en marcha.
—¿Pete Garden se ha marchado ya? —Paseó la mirada por la calle en penumbra y no vio el coche de Pete—. Supongo que sí.
Se sintió triste. Hubiera sido agradable sentarse bajo las estrellas, así de noche, tarde, y charlar un poco. Sería como si todavía estuvieran casados… A la mierda el Juego y sus vueltas, pensó. A la mierda la propia suerte y la mala suerte. Parece que es lo único que tenemos ya. Somos una raza marcada.
Se llevó el reloj de pulsera al oído y el aparato habló con su diminuta voz.
—Son las dos quince de la madrugada, señora Garden.
—Señora Gaines —gruñó ella.
—Son las dos quince de la madrugada, señora Gaines.
Se preguntó cuánta gente quedaría con vida en la Tierra. ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Cuántos grupos estarían jugando al Juego? Seguramente no más de unos pocos cientos de miles. Y cada vez que se producía un accidente con resultado de muerte, la población descendía irremediablemente en uno más.
Metió la mano de forma automática en la guantera del coche y rebuscó una tira cuidadosamente envuelta de papel conejo, que era como lo llamaban. La encontró. Era del tipo antiguo, no de las nuevas. La desenvolvió, se la puso entre los dientes y mordió.
Examinó la tira de papel conejo bajo la luz del techo abovedado del coche. Pensó en un conejo muerto al recordar cuando, antiguamente, antes de que ella naciera, había que matar a un conejo para determinar la respuesta a aquella pregunta. La tira, bajo la luz del coche, era blanca, no verde. No estaba embarazada. Arrugó la tira y la arrojó por el conducto de eliminación de desechos, donde se incineró al instante. Mierda. Bueno, ¿qué te esperabas?, pensó con amargura.
El coche se separó del suelo y se dirigió hacia la casa de Freya en Los Ángeles.
Se dio cuenta de que era demasiado pronto para comprobar su suerte con Clem. Era obvio. Eso la alegró. Tendría que esperar una o dos semanas más y quizá habría algo.
Pobre Pete, pensó. Ni siquiera ha sacado un tres, ni siquiera está en realidad de vuelta en el Juego. ¿Y si me paso por su propiedad en el condado de Marin y miro a ver si está allí? Pero se ha cabreado tanto, se ha puesto tan intratable, tan amargamente desagradable esta noche… De todos modos, no hay ninguna ley ni regla que nos prohíba vernos fuera del Juego. Aunque, ¿de qué iba a servir? Pete y yo no hemos tenido suerte. A pesar de lo que sentimos el uno por el otro.
De repente, la radio del coche se encendió. Escuchó las cartas orales de un grupo de Ontario, Canadá, que se estaban emitiendo por todas las frecuencias con una gran emoción.
—Aquí la Madriguera de Pear Book —declaró el hombre exultante—. Esta noche, a las diez, hora local, ¡hemos tenido suerte! Una mujer de nuestro grupo, la señora Don Palmer, mordió su papel conejo con la misma esperanza de siempre, y…
Freya apagó la radio.
Pete Garden llegó a su antiguo apartamento de San Rafael. No había luz y hacía tiempo que no lo utilizaba, y se dirigió de inmediato al botiquín del cuarto de baño para ver qué encontraba. Sabía que si no había nada no se dormiría de ninguna manera. Ya le pasaba desde hacía tiempo. ¿Dormitex? Ahora necesitaba tres pastillas de veinticinco gramos de Dormitex para notar algún efecto. Llevaba demasiado tiempo tomándolas. Necesito algo más fuerte, pensó. Siempre estaba el fenobarbital, pero eso te dejaba para el arrastre todo el día siguiente. Escopolamina hidrobromida. Podría probarla.
O puedo probar algo mucho más fuerte. Emfital, se dijo.
Tres de esas y no volvería a despertarme jamás. No con las cápsulas fuertes que tengo. Se quedó con las cápsulas en la palma de la mano mientras pensaba. Nadie me lo impediría. Nadie intervendría…
—Señor Garden, estoy estableciendo contacto con el doctor Macy de Salt Lake City debido a su afección —dijo el botiquín.
—No tengo ninguna afección —replicó Pete. Metió rápidamente las cápsulas de Emfital en el frasco—. ¿Lo ves? —Esperó un segundo—. Solo ha sido una cosa momentánea, un gesto.
Allí estaba, suplicándole al efecto Rushmore de su botiquín. Era macabro.
—¿Vale? —le preguntó esperanzado.
Un chasquido. El botiquín se había desconectado.
Pete dejó escapar un suspiro de alivio.
Sonó el timbre de la puerta. ¿Ahora qué?, se preguntó mientras cruzaba el apartamento que olía levemente a moho, sin dejar de pensar en lo que podría tomar como somnífero sin activar el circuito de alarma del efecto Rushmore. Abrió la puerta.
Allí estaba su exmujer de cabello rubio: Freya.
—Hola —lo saludó ella con tranquilidad. Entró en el apartamento pasando a su lado con determinación, como si fuera perfectamente natural que hubiera ido allí a pesar de estar casada con Clem Gaines—. ¿Qué tienes en la mano?
—Siete pastillas de Dormitex —admitió.
—Te voy a dar algo que es mejor que eso. Ya se está poniendo de moda. —Freya rebuscó en su bolso de cuero tipo bandolera—. Es un producto nuevo que elabora en Nueva Jersey una autofábrica farmacéutica. —Le enseñó una cápsula azul grande, de las de liberación prolongada—. Hipnutil —le dijo, y luego se echó a reír.
—Ja, ja —respondió Pete en tono molesto. Había sido un chiste: inútil—. ¿Para esto has venido? —Por supuesto, al haber sido su esposa, su compañera de Farol durante más de tres meses, Freya sabía lo de su insomnio crónico—. Tengo resaca. Y esta noche he perdido Berkeley a manos de Walt Remington. Como muy bien sabes, claro. De modo que, ahora mismo, no estoy en condiciones de andar de cháchara.
—Pues prepárame un café —respondió Freya. Se quitó el abrigo con ribete de piel y lo dejó en una silla—. O déjame que te haga uno. Tienes mal aspecto —le dijo compasiva.
—Berkeley… ¿Por qué puse en juego el título de propiedad? Ni siquiera lo recuerdo. Precisamente esa, de todas mis posesiones… Debió de ser un impulso autodestructivo. —Se quedó unos momentos callado antes de volver a hablar—. De camino aquí pillé una transmisión de Ontario.
—Yo también la oí —respondió ella, asintiendo.
—¿Su embarazo te alegra o te deprime?
—No lo sé —respondió Freya con voz sombría—. Me alegro por ellos, pero…
Comenzó a pasear por la habitación con los brazos cruzados.
—A mí me deprime —dijo Pete, y puso una tetera con agua en el hornillo de la cocina.
—Gracias —dijo el efecto Rushmore de la tetera.
—Sabes que podríamos tener una relación fuera del Juego, ¿verdad? Ya ha pasado antes.
—No sería justo para Clem.
Sentía una cierta camaradería con Clem Gaines, algo que superaba sus sentimientos hacia ella. De momento, al menos.
Además, en cualquier caso, tenía curiosidad por su futura esposa. Más tarde o más temprano sacaría un tres.
…