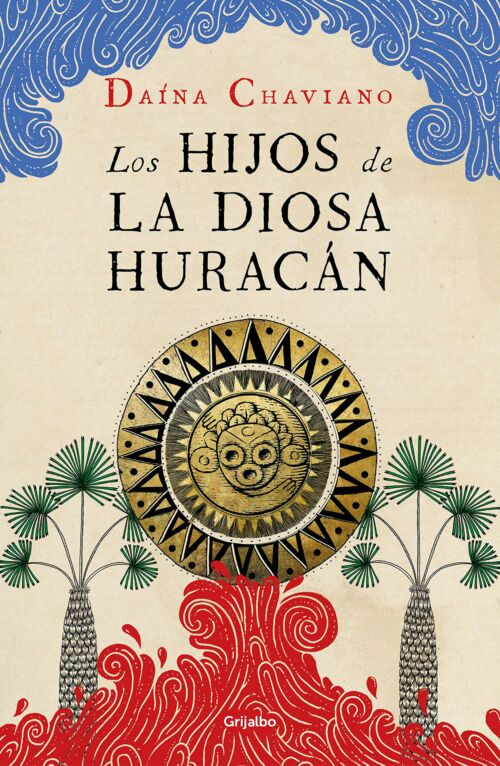Resumen del libro:
Una absorbente historia que recupera el valioso legado de los indígenas cubanos a través de una intriga protagonizada por dos mujeres que, en distintas épocas, se enfrentan a la peligrosa codicia de los hombres.
Una apasionante historia que empezó hace más de quinientos años y que solo ahora puede terminar.
Alicia Solomon apenas recuerda algo de sus primeros años de vida. Solo sabe que apareció abandonada en una balsa, de muy pequeña, y que fue recogida por unos marineros en alta mar. Ahora, convertida en una experta en documentos antiguos, se enfrenta al mayor reto de su carrera: descifrar un enigmático manuscrito hallado en una misteriosa tumba indígena no muy lejos de La Habana; una tarea que se vuelve más peligrosa a medida que Alicia se da cuenta de que hay personas dispuestas a matar para que ese texto, escrito por una mujer desconocida en el siglo XVI, jamás vea la luz.
Y es que, más de quinientos años atrás, existió un testigo excepcional de la conquista española. Juana, una joven recién llegada a la isla de los huracanes, se convirtió en la voz de esos pueblos sometidos y en el origen de una dinastía valerosa y justa, perseguida por quienes aún hoy no dudarán en eliminar a cuantos se opongan a su codicia y a su insaciable sed de poder.
“He disfrutado mucho de Los hijos de la diosa huracán de Daína Chaviano. Un thriller histórico trepidante que pone en valor el legado de los pueblos indígenas anteriores a la colonización española al tiempo que plantea una intriga actual intensa y adictiva. Bien documentada, emocionante y fantásticamente escrita.” – Ildefonso Falcones
Una aventura plagada de secretos, enigmas, mitos y conspiraciones, que retrata la eterna lucha entre la dignidad y la opresión, entre la inocencia y la más depravada codicia.
Prólogo
Madre Nuestra que estás en los cielos…
Estrecho de la Florida, 8 de septiembre, 10.20 h
Primero fue el banco de niebla que se alzó en el horizonte. Al principio pensaron que era una especie de espejismo, pero la bruma creció y se extendió hasta teñir el cielo de un insólito verde. Poco después comenzó la lluvia; una lluvia blanca como la leche, a ratos plateada, que parecía brillar con luz propia.
Sin brújula, radio o radar, los tres hombres navegaron entre las crestas del enfurecido océano, procurando descubrir el ojo luminoso de algún faro, pero los instrumentos de navegación habían enloquecido y el velo de nubes no les permitía ver nada que pudiera servirles de guía.
Exhaustos y apenas sin reservas de agua potable, se agazaparon en el fondo del pequeño yate y se preguntaron cómo era posible que los sorprendiera ese mal tiempo si las noticias no habían anunciado tormenta alguna.
Juan no dejaba de mirar su reloj-brújula como si esperara que su insistencia lo hiciera funcionar de nuevo. Su hermano Rodrigo se mordía las uñas, maldiciendo por no haberse quedado en casa a ver aquel partido de béisbol. Ahora moriría en medio de la nada. Con cada golpe de las olas apretaba entre sus dedos la medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre que su madre le había regalado antes de fallecer.
En la tercera noche de tempestad, los hombres intentaron dormir en aquel moisés que se balanceaba con violencia. Ya fuera porque el cansancio los vencía o porque se habían acostumbrado al movimiento, se rindieron al sueño.
Johnny fue el primero en despertar, aunque no se incorporó de inmediato. El joven timonel contratado por ambos hermanos era nativo de la reserva indígena de Big Cypress. Había abandonado las tierras de su tribu para comprarse un yate en Key West y alquilarlo a pescadores y turistas, pero su instinto de cazador seguía acompañándolo. Durante unos segundos permaneció inmóvil, intuyendo que algo ocurría. De pronto comprendió que la tormenta había cesado. Con un grito alertó a los otros para que subieran a cubierta.
El mar semejaba un cristal. En la inmensidad que los rodeaba no se distinguía movimiento alguno. Era como si la embarcación hubiera encallado en un espejo infinito. La brisa empezaba a despejar el cielo, que, sin embargo, todavía derramaba esa llovizna láctea sobre el mar. Azotada por una leve brisa, la lluvia se movía como una cortina de maná líquido, un alimento dulce y maternal que alguna diosa regalara a sus hijos.
Por puro reflejo, Juan volvió a consultar su reloj. Había vuelto a funcionar. Se lo hizo notar al timonel, que, de un salto, bajó los escalones hacia el interior de la cabina. Los equipos estaban encendidos: el intercomunicador, el radar, el compás, incluso la grabadora amarrada a un poste, que ahora susurraba el estribillo de un bolero.
De inmediato Johnny estudió los parámetros, comprobó el sitio donde se hallaban y llamó por radio al guardacostas. Supo que la tormenta los había desviado decenas de millas hacia el sureste. Se hallaban en un punto medio entre la isla Andros y la costa norte de Cuba, dentro del mítico triángulo de las Bermudas.
—Mejor nos largamos enseguida —dijo Rodrigo con cierta urgencia—, estamos rozando aguas cubanas.
—Las aguas territoriales solo llegan a doce millas de las costas —replicó Johnny.
—No importa —le apremió el otro, sintiéndose gradualmente más inquieto al recordar ciertas historias—. Estamos cerca del límite, arranca el yate.
Un nuevo llamado desde cubierta los hizo salir atropelladamente. Inclinado sobre la borda, Juan señalaba un punto oscuro que se movía sobre las aguas. No parecía una lancha de los guardacostas cubanos. Al menos no dejaba estela alguna. Fuera lo que fuera, aquello flotaba plácidamente a la deriva.
Los tres pensaron lo mismo. Solo podía ser uno de esos cubanos que desde hacía medio siglo se echaban al mar sobre balsas fabricadas con materiales de desecho. Johnny bajó a la cabina, arrancó el motor y puso proa al sur. Los otros no se opusieron.
La lluvia seguía cayendo, cada vez más fina, a medida que se acercaban al objeto cuyos contornos no lograban adivinar. ¿Era un bote? ¿Un neumático? ¿Una tabla? No había señales de vida. Si había alguien a bordo, debía de estar desmayado o algo peor. A unas treinta yardas, el timonel apagó el motor y dejó que el impulso del yate los condujera suavemente hasta aquel punto. En ese mismo instante, la llovizna cesó.
Como habían sospechado, era una balsa. O más bien, restos de ella. Allí no viajaban personas desmayadas ni muertas. Tampoco vieron utensilio alguno, ni siquiera botellas con agua, mantas o comida. Aquella superficie de tablones mal amarrados, de unos dos metros cuadrados, se hallaba limpia y seca. En su centro, mecida levemente por las olas, había una criatura desnuda.
—Oh, my God! —murmuró Johnny, que zafó el bote de auxilio amarrado a un costado del yate—. Si es una niña…
—¿Está muerta? —preguntó Juan.
—No creo —dijo Rodrigo cuando vio el cuerpecito en posición fetal, recordando la época en que distribuía alimentos a guarderías infantiles—. Así duermen los chamas.
Subió al bote y Johnny lo siguió de un salto.
—Pero ¿cómo pudo sobrevivir con esa tormenta? —preguntó Johnny, que maniobró el timón del bote para que Rodrigo se inclinara sobre la borda y tomara en sus brazos a la pequeña dormida.
—¡Y está seca! —exclamó Rodrigo, apartando los bucles del rostro infantil—. Parece un milagro.
En la cubierta del yate, Juan los aguardaba expectante. Cuando Rodrigo se empinó para alcanzársela, Juan reparó en un trozo de papel arrugado que la niña apretaba en su puño.
—Mira —le dijo a su hermano, que ya subía por la escalera de soga mientras Johnny aseguraba el bote.
Rodrigo alisó con cuidado el papel. Era una fotografía rota, con unas líneas escritas en el reverso: «… parte de mí se librará de la muerte».
Johnny se limitó a mover la cabeza, pensando que nadie iba a creer aquella historia.
Por instinto, Rodrigo acarició la medallita de la Virgen que colgaba de su cadena y recordó aquel relato mítico que conocían todos los cubanos. Cuatro siglos atrás, en una bahía al norte de Cuba, tres hombres habían rescatado la estatuilla seca de una Virgen que flotaba sobre unas tablas, después de una tormenta de tres días y tres noches que casi los hizo naufragar. Aquella imagen era la misma que aún veneraban los cubanos en El Cobre, un santuario rodeado de montañas en la zona oriental de la isla.
—¡Santo Dios! —murmuró Juan al notar el reflejo de la medalla en el pecho de su hermano—. ¡Si hoy es el día de la Virgen del Cobre!
—¡Qué casualidad!
—Nada de casualidad —murmuró Rodrigo—. ¿No te lo dije? Es un puñetero milagro.
…