Los demonios
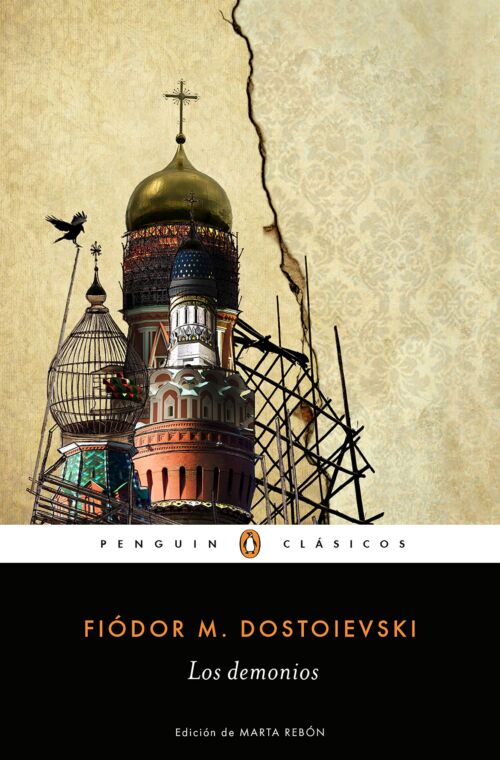
Resumen del libro: "Los demonios" de Fiódor Dostoyevski
El 21 de noviembre de 1869 un estudiante radical de la Escuela de Agricultura de Moscú, Iván I. Ivánov, era asesinado por cinco de sus compañeros, miembros del grupo revolucionario Represalia del Pueblo, que tramaba una revuelta para el 17 de febrero de 1870 (noveno aniversario de la liberación de la servidumbre). Dostoyevski se inspiró en este hecho para Los demonios (1872), tal vez la primera novela sobre una «célula terrorista». Aunque la intencionalidad política es evidente, el caos y la destrucción que recrea surgen de una sátira de costumbres tan hilarante como hiriente que poco a poco se va transformando en una tragedia clásica. En el centro destacan dos personajes de distintas generaciones: el maduro y «muy respetable» Stepán Trofímovich Verjovenski, que, después de una dudosa carrera en el ámbito académico, vive desde hace tiempo de la generosidad —y del amor— de una rica viuda a la que le gusta verse como protectora de las humanidades; y el hijo de ésta y antiguo pupilo de Verjovenski, el joven Nikolái Vsévolodovich Stavroguin, de quien todo el mundo se enamora y cuya vida incoherente y abismal no parece procurarle, sin embargo, ningún placer. Verjovenski dice de sí mismo: («je suis un vulgar gorrón, et rien de plus»; Stavroguin cree que, si está poseído por algún demonio, será por «un diablejo pequeño, repugnante, escrofuloso, resfriado, de los fracasados». Estos personajes van revelando, entre la brutalidad y la fascinación, las complejas compensaciones que ofrece el «derecho al deshonor» —una de las obsesiones dostoyevskianas— en medio de una trama coral deslumbrante.
Capítulo I. A modo de introducción: algunos detalles de la biografía del muy respetable Stepán Trofímovich Verjovenski
I
Al proponerme la descripción de unos acontecimientos tan recientes como singulares que han tenido lugar en nuestra ciudad, una ciudad que hasta el presente había pasado desapercibida, me veo obligado, dada mi falta de soltura, a remontarme bastante atrás en el tiempo, para empezar, en concreto, por ciertos detalles biográficos del muy respetable y lleno de talento Stepán Trofímovich Verjovenski. Sirvan estos detalles únicamente como introducción a la crónica propuesta, y la historia como tal, la historia que me dispongo a contar, quedará para después.
Diré, de entrada, que Stepán Trofímovich había desempeñado siempre entre nosotros un papel singular, de carácter cívico, por así decir, y amaba con pasión ese papel; lo amaba hasta tal punto que me atrevería a decir que era incapaz de vivir sin él. No es que pretenda yo compararlo con un actor de teatro: Dios me libre, y más teniendo en cuenta lo mucho que lo respeto. Todo eso podía ser consecuencia de su costumbre o, mejor dicho, de su continua y noble inclinación, ya desde niño, a recrearse en sus sueños de ocupar una posición llamativa en la sociedad. Le fascinaba, por ejemplo, su condición de «perseguido» y, digámoslo así, de «desterrado». En estas dos palabras había una suerte de brillo clásico, que lo había deslumbrado de una vez y para siempre, y que, elevándolo gradualmente, a lo largo de los años, en la opinión que tenía de sí mismo, acabó situándolo en un eminente pedestal, muy lisonjero para su amor propio. Hay una novela satírica inglesa del siglo pasado en la que un tal Gulliver, al regresar del país de los liliputienses, que apenas levantaban dos vershkí[3] del suelo, se había habituado hasta tal punto a tenerse por un gigante estando en compañía de esa gente que, cuando paseaba por las calles de Londres, no podía evitar gritar a los peatones y a los carruajes con los que se cruzaba, diciéndoles que tuvieran cuidado y se apartaran de él, no fuera a aplastarlos, pensando que todavía era un gigante, y los demás unos enanos. Por ese motivo se reían de él y lo insultaban, y los cocheros más soeces hasta fustigaban al gigantón con sus látigos. Pero ¿tenían razón al actuar así? ¿Qué no hará la costumbre? La costumbre estuvo cerca de llevar a Stepán Trofímovich a tales extremos, pero de un modo aún más inocente e inocuo, por así decir, por tratarse de un hombre exquisito.
Yo diría incluso que hacia el final de sus días todo el mundo, y en todas partes, acabó olvidándose de él, pero eso no significa que anteriormente fuera un desconocido. Es indudable que en una época formó parte de la famosa pléyade de las más ilustres personalidades de la generación precedente, y en un tiempo —a decir verdad, solo por un brevísimo instante— muchos se lanzaban a pronunciar su nombre casi a la par de los de Chaadáiev[4], Belinski[5], Granovski[6] o Herzen[7], que por entonces empezaba a despuntar en el extranjero. Pero la actividad de Stepán Trofímovich concluyó casi en el mismo instante en que había comenzado, en medio de un «torbellino de circunstancias concurrentes», por así decir. ¡Quién lo diría! Más tarde se ha podido ver que, al menos a este respecto, no solo no existió tal «torbellino», sino tales «circunstancias» siquiera. Solo muy recientemente, hace apenas unos días, he llegado a saber, para gran asombro mío, pero de manera inequívoca, que Stepán Trofímovich no estuvo residiendo entre nosotros, en nuestra provincia, en calidad de desterrado, como pensaba todo el mundo, sino que ni siquiera estuvo nunca sometido a vigilancia policial. ¡He aquí una prueba de la tremenda fuerza de la imaginación! Él mismo creyó sinceramente toda su vida que en determinadas esferas recelaron siempre de él, que en todo momento vigilaban y controlaban sus pasos y que los tres gobernadores que se han sucedido en los últimos veinte años en nuestra provincia traían ya, al ocupar el cargo, una idea preconcebida de él, de tintes alarmantes e inspirada por sus superiores en el momento de nombrarlos. Si alguien, presentándole pruebas irrefutables, hubiera demostrado entonces al muy respetable Stepán Trofímovich que no tenía nada que temer, éste se habría sentido necesariamente ofendido. Pero, por lo demás, Stepán Trofímovich era un hombre muy inteligente, un hombre de lo más dotado, podría decirse incluso que era un hombre de ciencia, aunque la verdad es que en lo tocante a las ciencias… en fin, en el campo de las ciencias no es que hubiera hecho mucho, es más, yo diría que no había hecho nada de nada. Pero, por lo que respecta a los hombres de ciencia, eso es algo de lo más normal en esta Rusia nuestra.
Tras volver del extranjero, se distinguió como lector en una cátedra universitaria a finales de los años cuarenta. Pero apenas tuvo tiempo de impartir unas cuantas lecciones, al parecer, sobre los árabes; también tuvo ocasión de defender una brillante tesis relativa a la importancia política que, en el marco hanseático, estuvo a punto de alcanzar, entre 1413 y 1428, la ciudad alemana de Hanau, así como a las peculiares y oscuras razones por las que esa importancia no había llegado a materializarse. Su tesis fue recibida como un ataque tan sutil como punzante por los eslavófilos de la época, y de paso le granjeó entre ellos numerosos enemigos irreconciliables. Más tarde, por cierto, después de haber perdido su cátedra, aún tendría ocasión de publicar (a modo de venganza, por así decir, como queriendo demostrar lo que se habían perdido), en una revista progresista de periodicidad mensual, donde se traducía a Dickens y se daban a conocer las obras de George Sand[8], la primera parte de un estudio de gran profundidad que versaba, al parecer, sobre las causas de la extraordinaria rectitud moral de ciertos caballeros en una época concreta o algo por el estilo. En todo caso, en él se defendían unos conceptos elevados y de una excelencia poco común. Más tarde se dijo que la continuación del estudio había sido prohibida abruptamente y que aquella revista progresista pagó un precio por haber publicado la primera parte. Es muy posible, porque en aquellos días todo era posible. Pero en este caso lo más verosímil es que no hubiera nada de eso y que el propio autor fuera demasiado perezoso para concluir su estudio. Por otra parte, interrumpió sus lecciones sobre los árabes porque alguien (evidentemente, uno de sus enemigos retrógrados) había interceptado, a saber cómo, una carta en la que se exponían determinadas «circunstancias», a consecuencia de lo cual le pidieron ciertas explicaciones. Ignoro si sería verdad, pero el caso es que por aquellos mismos días fue descubierta en San Petersburgo una vasta organización, antinatural y subversiva, integrada por unos treinta individuos, que no estuvo lejos de sacudir los cimientos del edificio social. Decían que se reunían para traducir al mismísimo Fourier[9]. Dio la casualidad de que justo entonces se produjo también la incautación en Moscú de un poema de Stepán Trofímovich, el cual lo había escrito seis años antes de todo aquello, en Berlín, durante su primera juventud; copias de ese poema se habían difundido en un círculo formado por dos aficionados y un estudiante. Ese poema yace ahora mismo encima de mi mesa; se trata de una copia manuscrita reciente, magníficamente encuadernada en marroquín rojo, que me envío hace apenas un año el propio Stepán Trofímovich, con una anotación de su propia mano. El caso es que no carece de inspiración, y revela cierto talento; es una obra extraña, pero entonces (más concretamente, en los años treinta) se solían escribir cosas así. Se me hace difícil exponer el argumento, porque, a decir verdad, no entiendo una palabra. Viene a ser como una alegoría, con un formato lírico-dramático que recuerda a la segunda parte de Fausto. La escena se abre con un coro de mujeres, después hay un coro de hombres, después un coro de una especie de fuerzas y, para terminar, un coro de espíritus que todavía no viven pero arden en deseos de vivir. Todos estos coros cantan sobre algo sumamente impreciso, en su mayor parte sobre alguien que ha sufrido una maldición, pero con unos matices de humor elevado. De pronto, sin embargo, la escena se transforma y se inicia una suerte de «Fiesta de la vida», en la que hasta los insectos cantan; aparece una tortuga que pronuncia unas palabras sacramentales en latín e incluso, si mal no recuerdo, hay un mineral que entona algo, de modo que el objeto ya es definitivamente inanimado. En general, todos cantan sin parar y, si en algún momento conversan entre sí, es para insultarse vagamente, pero una vez más con unos matices de elevada significación. Finalmente, la escena vuelve a transformarse y estamos en un lugar agreste, y un joven civilizado, deambulando entre unas rocas, va arrancando y chupando unas hierbas; a la pregunta de un hada de por qué chupa esas hierbas, el joven responde que se siente rebosante de vida, por lo que busca el olvido, y que encuentra ese olvido en el jugo de esas hierbas; pero asegura que su mayor deseo —acaso un deseo superfluo— es el de perder la razón. A continuación hace su entrada un joven de una belleza indescriptible a lomos de un caballo negro, seguido de una imponente multitud de todas las naciones. Ese joven es la imagen de la muerte, y todas las naciones lo siguen con ansias. Y, por último, ya en la escena final aparece la torre de Babel, y unos atletas concluyen por fin su construcción cantando a una nueva esperanza y, cuando definitivamente coronan la obra, el señor de ese, digámoslo así, Olimpo, se da a la fuga de una manera cómica, y la humanidad, al reparar en lo ocurrido, ocupa su puesto y da comienzo de inmediato a una nueva vida con una nueva forma de entender las cosas. Bueno, pues en aquella época este poema lo encontraron peligroso. El año pasado le propuse publicarlo a Stepán Trofímovich, en vista de que en nuestros tiempos resultaría completamente inofensivo, pero él rechazó mi propuesta con evidente desagrado. Mi opinión sobre su completa inocencia no le hizo ninguna gracia, e incluso yo achaco a este hecho la relativa frialdad que me mostró por entonces, y que se prolongó dos largos meses. Pero ¡quién lo habría dicho! De repente, prácticamente en las mismas fechas en que yo le propuse publicarlo aquí, van y publican nuestro poema allá, o sea, en el extranjero, en una de esas antologías revolucionarias, y sin el conocimiento de Stepán Trofímovich. Al principio se asustó, corrió a ver al gobernador y escribió una dignísima carta de justificación, dirigida a San Petersburgo; me leyó la carta un par de veces, pero no la envió, por no saber a quién debía remitírsela. En definitiva, se pasó un mes alterado; no obstante, yo estoy convencido de que en lo más recóndito de su corazón se sentía más halagado que nunca. Poco menos que se acostaba con el ejemplar de la antología que le habían hecho llegar, y de día lo escondía debajo del colchón y no consentía que le hiciesen la cama; y, aunque temía que en cualquier momento le llegase un telegrama, tenía siempre la cabeza muy alta. No le llegó ningún telegrama. Entonces se reconcilió conmigo, prueba de la extraordinaria bondad de su corazón apacible y libre de rencor.
…
Fiódor Dostoyevski. Moscú, 1821 - San Petersburgo, 1881 Novelista ruso. Educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, que murió prematuramente. Al quedar viudo, el padre se entregó al alcohol, y envió finalmente a su hijo a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, lo que no impidió que el joven Dostoievski se apasionara por la literatura y empezara a desarrollar sus cualidades de escritor.
A los dieciocho años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. Ese acontecimiento lo marcó como una revelación, ya que sintió ese crimen como suyo, por haber llegado a desearlo inconscientemente. Al terminar sus estudios, tenía veinte años; decidió entonces permanecer en San Petersburgo, donde ganó algún dinero realizando traducciones.
La publicación, en 1846, de su novela epistolar Pobres gentes, que estaba avalada por el poeta Nekrásov y por el crítico literario Belinski, le valió una fama ruidosa y efímera, ya que sus siguientes obras, escritas entre ese mismo año y 1849, no tuvieron ninguna repercusión, de modo que su autor cayó en un olvido total.
En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios. Indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución, estuvo cuatro años en un presidio de Siberia, experiencia que relataría más adelante en Recuerdos de la casa de los muertos. Ya en libertad, fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, Maria Dmítrievna Isáieva.
Tras largo tiempo en Tver, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde no encontró a ninguno de sus antiguos amigos, ni eco alguno de su fama. La publicación de Recuerdos de la casa de los muertos (1861) le devolvió la celebridad. Para la redacción de su siguiente obra, Memorias del subsuelo (1864), también se inspiró en su experiencia siberiana. Soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible. En 1866 publicó El jugador, y la primera obra de la serie de grandes novelas que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época, Crimen y castigo.
La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y a viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorievna. Durante uno de esos viajes su esposa dio a luz una niña que moriría pocos días después, lo cual sumió al escritor en un profundo dolor. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos.
Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le permitió publicar obras como El idiota (1868) o Los endemoniados (1870), que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país, en el que fue recibido con entusiasmo. En ese contexto emprendió la redacción de Diario de un escritor, obra en la que se erige como guía espiritual de Rusia y reivindica un nacionalismo ruso articulado en torno a la fe ortodoxa y opuesto al decadentismo de Europa occidental, por cuya cultura no dejó, sin embargo, de sentir una profunda admiración.
En 1880 apareció la que el propio escritor consideró su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. Máximo representante, según el tópico, de la «novela de ideas», en sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de los diálogos y en el sentido irónico que apunta en ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes.