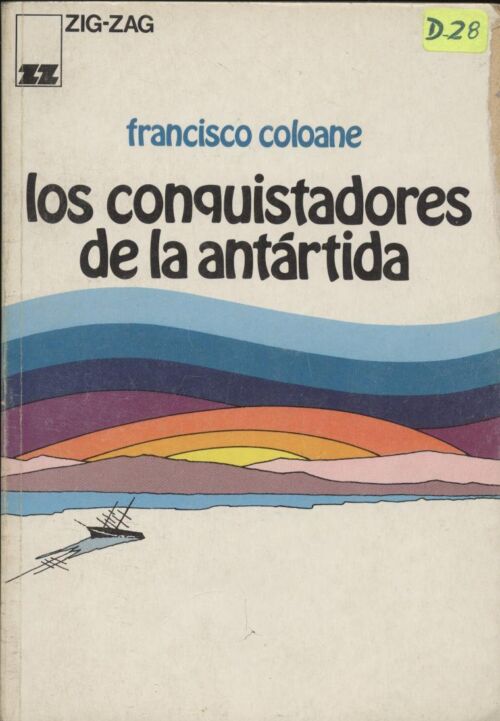Resumen del libro:
Francisco Coloane, reconocido escritor chileno nacido en 1910 y fallecido en 2002, es una figura emblemática de la literatura latinoamericana del siglo XX. Su obra, marcada por una profunda conexión con la naturaleza y una sensibilidad única para retratar la vida en los confines del mundo, lo consagra como uno de los máximos exponentes de la literatura de aventuras y del realismo mágico en Chile.
“Los conquistadores de la Antártida”, una de las obras más emblemáticas de Coloane, nos sumerge en un relato épico que narra la travesía de tres hombres que se enfrentan a los desafíos extremos del territorio antártico. En medio de una llamada de auxilio en el cabo de Hornos, estos hombres emprenden una misión de rescate que los lleva a adentrarse en un escenario desolado y majestuoso, donde el frío y la nieve se convierten en protagonistas de una lucha por la supervivencia.
A través de la voz del autor, somos testigos de las historias individuales de cada personaje, que se entrelazan con maestría para tejer un tapiz narrativo cargado de emociones y reflexiones profundas sobre la condición humana. Desde el abandono de todo por vivir como aborígenes hasta la transformación de un hombre en una especie de emblema en el continente antártico, las vivencias de estos pioneros nos invitan a explorar las complejidades del alma humana en su enfrentamiento con la naturaleza más hostil.
Coloane, a través de una prosa evocadora y magistral, nos sumerge en la atmósfera gélida y desafiante de la Antártida, transportándonos a un mundo donde la belleza y la brutalidad se entrelazan en un baile hipnótico. Con una narrativa fluida y envolvente, el autor nos invita a acompañar a estos intrépidos conquistadores en su viaje físico y moral, revelando los misterios y las maravillas de un territorio apenas explorado.
En resumen, “Los conquistadores de la Antártida” es mucho más que una novela de aventuras; es un retrato íntimo y conmovedor del espíritu humano frente a la adversidad, una oda a la valentía y la determinación de aquellos que desafían los límites de lo posible en busca de un destino incierto en el fin del mundo. Con esta obra, Francisco Coloane consolida su lugar como uno de los grandes maestros de la literatura latinoamericana, dejando un legado que perdurará en las mentes y corazones de los lectores por generaciones.
1. S. O. S
LOS relámpagos cruzaban sus bandazos de luz sobre la caseta de la radioestación mientras en su interior se paseaba inquieto el sargento Ulloa frente a la mesa de transmisiones, junto a la cual el radioperador Alejandro Silva permanecía con los auriculares puestos en una actitud desesperada.
—¿Nada más que eso? —preguntó el sargento.
—¡Nada más que eso! —respondió Silva, recalcando con el lápiz azul, con que solía escribir directamente sus recepciones radiotelegráficas, tres grandes letras impresionantes sobre el papel: S. O. S.
Un trueno retumbó como si desde el confín viniera desmoronándose una gigantesca ruma de tablas, y pasó de largo, con un vaivén sonoro, hacia otro confín lejano.
—¡Ese o ese! —repitió como un vagido del trueno el sargento Ulloa.
—¡Ese o ese! —repitió como un eco el radioperador, apretándose los auriculares a los oídos con gesto ceñudo, y agregó, volviendo a tomar el lápiz y repasándolo con nerviosidad sobre las tres letras ya intensamente grabadas de azul en el papel—: ¡Nada más! ¡S. O. S.!
S. O. S. las tres letras internacionales que significan ¡Auxilio!, para todos los oídos del mundo, sin distinción de razas o idiomas, fue el único mensaje que alcanzó a recibir la radioestación de Walaia, en medio de la tormenta, cuando un rayo, de súbito, destrozó la antena, interrumpiendo la angustiada comunicación.
La radioestación de Walaia, de la Marina de Chile, está situada en uno de los parajes más agrestes, solitarios y australes del mundo: en la desembocadura de la Angostura Murray, frente al Cabo de Hornos.
Esta angostura o canal es un verdadero tajo entre cordilleras, corto y profundo, que da salida a las aguas del canal Beagle hacia el Cabo de Hornos. La naturaleza en esa parte del fin del mundo es hostil y tempestuosa. Las costas carecen de playas porque las montañas se precipitan a plomo en el mar; la vegetación está representada por los robles aparragados y algunos pastos y líquenes que trepan en las partes bajas, y luego los cerros se yerguen mondos, cual agrietada piel de paquidermos colosales.
Entre estos lomos, en la margen Este de la Angostura Murray, aprovechando la leve llanada de un ancón, está la casa de la radioestación de Walaia, un hermoso chalet de dos pisos que contrasta extrañamente con la soledad del paraje.
El radioperador Alejandro Silva estaba de guardia cuando se desencadenó la tormenta, en medio de la cual el receptor empezó a marcar el S. O. S. de un barco cuya posición no logró comunicar porque un rayo había destrozado una de las antenas, interrumpiendo la recepción.
—¡Un barco en peligro! ¿Pero en dónde, en qué parte? —profirió el sargento Ulloa, un hombre moreno, alto y huesudo, que se meneaba como el mástil de una nave al andar.
—¡No queda otra que esperar! —dijo Alejandro, colocando los auriculares, ya inútiles, sobre la mesa de transmisión.
—Dentro de una hora me dijo el suboficial Poblete que podría estar todo arreglado; está trabajando en los desperfectos con el mecánico Frías y el radioperador Sagredo —agregó Ulloa.
—¡Si no nos cae otro rayo!
—¡Sí; es peligroso mantener la corriente eléctrica con esta tempestad; pero es nuestro deber intentar a toda costa comunicarnos con el buque que pide auxilio! —dijo el sargento.
Los dos hombres se acercaron a los ventanales de la caseta, cuyo techo caía en forma de visera, dándole el aspecto de un puesto de observación elevado en medio de las montañas. De vez en cuando un golpe de luz iluminaba el interior, y luego un trueno empezaba a derrumbarse de uno a otro confín. Afuera, el horizonte, cerrado, negro y cercano, era hendido solo por las bandas amarillas, rojas o azules de los relámpagos o por el lacerante gusano celeste, lechoso, de algún rayo que palpitaba unos instantes en el espacio para caer restallante y partirse contra el lomo de piedra de un cerro. ¡Parecía que las enfurecidas fuerzas atmosféricas hubiéranse concentrado en ese punto de la tierra para herirla y despedazarla!
—Es rara esta tempestad eléctrica —dijo Ulloa—. Hace cuatro años que estoy en esta radio y es la primera vez que la observo.
—El libro de guardias solo anota tres tormentas en diez años; pero una de ellas despedazó un cerro —recalcó Alejandro.
—Este es el fin de la cordillera de los Andes —continuó Ulloa—, y yo siempre he pensado que ese enorme lomo que corre a través de las Américas, y que termina precisamente en este lugar, debe producir algún malestar atmosférico al rodar la tierra en el espacio. Es como si al globo terráqueo se le hubiera zafado una costilla, interrumpiendo su redondez.
—Y Chile está al borde de la costilla —dijo Alejandro—. Y por eso tal vez ha sufrido tantos terremotos.
—No sé si lo que digo podrá ser científico; pero es la idea que yo tengo —dijo el sargento Ulloa, quien, a pesar de ser un estudioso y poseer cultura, prefería opinar como un campesino, con razonamientos simples y propios.
—Debe de ser así —dijo Alejandro, que siempre encontraba sabia y entretenida la charla del sargento, y agregó, volviendo al tema que más les preocupaba—: Y en el Cabo de Hornos debe de ser peor. Cuando era grumete de la «Baquedano», pasamos una vez por allí, pero apenas le vimos las narices viramos en redondo y le quitamos el cuerpo. A lo mejor es de allí de donde el buque en peligro pide auxilio.
—Seguramente que debe ser por allí —dijo Ulloa—. Cabo de Hornos es el lugar más malo de toda la tierra. Los barcos desaparecen allí sin dejar rastros. Hace un par de años el buque escuela de la armada alemana «Almirante Karlfanger» se perdió con sus trescientos cadetes sin que se haya encontrado una astilla. Se lo tragó el misterio. Una tarde dio su posición por última vez, agregando que navegaba sin novedad, y después no se supo más hasta el día de hoy.
En ese instante un rayo culebreó desde el negro pizarrón del espacio hasta cerca de la ventana; tan cerca, que Alejandro se echó instintivamente hacia atrás, cerrando los ojos, y el sargento se apretó los labios conteniendo el temor; pero la culebra de luz se azotó contra el suelo a unos metros del edificio, con un chirrido semejante al que produce el agua cuando cae en la grasa hirviente.
—¡Esta sí que pudo ser la grande! exclamó Alejandro.
—¡Como si le hubieran pisado la cola al diablo! —dijo sonriendo el sargento.
—¡Por fin está todo arreglado! —gritó, mientras subía a grandes trancos la escalera, el pequeño y ágil suboficial Poblete.
—¿Todo listo? —inquirió Ulloa.
—¡Todo listo, los dínamos ya empiezan a andar! —replicó Poblete.
La corriente eléctrica fue dada, a pesar de los peligros que significaba la tormenta, y el radioperador Alejandro Silva colocose de nuevo los auriculares, y empezó al mismo tiempo a manipular el transmisor; mas el espacio estaba mudo y sordo.
De pronto, unos prolongados tiiic…, tiiic…, tiiic…, como el canto de algunos pequeños pajarillos que habitan las umbrías de los bosques, se reprodujo en el receptor de Alejandro.
El extraño llamado se fue debilitando poco a poco. El radioperador inclinó la cabeza hacia delante, tomándose los fonos con ambas manos en un gesto con el que trataba de aguzar al máximo su sensibilidad, todo su ser, para poder percibir el entrecortado ruido.
El sargento Ulloa, afirmado sobre la mesa de trasmisiones, se inclinaba también ansioso de conocer el misterio que se acercaba y se alejaba de los oídos del radioperador al infinito del espacio.
De súbito, un ademán de atención hecho por Alejandro indicó que nuevamente se percibía algo. Los dos hombres quedaron en suspenso unos instantes, conteniendo el aliento. De pronto, el radioperador se agitó nerviosamente en su silla, como si hubiera sido removido por una fuerza extraña. El sargento se estiró sobre la mesa como si quisiera arrancar el mensaje que llegaba a los oídos de Alejandro, y este, balbuceando las palabras y grabándolas él mismo en el formulario, como si temiera que se le fueran a escapar, empezó a traducir directamente del Morse: «S. O. S., S. O. S., S. O. S., barca “Flora” desarbolada frente Cabo de Hornos punto Temporal fuerza doce punto. Nos mantenemos flote gracias aceite vertido alrededor punto El Capitán».
—Es la barca alemana «Flora», de cuatro palos; el temporal debe habérselos quebrado. Retransmita el mensaje a la Gobernación Marítima de Punta Arenas —ordenó el sargento Ulloa.
El mensaje fue retransmitido. Más o menos una hora después la radioestación de Walaia recibía el siguiente despacho de la Gobernación Marítima de Punta Arenas: «Vapor “Antártico” zarpó a toda máquina salvamento barca “Flora”»; pero la radioestación de Walaia, a pesar de todos los esfuerzos que hizo, no pudo saber si el mensaje a la «Flora» había sido escuchado por esta, porque el más profundo silencio siguió a su emocionante pedido de auxilio.
…