Los compañeros de Jehú
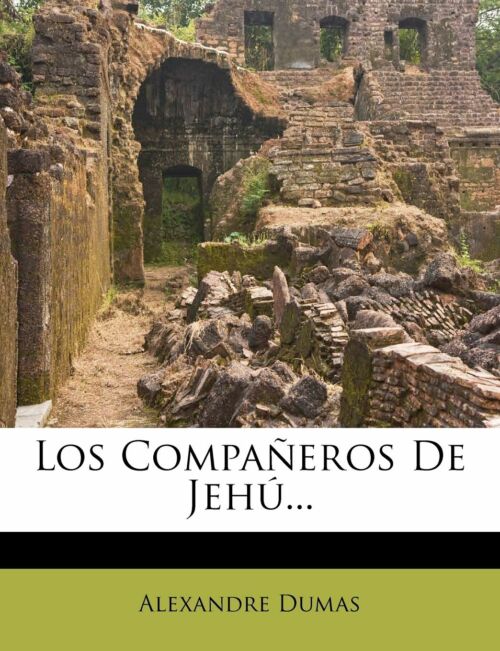
Resumen del libro: "Los compañeros de Jehú" de Alejandro Dumas
Este libro debe su título a una organización secreta, La Compañía de Jehú, formada por jóvenes aristócratas, que a expensas del dinero del Directorio, financian la restauración de la monarquía, en contra de las ansias de poder, cada vez más crecientes de Napoleón Bonaparte. Los protagonistas, Roland de Montrevel y Sir John Tanley, se ven inmersos en intrigas políticas, amorosas y en la historia de Francia en ese periodo. El 9 de octubre de 1799 llega Napoleón a París, procedente de Egipto, acompañado de Roland de Montrevel, su ayudante de campo, quien comienza a liderar la lucha contra la compañía de Jehú, y la secta secreta que se encuentra detrás de ellos. La situación militar mejora tras varias victorias sobre los aliados europeos. La República, sin embargo, en ese momento estaba en bancarrota y el Directorio, corrupto e ineficiente estaba en su nivel más bajo de popularidad. Napoleón organizó entonces un golpe de Estado junto a algunos miembros del Directorio y el 9 de noviembre, tropas dirigidas por él, tomaron el control de París y dispersaron a los consejos legislativos, con lo que Bonaparte quedó, junto a Sieyes y Ducos, como Cónsul al frente del gobierno. Luego con la nueva Constitución del año X, Napoleón Bonaparte logró el poder absoluto y se nombró Primer Cónsul Vitalicio.
Prólogo
Yo no sé si es muy útil el prólogo que vamos a poner bajo los ojos del lector, y sin embargo no podemos resistirnos al deseo de hacer de él, no el primer capítulo, sino el prefacio de este libro.
Cuanto más adelantamos en la vida, cuanto más progresamos en el arte, tanto más convencidos quedamos de que no hay nada fortuito ni aislado; de que la naturaleza y la sociedad evolucionan por derivación y no por accidente, y de que el suceso, flor alegre o triste, perfumada o fétida, risueña o fatal, que se abre hoy bajo nuestros ojos, tenía su botón en el pasado y sus raíces en días tal vez anteriores a los nuestros, como tendrá su fruto en el porvenir. Joven el hombre, toma el tiempo como viene, enamorado de la víspera, descuidado del día presente, e inquietándose poco por el que viene. La juventud es la primavera con sus frescas auroras y sus hermosas tardes; la tormenta, que alguna vez se esparce por el cielo, estalla, ruge y se desvanece, dejando el firmamento más azul, la atmósfera más pura, y la naturaleza más risueña que antes.
¿De qué sirve reflexionar sobre las causas de esta tormenta que pasa rápida como un capricho, efímera como una fantasía? Antes de que tengamos la respuesta al enigma meteorológico, la tempestad habrá desaparecido.
Pero no sucede lo mismo con esos fenómenos terribles que hacia el fin del verano amenazan nuestras cosechas y en medio del otoño sitian nuestras vendimias; el hombre se pregunta adónde van, se inquieta por saber de dónde vienen, y busca el medio de precaverlos.
Para el pensador, para el historiador, para el poeta, merecen muy distinta consideración las revoluciones, esas tempestades de la atmósfera social que cubren la tierra de sangre y acaban con toda una generación de hombres, que las tormentas del cielo que inundan una cosecha o apedriscan una vendimia, es decir, la esperanza de un año solamente, y que causan un daño que puede reparar cobrándoselo al año siguiente, a menos que el Señor esté en sus días de cólera. Así, en otro tiempo, sea por olvido, por descuido, por ignorancia tal vez, ¡feliz el que ignora!, ¡desgraciado del que sabe!, en otro tiempo, si yo hubiera tenido que contar la historia que voy a referir hoy, sin detenerme en el lugar donde pasa la primera escena de mi libro, la habría escrito con indiferencia; habría atravesado el Mediodía como cualquier otra provincia; habría nombrado Aviñón como cualquier otra ciudad.
Pero el día de hoy es otra cosa: no me encuentro ya bajo las borrascas de la primavera, sino en las tormentas del verano y los huracanes del otoño. Hoy, cuando nombro Aviñón evoco un espectro, y así como Antonio, levantando la mortaja de César, decía: «Mirad la abertura que ha hecho el puñal de Casca; ved la que ha causado la cuchilla de Casio; he aquí la que ha producido la espada de Bruto», digo yo, al contemplar el sudario sangriento de la ciudad papal: he aquí la sangre de los albigenses; he aquí la sangre de los cevenolas; he aquí la sangre de los republicanos; he aquí la sangre de los realistas; he aquí la sangre de Lescuyer; he aquí la sangre del mariscal Brune.
Y embargado entonces por una profunda tristeza me pongo a escribir, aunque desde las primeras líneas echo de ver que sin que yo lo sospechase, el buril del historiador ha tomado entre mis dedos el lugar de la pluma del novelista.
—Pues bien, seamos uno y otro; concede ¡oh lector! las diez, las quince, las veinte primeras páginas al historiador; el novelista se quedará con el resto.
Digamos, pues, cuatro palabras de Aviñón, lugar donde va a abrirse la primera escena del nuevo libro que entregamos al público.
Antes de leer lo que diremos de esta ciudad, bueno será tal vez echar una mirada sobre lo que de la misma dice su historiador nacional François Nouguier.
«Aviñón, dice, ciudad noble por su antigüedad, agradable por su posición, soberbia por sus murallas, risueña por la fertilidad de su suelo, encantadora por la dulzura de sus habitantes, magnífica por su palacio, bella por sus espaciosas calles, maravillosa por la estructura de su puente, rica por su comercio, y conocida por toda la tierra.»
Perdónenos la sombra de François Nouguier, si no vemos del todo su ciudad natal con los mismos ojos que él.
Los que conocen Aviñón, dirán quién la ha visto mejor que el historiador o el novelista.
Justo es establecer ante todo que Aviñón es una ciudad aparte, es decir, la ciudad de las pasiones extremas. La época de las disensiones religiosas, que le han acarreado odios políticos, remonta al siglo XII; los valles del monte Ventoux ampararon, después de su fuga de Lyon, a Pedro de Valdo y a sus vaudeses, los antepasados de aquellos protestantes que bajo el nombre de albigenses costaron a los condes de Tolosa y valieron al papado los siete castillos que Raimundo VI poseía en el Languedoc.
Poderosa república gobernada por magistrados, Aviñón rehusó someterse al rey de Francia. Una mañana Luis VIII, que consideraba más sencillo cruzarse contra Aviñón, como había hecho Simón de Monfort, que por Jerusalén, como Felipe Augusto; una mañana, decimos, Luis VIII se presentó a las puertas de Aviñón, pidiendo la entrada, con la lanza en ristre, el casco en la cabeza, las banderas desplegadas y las trompetas sonando.
Los moradores rehusaron; ofrecieron al rey de Francia, como última concesión, su entrada pacífica con la cabeza descubierta, la lanza alta y desplegada solamente la bandera real. El rey comenzó el bloqueo, que duró tres meses, durante los cuales, dice el cronista, los ciudadanos de Aviñón devolvieron a los soldados franceses flechas por flechas, heridas por heridas, muerte por muerte.
La ciudad capituló al fin. Luis VIII conocía en su ejército al cardenal Román de Saint-Ange; éste fue quien dictó las condiciones.
…
Alejandro Dumas. (Villers-Cotterêts, 1802 - Puys, cerca de Dieppe, 1870) fue uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX, y que acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los tres mosqueteros (1844) o El conde de Montecristo (1845). Dumas nació en Villers-Cotterêts en 1802, de padre militar —que murió al poco de nacer el escritor— y madre esclava. De formación autodidacta, Dumas luchó para poder estrenar sus obras de teatro. No fue hasta que logró producir Enrique III (1830) que consiguió el suficiente éxito como para dedicarse a la escritura.
Fue con sus novelas y folletines, aunque siguió escribiendo y produciendo teatro, con lo que consiguió convertirse en un auténtico fenómeno literario. Autor prolífico, se le atribuyen más de 1.200 obras, aunque muchas de ellas, al parecer, fueron escritas con supuestos colaboradores.
Dumas amasó una gran fortuna y llegó a construirse un castillo en las afueras de París. Por desgracia, su carácter hedonista le llevó a despilfarrar todo su dinero y hasta se vio obligado a huir de París para escapar de sus acreedores.