Los cazadores de lobos
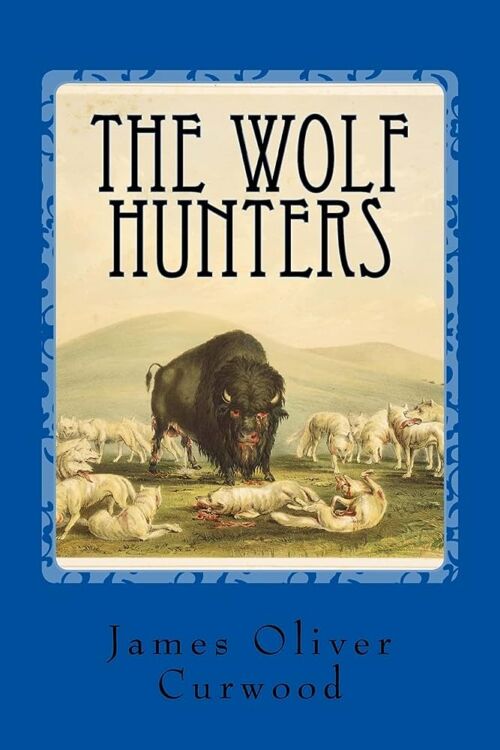
Resumen del libro: "Los cazadores de lobos" de James Oliver Curwood
“Los Cazadores de Lobos” de James Oliver Curwood es una cautivadora novela ambientada en las gélidas y misteriosas tierras del Gran Desierto canadiense. Esta obra, considerada una de las más destacadas del autor, narra una emocionante historia de valentía, supervivencia y exploración en un entorno hostil y majestuoso.
La trama sigue los pasos de un joven aventurero que se aventura en las profundidades de este vasto territorio en busca de lobos. Su intrépida búsqueda lo sumerge en un mundo de soledad y desafío, donde cada día es una lucha por sobrevivir. Sin embargo, esta búsqueda personal no solo se trata de cazar lobos; es un proceso de autodescubrimiento y aprendizaje, donde cada huella en la nieve y cada aullido en la distancia lo guían hacia un entendimiento más profundo de sí mismo y de la naturaleza que lo rodea.
El protagonista no está solo en su odisea. A medida que se adentra en la inmensidad blanca, se enfrenta a la amenaza constante de los “woongas”, una tribu indígena feroz y temible que habita en las cercanías. Las tensiones entre los colonos y los “woongas” añaden un elemento de peligro y drama a la trama, recordándonos la tumultuosa relación entre los pioneros europeos y las culturas nativas de América.
Curwood, con su destreza narrativa sin igual, pinta un escenario majestuoso y crudo en el que se desarrolla esta apasionante aventura. Sus descripciones evocadoras transportan al lector a la vastedad de la tundra nevada, donde el silencio es roto solo por el susurro del viento y el ulular de los lobos. A través de su prosa vívida, el autor logra transmitir no solo la belleza asombrosa de la naturaleza, sino también la inclemente realidad de un ambiente implacable.
Los personajes que pueblan esta historia cobran vida bajo la hábil pluma de Curwood. Sus emociones, miedos y deseos resuenan en cada página, invitando al lector a acompañarlos en su viaje emocional. A medida que los protagonistas enfrentan desafíos y obstáculos aparentemente insuperables, se revelan capas más profundas de su personalidad y determinación.
“Los Cazadores de Lobos” es una novela que captura la esencia de la exploración y la supervivencia en un entorno implacable, tejiendo una historia de aventura y autodescubrimiento en medio de la naturaleza salvaje. La obra se erige como un testimonio de la lucha humana por conquistar lo desconocido y adaptarse a las circunstancias más adversas.
Capítulo I
La lucha en el bosque
Hallábase el Gran Desierto Canadiense envuelto en densa capa de nieve. Levantábase la luna cual rojo disco iluminando con suave luz el vasto y blanco silencio. Ningún ruido interrumpía aquella calma de desolación. Era ya demasiado tarde para que se manifestara la vida del día y temprano aún para que se despertasen las voces errantes de las criaturas de la noche. Veíase, en primer término, bajo la luz lunar y a la claridad difusa de millones de estrellas, un anfiteatro de rocas, en el fondo del cual dormía un lago helado. Más allá del lago elevábase, negro y siniestro, un bosque de abetos canadienses. Un poco más abajo bordeaban el lago los alerces de ramas dobladas bajo el peso de la nieve y del hielo que envolvían a los árboles en impenetrables tinieblas.
Un enorme búho blanco emergió de la oscuridad, levantando el vuelo con un suave ulular que parecía advertir que la hora mística del silencio no había terminado aún para las huestes nocturnas. Había cesado de nevar; ni la más ligera brisa agitaba las ramas de los árboles cubiertos de nieve. Mas el frío era grande, tan grande que una persona no podría permanecer inmóvil durante una hora sin perecer helada. De súbito se rompió el silencio; se oyó un grito sonoro y lúgubre como una queja nada humana, uno de esos gritos que aumenta los latidos del corazón del cazador y le obliga a crispar los dedos sobre la culata del fusil. Salió el grito de las tinieblas de los abetos y luego el silencio se hizo más profundo aún, y el búho blanco, como un enorme copo de nieve, huyó volando sobre la superficie helada del lago. Poco después oyóse de nuevo el grito extraño, aunque más débilmente esta vez. Un conocedor del Gran Desierto Blanco hubiérase hundido en la profunda oscuridad y hubiese escudriñado, aguzado el oído en las tinieblas, porque en el grito habría reconocido el clamor salvaje de una bestia herida.
Lentamente y con la precaución que debe de ser consecuencia de la angustia de las largas horas de un día de caza, entró en la claridad de la luna una magnifica anta. Su soberbia cabeza, doblada bajo el peso de las grandes astas, volvióse hacia el bosque de abetos situado al otro lado del lago. Tenía las ventanas de la nariz dilatadas y brillábanle los ojos; detrás de ella extendíase una estela de sangre. Herida de muerte y sin poder apenas avanzar sobre la blanda nieve, trataba de ganar el bosque, buscando evidentemente un último refugio.
Muy cerca ya de los abetos detúvose, y levantó la cabeza, dirigiendo la nariz al cielo, y enderezó las orejas. Ésta es la actitud familiar de las antas cuando escuchan, y su oído es tan fino que percibirían el ruido del salto de una trucha en un río que se hallara a una milla de distancia.
Pero el silencio era al parecer absoluto, sólo interrumpido de cuando en cuando por el fúnebre ulular del búho blanco, que no se había alejado. La hermosa anta permanecía, sin embargo, inmóvil, siempre alerta, mientras debajo de su, cuerpo se iba agrandando un pequeño charco de sangre. ¿Cuál era, pues, el sonido misterioso, imperceptible para el oído humano, que llegaba al sutil del animal? ¿Cuál era el peligro que le acechaba desde el oscuro bosque de pinos? Comenzó de nuevo a jadear en la sombra, yendo ahora del Este al Oeste, para dirigirse luego hacia el Norte.
Lo que hasta entonces solamente era perceptible para el anta, no tardó en manifestarse más claramente. Un rumor lejano, a la vez de lamento y de ferocidad, crecía, para desvanecerse de nuevo y de nuevo renacer, revelándose cada vez con mayor precisión. ¡Era el terrible ulular de los lobos!
El grito de los lobos en el Gran Desierto canadiense significaba para la bestia herida lo que el nudo corredizo de la horca para el asesino y el fusil en el hombro del centinela para el espía. La vieja anta bajó la cabeza con sus pesadas astas y comenzó a trotar dificultosamente hacia el bosque de pinos. A pesar de que éste se hallaba a mayor distancia que el de los lobos, el animal comprendía instintivamente que la mayor espesura de los pinos sería para él, si pudiese llegar a ella, un refugio más seguro.
Pero entonces… Sí, mientras caminaba, algo le hizo detenerse, y tan bruscamente, que se le doblaron las patas delanteras y cayó rodando por la nieve. Había retumbado en la inmensa soledad el tiro de un fusil.
El tiro debía de haber sonado lo menos a una milla de distancia, tal vez a dos, mas este alejamiento no atenuó en nada el temor que hizo estremecer al agonizante rey del Norte. La mañana del mismo día había oído ya un ruido semejante, que llevó a sus entrañas una profunda herida. Volvió, pues, a enderezarse como pudo y husmeó hacia el Norte, el Este y el Oeste. Luego, volviendo sobre sus pasos, se escondió entre las masas heladas de los alerces.
Después del tiro dé fusil, tornó a reinar un profundo silencio que duró unos diez minutos. Oyóse entonces un grito, más cercano esta vez, al que respondió otro y luego un tercero, estallando al fin la gritería de toda una manada de lobos. Casi al mismo tiempo salió del bosque de alerces una figura humana que avanzó algunos metros sobre el lago helado, donde se detuvo para volverse al bosque.
—¿Vienes, Wabi? —gritó.
Y una voz le contestó desde la espesura:
—¡Sí! ¡Corre! ¡Date prisa!
El que así fue estimulado se dirigió de nuevo hacia el lago. Era un muchacho de unos dieciocho años. En la mano derecha llevaba un garrote. Iba con el brazo izquierdo sujeto, cual si lo tuviese gravemente herido, por un pañuelo colocado a modo de cabestrillo. Caíanle de la cara, llena de arañazos, gotas de sangre y su modo de andar demostraba que había llegado al último grado de sus fuerzas. Durante breves momentos corrió por la nieve, luego se detuvo tambaleándose y jadeando. Cayósele el garrote de las manos y, dándose cuenta de la gran debilidad que le invadía, no trató de recogerlo. Avanzó unos pasos más. De pronto le flaquearon las piernas y se desplomó en la nieve.
Al mismo tiempo salió del bosque un joven indio que corría hacia su compañero… Su respiración era rápida, la cual se debía más a la excitación que al cansancio. Detrás de él, a menos de una milla de distancia, se oían los gritos de la manada de lobos. Rápidamente, tendió la mano a su compañero para ayudarle a levantarse.
—¿Crees, Rod, que podrás continuar?
El joven hizo un gran esfuerzo para contestar, pero no pudo articular palabra. Antes de que Wabi pudiese sostenerlo, perdió las pocas fuerzas que le quedaban y cayó por segunda vez en la nieve.
—Me parece que no… creo que esto se acaba.
El indio tiró su fusil y se arrodilló al lado del herido.
—Ya falta poco, Rod. Podemos llegar y subirnos a un árbol. Debíamos haber subido a uno de los del bosque que acabamos de abandonar, pero no suponía que estuvieras tan débil. Además, mejor podíamos haber acampado allí que aquí, encima del lago, cuando no tenemos más que tres cartuchos.
—¡Tres tan sólo!
—Ni uno más. Pero con esta luz acertaré dos disparos cuando menos. ¡Pronto! ¡Agárrate a mis hombros!
Se inclinó sobre su compañero. A su espalda sonó la gritería de los lobos más fuerte que antes.
—Han hallado la pista y dentro de dos minutos estarán en el lago —exclamó—. ¡Cógete a mí, Rod! ¡Así! ¿Puedes llevar el fusil?
Se puso en pie tambaleándose a causa del peso excesivo y reuniendo todas las fuerzas, comenzó a andar hacia el bosque opuesto. Comprendió, con mayor claridad aún que el herido, el peligro que les amenazaba. Tres minutos, cuatro todo lo más, y…
Una visión terrible cruzó por su mente: el recuerdo de otro adolescente que fue devorado delante de él por los terribles lobos. La misma suerte iban a sufrir ellos si no llegaban a tiempo al bosque… Se le ocurrió un último recurso: podría abandonar a su compañero y huir. La sola concepción de esta idea hizo que se endureciesen sus facciones. No era la primera vez que habían arrostrado juntos la muerte. Aquel mismo día, Roderick había luchado valerosamente por él y había sufrido una herida. Si fuera, pues, necesario morir, morirían juntos. Wabi se afirmó en esta decisión y abrazó más fuertemente a su amigo. Bien se le alcanzó que el peligro era inminente, pero esperaba poder llegar con tiempo a los árboles más próximos. La única esperanza de los fugitivos consistía en poderse subir a uno de ellos y aguardar así a que la llegada del nuevo día dispersara a los lobos. Corrían, verdad era, el riesgo de morir de frío durante este tiempo. Sin embargo, el indio pensó que mientras hay vida hay esperanza, y apresuró el paso, escuchando a la vez si los aullidos de los lobos se acercaban. Notó claramente que sus energías iban acabándose por momentos.
Wabi no se explicaba por qué causa los lobos habían dejado de aullar. No sólo habían pasado los dos minutos, sino cinco, sin que apareciesen las fieras sobre el lago. ¿Era posible que hubiesen perdido la pista? Desechó la idea, pero se le ocurrió que tal vez hubiese logrado herir a uno de los lobos, y los otros se habrían precipitado sobre él entregándose a uno de sus banquetes canibalescos, lo cual les habría hecho detenerse un momento en su carrera. Apenas se le ocurrió esta idea, cuando se estremeció al oír una serie de largos aullidos y, volviendo la cabeza, vio unos bultos negros que avanzaban velozmente por el lago helado.
Quedaban tan sólo doscientos metros para llegar al bosque. Roderick debía de poder correr por su pie esta distancia.
—¡Corre, Rod! —exclamó Wabi—. Ahora has descansado un poco y puedes llegar. Yo me quedaré aquí para detenerlos.
Soltó los brazos del otro y, al hacerlo, el fusil cayó de las manos inertes del muchacho blanco. Cuando Wabi dejó a Roderick en el suelo, vio la mortal palidez de los ojos a medio cerrar de su compañero. Con el corazón embargado por el terror, se arrodilló al lado del cuerpo exánime y, angustiado, recorrió con la vista la enorme extensión del lago, con el fusil preparado para disparar. Vio salir los lobos del bosque como hormigas del hormiguero. Una docena de ellos estaban casi a la distancia de un tiro de fusil. Wabi sabía que le tocaba habérselas con aquella vanguardia si quería detener el atajo que venía detrás. Dejó que se acercasen hasta que los primeros estuvieron a sesenta metros de él. Entonces, poniéndose de un salto en pie, se dirigió hacia ellos lanzando un terrible alarido. El inesperado movimiento detuvo a los lobos un momento. El indio apuntó hacia el grupo y disparó. Un largo aullido de dolor le hizo saber el buen resultado de su puntería. Wabi disparó inmediatamente por segunda vez, ésta con tanta precisión que uno de los lobos dio un salto y cayó sin vida, sin proferir un solo lamento.
Rápidamente corrió Wabi hasta su compañero, se lo echó al hombro, asió fuertemente el fusil y se dirigió de nuevo al bosque. Sólo una vez miró atrás y vio que los lobos estaban disputándose ferozmente los dos muertos. No descansó Wabi antes de llegar a los árboles, y entonces se dejó caer con su carga en la nieve, sin dejar por eso de vigilar el lado del lago. Pocos minutos tardó en descubrir los primeros puntos negros que le indicaron que había terminado el banquete y que los lobos volvían a la persecución. Wabi se subió a las ramas bajas de un árbol llevando a cuestas a Roderick. El brusco movimiento despertó al herido de su inconsciencia; poco a poco venció la debilidad y, con la ayuda de Wabi, pudo alcanzar las ramas más altas.
—Es la segunda vez —dijo Roderick— que me salvas la vida. La primera fue en el río, donde por poco me ahogo. La segunda, ahora. Mucho te debo, amigo mío.
Y puso la mano afectuosamente en el hombro de su compañero.
—No; después de lo que ha pasado hoy, nada me debes.
El rostro moreno del indio se alzó y los dos se miraron con una mirada llena de afecto, inmediatamente, y por instinto, volvieron los ojos hacia el lago, donde toda la manada de lobos estaba a la vista. Era la manada más grande que Wabi había visto en toda su vida pasada en los parajes selváticos. Calculó mentalmente que debía de haber por lo menos cincuenta lobos. Corrían como perros hambrientos después de haber devorado un poco de carne, husmeaban aquí y allá esperando hallar un trozo escapado a la voracidad de los otros. Uno de ellos se detuvo e, irguiéndose, levantando la cabeza como un perro cuando ladra, emitió el alarido de caza.
—¡Hay dos manadas! —exclamó el indio—. Ya me parecía que eran demasiados para formar una sola. ¡Mira! Parte de ellos están sobre nuestra pista y los otros, más atrás, royendo los huesos de los que hemos matado. Si tuviésemos ahora municiones y aquél fusil que nos robaron aquellos asesinos, haríamos una fortuna. ¿Qué…?
Wabi se paró en seco, y el brazo con el que sostenía a Roderick apretó a éste de tal modo, que el herido se estremeció. Los dos miraron guardando absoluto silencio. Los lobos hallábanse en mitad del camino nevado que mediaba entre el bosque y el lugar donde cayeron dos de ellos. Las hambrientas fieras revelaban una inusitada excitación. Habían dado con la pista sangrienta del anta herida de muerte.
—¿Qué es, Wabi? —preguntó en voz baja Roderick.
El indio no contestó. En sus ojos negros brilló una nueva luz y sus labios se entreabrieron con ansiedad, conteniendo la respiración; tanto interés le inspiraba la escena. El muchacho herido repitió la pregunta, y como si fuera una contestación, la manada de lobos se dirigió hacia el Oeste. La silenciosa masa negra tomó una dirección que los conduciría al bosque, a treinta metros de distancia del árbol en que se hallaban los jóvenes cazadores.
—¡Una pista nueva! —exclamó Wabi—. Una pista nueva, que siguen sin hacer ruido. ¡Escucha! Así suelen proceder cuando están a punto de echarse encima de la pieza cazada.
Vieron desaparecer el último lobo en el bosque y durante unos minutos todo fue silencio. Después un coro de aullidos salió de la profundidad del bosque.
—¡Ahora se nos presenta la ocasión! —gritó el indio—. Han vuelto a alejarse y, entretenidos con la nueva pieza…
Había abandonado ya la rama en que se apoyara, retirando el brazo que sostenía a Roderick, y estaba a punto de descender, cuando vio que los lobos regresaban hacia ellos. Un estrepitoso fragor procedente de los arbustos cercanos, obligó a Wabi a encaramarse de nuevo.
—¡Pronto! ¡Súbete más arriba! —dijo excitado—. Van a salir por este lado, precisamente debajo de nosotros. Si logramos que no nos vean y subirnos bastante para que tampoco con el olfato adviertan nuestra presencia…
No había concluido aún la frase, cuando algo negro y voluminoso pasó a quince metros del árbol en que se había refugiado con su compañero. Los dos muchachos se dieron cuenta de que era un anta, aunque ninguno de los dos sospechó que fuera la misma sobre la que Wabi había disparado aquel día. Muy cerca del anta corrían los lobos hambrientos, con las bocas ferozmente abiertas, a través del claro del bosque que se extendía debajo de los jóvenes cazadores. Presentábase a los ojos de Roderick una visión tan terrible como jamás soñara Wabi, tan acostumbrado a las selvas, quedó fascinado también. Durante mucho tiempo, Roderick vería en sueños a la bestia monstruosa que, consciente de su próximo fin, huía en la noche de nieve con bramidos de agonía, perseguida por la horda diabólica de los lobos del desierto, de cuerpos ágiles, poderosos y esqueléticos, en cuya piel se marcaban los huesos, que galopaban enloquecidos por la proximidad de su víctima.
Estaban bien seguros de que el anta sucumbiría en lucha tan desigual, no quedando de su cuerpo más que los huesos.
—Ahora —dijo Wabi tranquilamente—, podemos descender y continuar sin miedo nuestro camino. Están demasiado absortos para ocuparse de nosotros.
Ayudó a Roderick a bajar al suelo, sosteniéndole por las piernas. Luego se inclinó sobre él y volvió a echárselo al hombro, como hiciera antes. Salieron del bosque de alerces y caminaron así durante una milla, hasta llegar a un pequeño torrente, cuya superficie estaba helada.
—Wabi —dijo Roderick—, descansa. Déjame andar. Siento que me vuelven las fuerzas. Basta que me sostengas un poco.
Echaron a andar. Wabi sostenía al herido con un brazo. Así recorrieron una milla.
Al doblar por un recodo del valle, vieron lejos un fuego que brillaba alegremente cerca de un enorme pino.
Respondiendo al grito de Wabi, apareció la figura de una persona que devolvió el grito.
—¡Mukoki! —exclamó el indio.
—¡Mukoki! —dijo riendo Roderick, feliz, porque el peligro, al fin, había cesado.
Pero en seguida vio Wabi que su amigo se tambaleaba, y tiró el fusil para evitar que se desplomase en la nieve.
…
James Oliver Curwood. Nacido el 12 de junio de 1878 en Owosso, Míchigan, emergió como un narrador y periodista estadounidense con un profundo compromiso hacia la conservación. Desde temprana edad, mostró su destreza literaria, publicando cuentos a los nueve años, aunque su educación fue irregular. Su vida dio un giro cuando, en 1906, optó por dedicarse a la literatura, dejando atrás una carrera periodística.
Curwood exploró el género de la novela de aventuras, destacando con obras como "Kazan" (1914) y "Bari, perro lobo" (1917). Fue el único estadounidense contratado por el gobierno canadiense como explorador y escritor, explorando las provincias del noroeste para atraer colonos.
Casado dos veces, Curwood encontró en la naturaleza su inspiración. En sus dieciocho años finales, pasó más de seis meses al año en el norte de Canadá, alimentándose de lo que cazaba. Su visión evolucionó de cazador a defensor acérrimo de la conservación, reflejado en su membresía en la Comisión de Conservación de Míchigan en 1926.
Falleció prematuramente el 13 de agosto de 1927, a los 49 años, tras una picadura de araña en Florida. Su legado vive en su "Curwood Castle", museo que fue su hogar y en sus escritos, que inspiraron numerosas adaptaciones cinematográficas. Su obra, impregnada de la belleza de la naturaleza y la defensa de la vida salvaje, lo consagra como un pionero literario y conservacionista visionario.