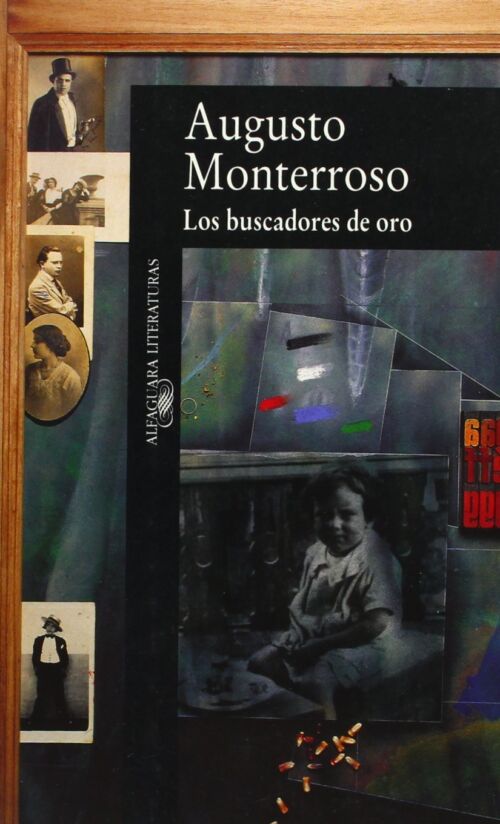Resumen del libro:
“Los buscadores de oro” de Augusto Monterroso es un viaje introspectivo a los recuerdos más profundos y remotos del autor, donde se entrelaza la evocación de su infancia con una reflexión sobre su identidad como ciudadano del mundo y, sobre todo, como escritor. Monterroso sostiene que el mundo que se encuentra al nacer es universal, y que sólo se expande a través de la partida física o imaginaria de ese lugar de origen. A lo largo de estas páginas, el autor despliega una prosa rica en imágenes que invita al lector a explorar la verdadera personalidad del escritor, sus inquietudes, intereses y puntos de vista, todos ellos moldeados por una profunda conciencia de su propia individualidad.
Augusto Monterroso, reconocido por su aguda sensibilidad literaria y su estilo conciso y mordaz, nos ofrece en este libro una visión única de su mundo interior. A través de una narrativa impregnada de aliento poético, el autor va más allá de la mera crónica de su infancia, convirtiendo esta obra en una intensa novela que desvela una viva fotografía de familia. En ella, el lector descubrirá personajes y emociones que han sido parte esencial de la vida de Monterroso, ya sea en los momentos dolorosos o en los felices.
“Los buscadores de oro” es, sin duda, una obra que destaca por su capacidad para conectar con la emotividad y la experiencia humana universal. A través de la mirada aguda y la pluma maestra de Monterroso, el lector se sumerge en un relato íntimo y profundo que resonará en cada uno de nosotros, recordándonos la importancia de comprender y abrazar nuestra propia singularidad en el vasto escenario del mundo. Esta obra, llena de ricos matices y perspicacia literaria, se erige como una pieza fundamental en la bibliografía del autor guatemalteco, y una contribución valiosa al universo de la literatura contemporánea.
…Si lo que he aprendido leyendo
no lo comprendiera practicando.
COLA DI RIENZI
Me iré satisfecho
de un mundo en que la acción
no es hermana del sueño.
CH. BAUDELAIRE
I
El miércoles 23 de abril de 1986, ante un auditorio compuesto por estudiantes y profesores de la Universidad de Siena, a las cuatro y media de la tarde y con el profesor italiano Antonio Melis a mi lado, me dispongo a leer dos trabajos de mi cosecha.
Una semana antes, en Florencia, en donde me encontraba con mi mujer dando los toques finales a un libro que terminaría por titularse La letra e, el profesor Melis me había invitado amablemente a venir aquí a hablar y acaso discutir aspectos de mi trabajo con sus alumnos y algunos colegas suyos interesados en la literatura hispanoamericana. Él mismo me traería en su coche, y en el viaje, más o menos corto de Florencia a Siena, mi esposa Bárbara y yo disfrutaríamos el paisaje de la Toscana, intensamente florido en el inicio de la primavera.
En el trayecto, de unas dos o tres horas, pudimos contemplar en efecto las suaves colinas llenas de color que reaparecían, siempre como vistas por primera vez, después de cada curva. Gerca ya de Siena nos detuvimos y abandonamos por unos minutos el coche en medio de las altas torres medievales de Montereggione, el castillo descrito con brevedad por Dante en algún lugar de la Divina comedia, y alcanzamos a ver por ahí, en un muro y entre la maleza, una placa con los versos del poeta que comienzan:
Montereggion di torri si corona.
Una vez en Siena Bárbara y yo acudimos solos a ver la catedral, y enfrente de ésta la enorme plaza en forma de concha llena de hombres y mujeres jóvenes que más que turistas parecían vecinos de la vieja ciudad que pasearan o descansaran como lo habrían venido haciendo durante siglos. O así quise pensarlo.
Después de una alegre comida en la que se nos han unido algunos profesores de literatura sieneses, o que enseñan en Siena, vamos con Melis a pie a la universidad cercana.
Ya instalados en el salón, el profesor Melis habla de mí con elogio y en italiano a los presentes, entre los que busco los dos o tres rostros jóvenes, sonrientes o serios, en que me apoyaré durante mi intervención. Sin embargo, cuando ese momento llega, y como ya había supuesto que ocurriría, el pánico se apodera de mí, tengo la boca seca y un intenso dolor en la espalda, y sólo mediante un gran esfuerzo de voluntad consigo comenzar diciendo: Como a pesar de lo dicho por el profesor Melis es muy probable que ustedes no sepan quién les va a hablar, empezaré por reconocer que soy un autor desconocido, o, tal vez con más exactitud, un autor ignorado. (En ese momento pasaba por mi imaginación, además, la protagonista de un cuento mío que ante un público, primero indiferente y luego hostil, se enreda explicando que en realidad no es una actriz).
¿Qué hacía yo ahí, entonces? Por lo pronto, me aferré a la idea de que, precisamente, si quienes me oían ignoraban quién les hablaba, era bueno que yo se los hiciera saber, y comencé a hacerlo. Pero al escuchar mis propias palabras encadenándose unas con otras, a medida que trataba de dar de mí una idea más o menos aceptable, la sospecha de que yo mismo tampoco sabía muy bien quién era comenzó a incubarse en mi interior. Y así, con el temor de enmarañarme más en mis propias dudas, preferí dejar a un lado las explicaciones y pasé a la lectura de mis textos.
Mientras leía, una aguda percepción de mi persona me hacía tomar conciencia, en forma casi dolorosa, de que me encontraba en un aula de la antigua e ilustre Universidad de Siena dando cuenta de mí mismo, de mí mismo treinta años antes tal como aparezco en el texto que leía, es decir, llorando de humillación una fría y luminosa mañana a orillas del río Mapocho durante mi exilio en Chile; leyéndolo con igual temor, inseguridad y sentido de no pertenencia, y con la sensación de «qué hago yo aquí» con que hubiera podido hacerlo otros treinta años antes, cuando era apenas un niño que comenzaba a ir solo a la escuela.
Hoy, dieciocho de mayo de 1988, dos años más tarde, en la soledad de mi estudio en la casa número 53 de Fray Rafael Checa del barrio de Chimalistac, San Angel, de la ciudad de México, a las once y quince de la mañana, emprendo la historia que no podía contar in extenso aquella tarde primaveral e inolvidable de la Toscana, en Italia, en que me sentí de pronto en lo más alto a que podía haber llegado a aspirar como escritor del Cuarto Mundo centroamericano, que era casi como venir del primer mundo, del candor primero que decía don Luis de Góngora.
…