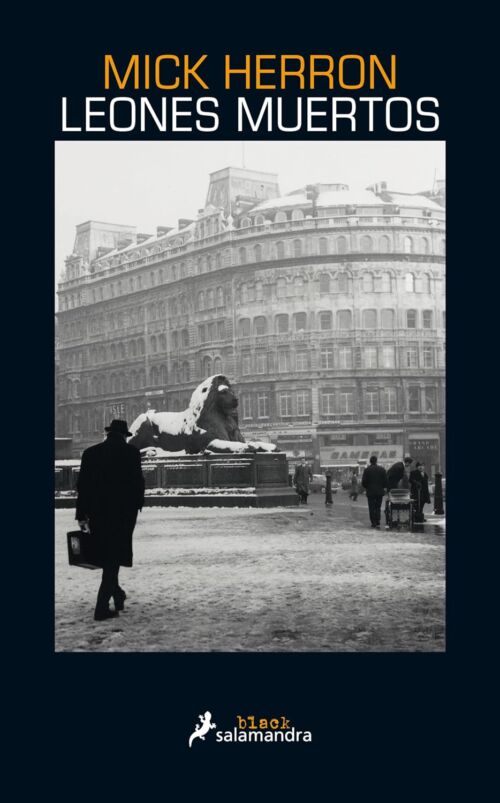Resumen del libro:
Mick Herron, maestro del suspense contemporáneo, nos sumerge en una intriga de alto voltaje con “Leones Muertos”. En la Casa de la Ciénaga, refugio de los espías caídos en desgracia, se desencadena un frenético juego de engaños y traiciones cuando deben proteger a un oligarca ruso. El inesperado asesinato de Dickie Bow, un veterano espía, despierta las sospechas de Jackson Lamb, el sagaz jefe de la casa. Con una trama que oscila entre la Guerra Fría y el presente, Herron teje una red de secretos que conducen a la figura enigmática de Alexander Popov, desenterrando los fantasmas del pasado en un thriller magistral.
En el corazón de la narrativa de Herron yace una galería de personajes complejos y cautivadores. Desde Jackson Lamb, el cínico y astuto líder de la Casa de la Ciénaga, hasta los agentes marginados que conforman su equipo, cada figura está hábilmente desarrollada, agregando capas de profundidad a la trama. Con un ritmo frenético y diálogos afilados, Herron mantiene al lector al borde del asiento, revelando gradualmente los oscuros entresijos del mundo del espionaje.
“Leones Muertos” es mucho más que una simple novela de espionaje. Herron teje hábilmente una trama llena de giros inesperados y revelaciones impactantes, explorando temas universales como la lealtad, la redención y la naturaleza humana. A través de una prosa afilada y evocadora, el autor nos sumerge en un mundo de intriga y peligro, manteniéndonos cautivos hasta la última página. Con esta obra, Herron consolida su lugar como uno de los grandes exponentes del género, entregando un thriller magistral que dejará al lector anhelando más.
Para MSJ
1
Un cortocircuito en Swindon había dejado parada toda la red del suroeste. Los monitores de la estación de Paddington fueron cambiando horarios de salida por rótulos de RETRASADO y los trenes detenidos llenaron vías y andenes. En el vestíbulo, algunos viajeros desafortunados se arracimaron en torno a las maletas mientras otros más experimentados se encaminaban al pub o aprovechaban aquella coartada sólida para llamar a casa pensando en ir a reunirse con sus amantes en la ciudad. Y a treinta y seis minutos de Londres, un tren de alta velocidad que circulaba en dirección a Worcester fue desacelerando hasta detenerse en un fragmento de vía con vistas al Támesis. Era una fría tarde de marzo y las luces de las casas flotantes se reflejaban en la superficie del río. Dos kayaks (embarcaciones frágiles en pro de la velocidad) aparecieron y desaparecieron surcando el agua en un santiamén ante los ojos de Dickie Bow.
En todo el tren los pasajeros murmuraban, consultaban la hora en sus relojes, llamaban por teléfono… Dickie chasqueó la lengua en un gesto de contrariedad, pero solo de cara a la galería: no llevaba reloj ni tenía llamadas que hacer. De hecho, no sabía adónde se dirigía; ni siquiera llevaba billete.
Tres asientos más allá, el sospechoso toqueteaba su maletín.
Los altavoces chisporrotearon:
«Les habla el revisor. Lamento informarles que no podemos seguir adelante debido a una avería del suministro en las afueras de Swindon. En estos momentos…». Sonó una especie de crujido y la voz se desvaneció junto con el ruido de la estática, aunque el mensaje siguió llegando débilmente desde los otros vagones. Momentos después, los altavoces volvieron a funcionar: «… marcha atrás hasta Reading, donde habrá autobuses de reemplazo…».
La noticia se recibió con un murmullo de irritación y más de una palabrota, pero, para sorpresa de Dickie Bow, a esas alturas muchos pasajeros ya se habían apresurado a coger los abrigos, cerrar portátiles y mochilas y levantarse de sus asientos. El tren dio una sacudida y a continuación el río empezó a fluir en dirección contraria. Unos minutos más tarde, la estación de Reading volvió a aparecer ante ellos.
En Reading, los pasajeros que iban bajando fueron apiñándose en los andenes hasta formar un pequeño caos: no sabían adónde ir. Dickie Bow tampoco lo sabía, pero a él solo le importaba el sospechoso, que enseguida había desaparecido sumergiéndose en un mar de cuerpos. Él, sin embargo, tenía demasiada experiencia como para dejarse llevar por el pánico: sabía perfectamente lo que debía hacer; era como si nunca hubiera abandonado el Zoo de los Espías.
La única diferencia era que en otros tiempos habría buscado un trozo de pared vacío para fumarse un cigarrillo. Allí no era posible, lo que no impidió que sintiera la punzada de la nicotina en su interior… o más bien un pinchazo repentino, como de avispa, en el muslo, tan fuerte que dio un respingo. Bajó la mano y apartó el canto de un maletín ajeno y luego la desagradable y resbaladiza humedad de un paraguas. «Armas mortales», pensó. «Los oficinistas siempre lleváis armas mortales encima».
La multitud le impedía quedarse quieto, pero de pronto todo volvió a su sitio: recuperó el contacto visual. El sospechoso, con la calva protegida por un sombrero y el maletín bajo el brazo, estaba cerca de la escalera mecánica que llevaba al puente de los pasajeros. Así que, dejándose llevar por los cansados viajeros, Dickie avanzó lentamente, subió por la escalera y, al llegar arriba, se deslizó hasta un rincón. Por aquel puente se llegaba a la entrada principal: dio por hecho que todos tomarían ese camino en cuanto anunciaran algo sobre los autobuses.
Cerró los ojos. Aquel no era un día cualquiera: normalmente a esas horas (poco después de las seis y media) ya estarían limadas todas las asperezas. Llevaría despierto desde las doce, tras cinco horas de sueño tormentoso, y tocarían el café solo y el cigarrillo en su habitación; una ducha, de ser necesario, y luego el Star, donde una Guinness con un chupito de whisky al lado le abrirían el apetito o le advertirían que era mejor evitar los alimentos sólidos. Los días difíciles habían quedado atrás. En otros tiempos solía ser menos digno de confianza: borracho, tomaba a las monjas por putas y a los policías por amigos; sobrio, miraba a la cara a sus exesposas sin reconocerlas, lo que para ellas resultaba un alivio. Malos tiempos.
Pero ni siquiera entonces habría visto pasar a un espía de primera categoría de Moscú sin reconocerlo enseguida.
Percibió movimiento: habían anunciado algo sobre los autobuses y todo el mundo intentaba cruzar el puente. Se quedó junto al monitor el rato suficiente para dejar pasar al espía y luego se sumó a la corriente dejando tres cálidos cuerpos de separación entre ellos. No debería estar tan cerca, pero no había manera de controlar la coreografía de la multitud.
Y era una multitud descontenta: tras cruzar la zona de control, algunos se pusieron a increpar al personal de la estación, que se limitó a apaciguarlos sin discutir demasiado y a señalar las salidas. Fuera, el día era húmedo y oscuro… y no había rastro de autobuses. La multitud avanzó por la explanada y, atrapado en su abrazo, Dickie Bow no tuvo más remedio que seguirlos. Eso sí: mantuvo los ojos fijos en el espía, que aguardaba plácidamente.
«Un viaje truncado», pensó Dickie. En ese tipo de trabajos (había olvidado que ya no se dedicaba a ese tipo de trabajos) había que saber anticiparse a las dificultades. Seguro que el espía había previsto ya varios escenarios, incluso antes de bajarse del tren, y ahora se limitaría a seguir la corriente sin armar ningún lío y procuraría llegar por cualquier medio disponible a su destino… Un destino que Dickie ignoraba: el tren iba a Worcester, pero había muchas paradas en el trayecto; el espía podría bajarse en cualquier lugar y Dickie solo sabía que él también bajaría allí.
En ese momento, tres autobuses doblaron la esquina y la gente se apretó aún más. El espía se las arregló para navegar entre la masa como un rompehielos por el Ártico y Dickie procuró avanzar por la estela que dejaba a su paso. Alguien daba instrucciones, pero no tenía voz suficiente. Antes de acabar, lo ahogaron los murmullos de los que no alcanzaban a oír.
Pero el espía ya sabía de qué iba la cosa: se dirigía al tercer autobús. Dickie lo siguió abriéndose paso en medio del caos y subió también. Nadie le pidió su billete, de modo que avanzó hasta el fondo, desde donde tenía una buena visión del espía, dos asientos por delante. Se apoyó en el respaldo y se permitió cerrar los ojos. En todas las misiones había momentos de calma, y entonces había que cerrar los ojos y hacer inventario. Estaba a kilómetros de casa y apenas llevaba unas dieciséis libras encima, necesitaba una copa e iba a tardar mucho en conseguirla… pero lo bueno era que estaba allí en ese momento. Cuánto había echado de menos todo eso, ¡y sin saberlo! Vivir la vida, en vez de dejarla transcurrir sin pena ni gloria.
…