Las Palabras
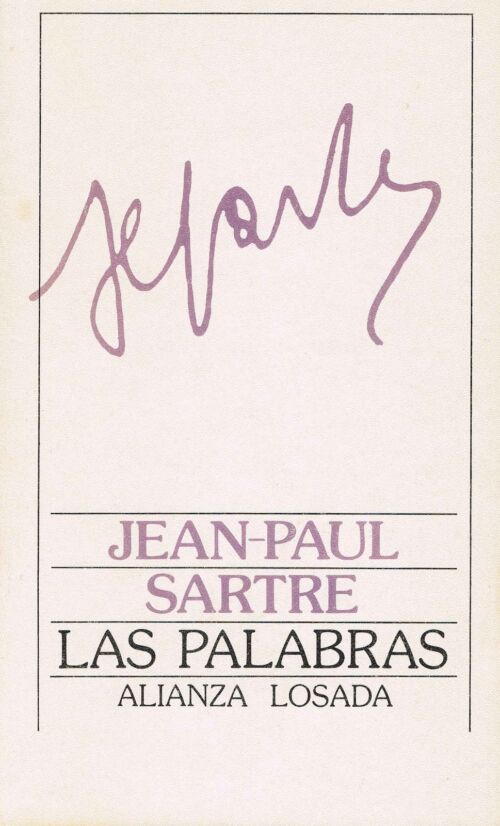
Resumen del libro: "Las Palabras" de Jean-Paul Sartre
Aparecido este texto autobiográfico a fines de 1963 en Les Temps Modernes —la mundialmente conocida revista que el mismo Jean-Paul Sartre (1905-1980) fundó—, sin duda es uno de los testimonios personales más relevantes de la época actual, a la vez que un escrito audaz, brillante e impiadoso. Las palabras ha merecido que Guillermo de Torre afirmara: «En definitiva se trata de la mejor obra, considerada literalmente, la mejor escrita, y aun burilada, de toda la biografía sartriana». El texto cobró, al correr de los años, aún más riqueza, y ha alcanzado un sólido prestigio; su influencia se prolonga hasta la actualidad.
I. Leer
En Alsacia, alrededor de 1850, un maestro de escuela cargado de hijos consintió en hacerse tendero. Pero no quiso colgar los hábitos sin una compensación: ya que renunciaba a formar las mentes, uno de sus hijos formaría las almas; habría un pastor en la familia y sería Charles. Charles se sustrajo a ese designio y prefirió correr por los caminos detrás de una amazona. Se volvió su retrato de cara a la pared y se prohibió pronunciar su nombre. ¿A quién le tocaba? Auguste se apresuró a imitar el sacrificio paterno: entró en el negocio, y se adaptó bien. Quedaba Louis, que no tenía ninguna predisposición acentuada; el padre se apoderó de este muchacho tranquilo y le hizo pastor en un abrir y cerrar de ojos. Después Louis llevó su obediencia hasta engendrar a un pastor a su vez, Albert Schweitzer, cuya carrera es bien conocida. Pero ocurrió que Charles no había encontrado a su amazona; el hermoso gesto del padre le había dejado su huella: durante toda su vida mantuvo el gusto por lo sublime y puso todo su empeño en fabricar grandes circunstancias con pequeños acontecimientos. Como puede verse, no pensaba en eludir la vocación familiar: quería entregarse a una forma atenuada de espiritualidad, a un sacerdocio que le permitiese las amazonas. Su salida fue el profesorado; Charles eligió enseñar alemán. Sostuvo una tesis sobre Hans Sachs, optó por el método directo, del cual más tarde se dijo inventor; publicó, con la colaboración de Simonnot, un Deutsches Lesebuch estimado, hizo una carrera rápida: Mâcon, Lyon, París. En París, en la distribución de premios, pronunció un discurso que alcanzó los honores de la separata: «Señor ministro, señoras y señores, queridos niños; nunca podríais adivinar de qué voy a hablaros hoy. ¡De música!». Descollaba en los versos de circunstancias. En las reuniones de la familia acostumbraba a decir: «Louis es el más piadoso; Auguste el más rico; yo soy el más inteligente». Los hermanos se reían, las cuñadas se mordían los labios. En Mâcon, Charles Schweitzer se había casado con Louise Guillemin, hija de un procurador católico. Louise aborreció el viaje de novios; Charles la había raptado antes de terminar la comida de bodas y metido en un tren. A los setenta años Louise seguía hablando de la ensalada de puerros que les habían servido en un comedor de estación: «Se comía todo lo blanco y me dejaba lo verde». Pasaron quince días en Alsacia sin dejar la mesa; los hermanos se contaban en su dialecto historietas escatológicas; el pastor se volvía hacia Louise de vez en cuando y se las traducía, por caridad cristiana. No tardó ella en conseguir certificados complacientes que le dispensaron del comercio conyugal y le dieron el derecho de tener habitación aparte. Hablaba de sus dolores de cabeza, adquirió la costumbre de quedarse en la cama, se puso a odiar el ruido, la pasión, los entusiasmos, toda la vida ruda y teatral de los Schweitzer. Esa mujer viva y maliciosa, pero fría, pensaba derecho y mal, porque su marido pensaba bien y torcido; como él era mentiroso y crédulo, ella dudaba de todo: «Pretenden que la Tierra gira; ¡qué saben ellos!». Como estaba rodeada de virtuosos comediantes, aborrecía la comedia y la virtud. Esta realista tan fina, perdida en una familia de groseros espiritualistas, se volvió volteriana por desafío, sin haber leído a Voltaire. Bonita y llenita, cínica y alegre, se convirtió en la negación pura. Con un movimiento de las cejas o una sonrisa imperceptible pulverizaba todas las grandes actitudes, por sí misma y sin que nadie se diese cuenta. La devoraron su orgullo negativo y su egoísmo de rechazo. No veía a nadie porque tenía demasiado orgullo para solicitar el primer lugar y demasiada vanidad para conformarse con el segundo. «Aprended —decía— a haceros desear». La desearon mucho, luego cada vez menos y, como no la veían, acabaron por olvidarla. Entonces apenas si dejó el sillón o la cama. A los Schweitzer, naturalistas y puritanos —esta combinación de virtudes es menos rara de lo que se cree—, les gustaban las palabras crudas que, aun rebajando muy cristianamente al cuerpo, manifestaban su amplia aceptación de las funciones naturales; a Louise le gustaban palabras veladas; leía muchas novelas ligeras en las que, más que la intriga, apreciaba los velos transparentes en que estaba envuelta: «Es atrevida, está bien escrita —decía con un aire delicado—. ¡Deslizaos, mortales, no os apoyéis!». Esta mujer de nieve pensó que se iba a morir de risa al leer La fille de feu, de Adolphe Belot. Le gustaba contar historias de noches de bodas que terminaban siempre mal: unas veces el marido, con su prisa brutal, rompía el cuello de su mujer contra la madera de la cama, y otras la joven recién casada aparecía por la mañana refugiada encima del armario, desnuda y loca. Louise vivía en la penumbra; Charles entraba en su habitación, corría las persianas, encendía todas las lámparas; ella gemía llevándose las manos a los ojos: «¡Charles, me deslumbras!». Pero su resistencia no iba más allá de los límites de una oposición constitucional; Charles le inspiraba temor, una tremenda desazón, a veces también amistad, con tal de que no la tocase. Ella cedía en todo en cuanto él se ponía a gritar. El le hizo cuatro hijos por sorpresa: una niña que murió muy pronto, dos niños y otra hija. Por indiferencia o por respeto, él permitió que los educasen en la religión católica. Louise, que no era creyente, los hizo creyentes por asco del protestantismo. Los dos varones tomaron el partido de la madre; ella los alejó suavemente del voluminoso padre; Charles ni siquiera se dio cuenta. El mayor, Georges, entró en la Escuela Politécnica; el segundo, Emile, se hizo profesor de alemán. Éste me intriga: sé que quedó soltero, pero que, aunque no quisiese a su padre, le imitaba en todo. Padre e hijo acabaron por pelearse; hubo reconciliaciones memorables. Emile ocultaba su vida; adoraba a su madre y, hasta el final, guardó la costumbre de hacerle visitas clandestinas, sin prevenirla; la llenaba de besos y de caricias y después se ponía a hablar del padre, al principio irónicamente, luego con rabia, y se iba dando un portazo. Yo creo que ella le quería, pero le tenía miedo; esos dos hombres rudos y difíciles le cansaban, y prefería a Georges, que nunca estaba con ella. Emile murió en 1927, loco de soledad; encontraron un revólver debajo de su almohada, cien pares de calcetines agujereados y veinte pares de zapatos viejos en sus baúles.
Anne-Marie, la hija menor, pasó la infancia en una silla. La enseñaron a aburrirse, a estar derecha, a coser. Tenía dotes; creyeron que era distinguido dejarlas sin cultivar; esplendor; tuvieron el cuidado de ocultárselo. Estos burgueses modestos y orgullosos opinaban que la belleza estaba por encima de sus medios o por debajo de su condición; la permitían en las marquesas y en las putas. Louise tenía el más árido de los orgullos; por temor al engaño, negaba en su marido, en sus hijos, en ella misma las cualidades más evidentes. Charles no sabía reconocer la belleza en los demás; la confundía con la salud. Desde que su mujer se declaró enferma, se consolaba con unas idealistas robustas, bigotudas y llenas de colores y de buena salud. Anne-Marie, al repasar cincuenta años después las páginas de un álbum de la familia, se dio cuenta de que había sido bella.
Casi por el mismo tiempo en que Charles Schweitzer conocía a Louise Guillemin, un médico rural, se casó con la hija de un rico propietario del Périgord y se instaló con ella en la triste calle mayor de Thiviers, en frente de la farmacia. Al día siguiente de la boda se descubrió que el suegro no tenía ni un céntimo. El doctor Sartre, furioso, pasó cuarenta años sin dirigir la palabra a su mujer; en la mesa se expresaba por gestos; ella acabó por llamarle «mi pensionista». Sin embargo, compartía su lecho, y de vez en cuando, sin una palabra, la dejaba embarazada. Ella le dio dos hijos y una hija. Esos hijos del silencio se llamaron Jean-Baptiste, Joseph y Hélène. Hélène se casó, andando los años, con un oficial de caballería que se volvió loco; Joseph hizo su servicio militar con los zuavos y se retiró bastante pronto con sus padres. No tenía oficio; entre el mutismo de uno y los chillidos de la otra, se volvió tartamudo y se pasó la vida luchando con las palabras. Jean-Baptiste ingresó en la Escuela Naval para ver el mar. En 1904, en Cherburgo, siendo ya oficial de marina y devorado por las fiebres de Cochinchina, conoció a Anne-Marie Schweitzer, se apoderó de esta mujerona enamorada, se casó con ella, le hizo un hijo al galope, a mí, y trató de refugiarse en la muerte.
Morir no es fácil; la fiebre intestinal subía sin prisa y a veces tenía remisiones. Anne-Marie le cuidaba con abnegación, pero sin llevar la indecencia hasta el extremo de amarle. Louise le había prevenido contra la vida conyugal: tras las bodas de sangre, era una serie infinita de sacrificios, cortada por trivialidades nocturnas. Siguiendo el ejemplo de su madre, la mía, prefirió el deber al placer. No había conocido mucho a mi padre, ni antes ni después de la boda, y debía a veces preguntarse por qué ese extraño había escogido morir en sus brazos. Le llevaron a una granja que estaba a unas leguas de Thiviers. Su padre iba a visitarle todos los días en una calesa. Las vigilias y las preocupaciones agotaron a Anne-Marie, se le cortó la leche, me pusieron un ama, no lejos de allí, y me dediqué yo también a morir de enteritis y tal vez de resentimiento. A los veinte años, sin experiencia ni consejos, mi madre se destrozaba entre dos moribundos desconocidos. Su matrimonio de conveniencia encontraba su verdad en la enfermedad y en el luto. Yo me aproveché de la situación. En aquella época las madres daban el pecho ellas mismas y durante mucho tiempo; si no hubiera tenido la suerte de encontrarme con esta doble agonía, me habría visto expuesto a las dificultades consiguientes a un destete tardío. Enfermo, destetado por fuerza a los nueve meses, la fiebre y el entontecimiento impidieron que sintiera el último tijeretazo que corta los lazos de la madre y del hijo; me sumergí en un mundo confuso, poblado por alucinaciones simples e ídolos groseros. Al morir mi padre, Anne-Marie y yo nos despertamos de una pesadilla común; yo me curé. Pero éramos las víctimas de un malentendido: ella volvía a encontrar con amor a un hijo que realmente nunca había dejado; yo recobraba el sentido en las rodillas de una extraña.
Anne-Marie, sin oficio y sin dinero, decidió volver a vivir con sus padres. Pero la insolente muerte de mi padre había disgustado a los Schweitzer; se parecía demasiado a un repudio. Mi madre, por no haber sabido ni preverlo ni prevenirlo, fue decretada culpable. Se había casado sin pensarlo con un marido que no había hecho uso de ella. Todo el mundo fue perfecto con la alta Ariadna que volvió a Meudon con un hijo en sus brazos. Mi abuelo tenía solicitada la jubilación, pero volvió a trabajar sin decir una palabra; también mi abuela fue discreta en su triunfo. Pero Anne-Marie, helada de agradecimiento, adivinaba la censura tras las buenas maneras; las familias, claro está, prefieren las viudas a las madres solteras, pero por muy poco. Para obtener su perdón, se afanaba sin medida; llevó la casa de sus padres en Meudon y luego, en París, se hizo ama de llaves, enfermera, mayordomo, señora de compañía, sirvienta, sin poder deshacer la muda irritación de su madre. Louise encontraba fastidioso hacer el menú todas las mañanas y las cuentas todas las noches, pero soportaba mal que alguien lo hiciese en su lugar; se dejaba descargar de sus obligaciones irritándose al perder sus prerrogativas. Esta mujer cínica que ya entraba en la vejez, no tenía más que una ilusión: se creía indispensable. La ilusión se desvaneció: Louise empezó a tener celos de su hija. ¡Pobre Anne-Marie! Si hubiese sido pasiva, la habría acusado de ser una carga; activa, sospechaba que quería regentar la casa. Para evitar el primer escollo, necesitó todo su valor, y toda su humildad para vencer el segundo. No tuvo que pasar mucho tiempo para que la joven viuda se volviera otra vez menor: una virgen mancillada. No se le negaba el dinero para sus gastos menudos, pero se olvidaban de dárselo; gastó su ropa hasta hacerla trizas, sin que su padre pensara en renovársela. Apenas se toleraba que la hija saliera sola. Cuando la invitaban a cenar sus antiguas amigas —ya casadas casi todas—, tenía que pedir permiso con mucha anticipación y prometer que la llevarían de vuelta antes de las diez. El dueño de casa tenía que levantarse a mitad de la comida para acompañarla en coche. Mi abuelo, entre tanto, se paseaba por el dormitorio en camisón, con el reloj en la mano. Empezaba a gritar en cuanto daba la última campanada de las diez. Las invitaciones se volvieron más raras y mi madre se privó de tan costosos placeres.
La muerte de Jean-Baptiste fue el gran acontecimiento de mi vida: hizo que mi madre volviera a sus cadenas y a mí me dio la libertad.
No existe el buen padre, es la regla: no cabe reprochárselo a los hombres, sino al lazo de paternidad, que está podrido. Hacer hijos está muy bien, pero qué iniquidad es tenerlos! Si hubiera vivido, mi padre se habría echado encima de mí con todo su peso y me habría aplastado. Afortunadamente, murió joven; en medio de los Eneas que llevan a cuestas a sus Anquises, pasé de una a otra orilla, solo y detestando a esos genitores invisibles, a horcajadas sobre sus hijos para toda la vida; dejé detrás de mí a un joven muerto que no tuvo el tiempo de ser mi padre y que hoy podría ser mi hijo. ¿Fue un mal o un bien? No sé; pero suscribo gustosamente el veredicto de un eminente psicoanalista: no tengo superyó.
Morir no basta: hay que hacerlo a tiempo. Más tarde, me hubiera sentido culpable; un huérfano consciente se hace reproches: los padres, ofuscados al verle, se han retirado a sus departamentos del Cielo. Yo estaba encantado; mi triste condición imponía respeto, fundaba mi importancia; yo incluía mi luto entre mis virtudes. Mi padre había tenido la galantería de morir culpablemente; mi abuela no hacía más que repetir que se había sustraído a sus obligaciones; mi abuelo, justamente orgulloso de la longevidad de los Schweitzer, no admitía que se pudiese desaparecer a los treinta años; en vista de lo sospechosa que era esa muerte, llegó a dudar de que su yerno hubiera existido alguna vez, y al final lo olvidó. Yo ni siquiera tuve que olvidarlo; al despedirse a la francesa, Jean-Baptiste me había negado el placer de conocerlo. Aún hoy me extraña lo poco que sé sobre él. Sin embargo, amó, quiso vivir, se vio morir; eso basta para hacer a todo un hombre. Pero nadie en mi familia supo infundirme curiosidad por ese hombre. Durante varios años, pude ver, encima de mi cama, el retrato de un pequeño oficial de ojos cándidos, con la cabeza redonda, una calva incipiente y grandes bigotes; el retrato desapareció al casarse mi madre otra vez. Más tarde heredé unos libros que le habían pertenecido: uno de Le Dantec sobre el porvenir de la ciencia, otro de Weber titulado Vers le positivisme par l’idéalisme absolu. Leía libros malos, como todos sus contemporáneos. En los márgenes descubrí unos garabatos indescifrables, signos muertos de una pequeña iluminación que fue viva y danzarina en los tiempos de mi nacimiento. Vendí los libros: el difunto me concernía muy poco. Lo conocía de oídas, como a la Máscara de Hierro o al Caballero de Eón, y lo que sé de él nunca ha tenido relación conmigo: nadie recuerda si me quiso, si me tuvo en brazos, si volvió hacia su hijo sus ojos claros, hoy comidos. Son penas de amor perdidas. Ese padre ni siquiera es una sombra, ni siquiera una mirada. Durante algún tiempo, hemos pisado él y yo sobre la misma tierra; eso es todo. Me dieron a entender que, más que el hijo de un muerto, era el hijo de un milagro. Sin duda de aquí proviene mi increíble ligereza. No soy un jefe ni aspiro a serlo. Mandar y obedecer es lo mismo. El más autoritario manda en nombre de otro, de un parásito sagrado —su padre—, transmite las abstractas violencias que padece. Nunca en mi vida he dado una orden sin reír, sin hacer reír; es que no me corroe el chancro del poder: no me enseñaron a obedecer.
¿A quién podría yo obedecer? Me muestran a una joven gigantesca y me dicen que es mi madre. Por mí, más bien la tomaría por una hermana mayor. Veo que esta virgen con residencia vigilada, sometida a todos, está ahí para servirme. La quiero. ¿Pero cómo la respetaría, si nadie la respeta? En nuestra casa hay tres habitaciones: la de mi abuelo, la de mi abuela y la de los «niños». Los «niños» somos nosotros, igualmente menores e igualmente mantenidos. Pero todas las consideraciones son para mí. Han puesto una cama de muchacha soltera en mi habitación. La muchacha soltera duerme sola y se despierta castamente; aún duermo yo cuando corre a tomar su «tub» en el cuarto de baño; vuelve totalmente vestida. ¿Cómo habría de haber nacido de ella? Me cuenta sus desgracias y yo la escucho con compasión: más adelante me casaré con ella para protegerla. Se lo prometo; extenderé y pondré mi mano sobre ella, pondré a su servicio mi joven importancia. ¿Se cree que voy a obedecerla? Tengo la bondad de ceder a sus ruegos. Por lo demás, órdenes no me da; esboza con unas palabras ligeras un porvenir y celebra que quiera realizarlo; «Mi hijito querido va a ser muy bueno y muy razonable, y se va a portar muy bien dejándose poner gotas en la nariz». Me dejo caer en la trampa de esas profecías tan suaves.
…
Jean-Paul Sartre. Escritor y filósofo francés, es considerado como uno de los grandes pensadores del siglo XX, artífice de la corriente filosófica del existencialismo y cuya obra mereció el reconocimiento del Premio Nobel de Literatura, galardón que decidió declinar.
Nacido en París, Sartre estudió en la École Normale Supérieure donde, en 1929, se encontró con la que sería su pareja Simone de Beauvoir, que también se convertiría en una destacada filósofa.
En 1944 Sartre publicó su obra más conocida, El ser y la nada, pieza clave del existencialismo y que sería fundamental para entender su enfrentamiento a la política burguesa, reflejando su querencia a las ideas de izquierdas. Sartre analizó las posturas de Marx creando la idea del marxismo humanista, pese a que sus estudios fueran luego rebatidos por Louis Althusser.
Antibelicista convencido, Sartre se opuso de manera firme al colonialismo francés, a la Guerra de Vietnam y criticó duramente el régimen de Stalin y al conflicto de la Guerra de los Seis Días.
Su obra resultó muy influyente en la contracultura americana y europea, siendo prohibido por la Iglesia Católica. Además de sus ensayos filosóficos, Sartre utilizó el teatro y la novela para transmitir sus ideas: La náusea o Los caminos de la libertad son libros claves, así como A puerta cerrada, Muertos sin sepultura o El diablo y Dios son piezas teatrales de gran fuerza.
La filosofía personal de Sarte sobre la relación entre el autor y sus lectores le llevó a no aceptar el Premio Nobel de 1964, ya que no creía que las instituciones tuvieran que ejercer un papel de mediador.
Jean-Paul Sartre murió en París, el 15 de abril de 1980.