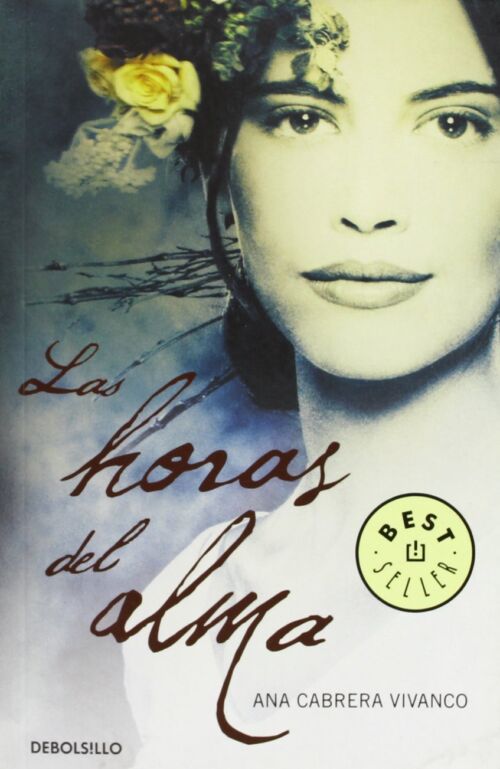Resumen del libro:
“Las horas del alma” de Ana Cabrera Vivanco nos sumerge en la memoria de Ángela, una anciana solitaria cuyos recuerdos se entrelazan con las historias de las familias Falcón y Monteagudo, fusionadas a lo largo de generaciones en la Cuba contemporánea. A través de sus evocaciones, se teje una conmovedora saga familiar que abarca cien años de amores, deseos ocultos, secretos y pérdidas irreparables.
Esta narrativa nos sumerge en la rica tradición latinoamericana al cobrar vida las pasiones, los aromas de la tierra y el mar, el amor, el fluir del tiempo y los matices del alma. Ana Cabrera Vivanco nos guía a través de las vidas de personajes inolvidables mientras nos adentramos en las profundidades del pasado y la historia de Cuba.
La novela trasciende los límites temporales, revelando cómo el tiempo y la historia marcan los senderos de aquellos que han amado, sufrido y experimentado la intensidad de la felicidad efímera. A medida que los lazos familiares se entrecruzan y las generaciones se unen, los lectores son testigos de una travesía emocional que abarca no solo la vida de los protagonistas, sino también el espíritu mismo de la nación cubana.
“Las horas del alma” es un relato de alcance épico, una ventana a los anhelos y las luchas que han dado forma a las vidas de los personajes y a la trama de la historia. Cabrera Vivanco nos recuerda la importancia de recordar y celebrar las historias que han forjado nuestro pasado, mientras nos sumergimos en un viaje literario impregnado de emociones, relaciones complejas y el incesante fluir del tiempo.
A mi esposo y a mi hija,
que saben hacer milagros
PRIMERA PARTE
EL RELOJ
El tiempo, en realidad, no tiene cortes, no hay ni trueno, ni tempestad, ni sonido de trompetas al principio de un mes nuevo o de un año nuevo ni incluso en el alba de un nuevo siglo; únicamente los hombres disparan cañonazos y echan al vuelo las campanas.
THOMAS MANN,
La montaña mágica
1
Es curioso cómo un olor determinado puede aferrarse a la memoria más que el rostro querido de los muertos a quienes, ¡bien sabía Dios!, ella no había olvidado, ni depuesto del lugar que a cada cual le debía en sus recuerdos. Lo curioso era eso: la eterna polémica de poner cada afecto en su lugar, pues a medida que las facciones de sus muertos se le iban desvaneciendo y se tornaban imprecisas en la retina de la mente, el olor se hacía más firme y persistía hasta cobrar alma propia, más alma aún que los muertos que sólo el alma dejaron de su presencia en la vida y su paso por el tiempo. Ocurre que en la vejez se viaja siempre en picada y cuando la memoria falla nos parece que se vuelve más ingrato el corazón y traicionero el olvido, y no es que falten ganas de quereres y recuerdos: no señor, si algo le sobra a los viejos son recuerdos, añoranzas y ganas de revivir lo vivido. La culpa está en la carcoma de los años y en la maldita escasez de retentiva, para evocar a los ausentes tal cual fueron y retenerlos en la mente sin lagunas ni extravíos. En cambio, el olor del río prevalecía en sus recuerdos por sobre todos sus afectos. Cuando partieron del pueblo, ese olor se fue con ellos a vivir en la ciudad. Tomasa, que además de lengua suelta era terca y sabichosa, decía que era el causante de los ataques de asma que padeciera de niña. Apenas se instalaron en la capital, se dio enseguida a la tarea de airear los escaparates y limpiarlos con un trapo embebido en alcohol, insistiendo en sacar al sol todo aquello que traía encerrado en las maletas. Pero de nada valieron los esfuerzos de Tomasa. El olor vino decidido a quedarse y se quedó. Andaba como uno más en la casa, colándose por las rendijas de los muebles, metido entre las ropas, las sábanas y los manteles, los álbumes de fotografías, incluso en los libros de su padre, sus apuntes y su maletín de médico, en las muchas cosas viejas que guardan siempre los viejos, en las cosas de ella misma cuando también se hizo vieja y le tomó más apego al olor que la seguía fielmente a pesar de no estar ya ninguno de ellos. Quizá lo quería más por eso, porque la identificaba con los suyos y con Río Hondo, el pueblo que la vio nacer hacía setenta años justos. «Todo retorna a su origen», se dijo. Ella, Ángela Falcón, había retornado también al lugar de donde vino y se había refugiado en él para sobrellevar su vejez con dignidad. Ahora que estaba de vuelta podía respirarlo vivo: a plenitud. Lo sentía correr libre en la brisa primera del amanecer, brotar inagotable de los helechos silvestres que crecían en el convento, germinar en el verdín algodonoso que invadía las grietas de las paredes, advertirlo en su piel, en las grietas de su propia piel, envejecida sin sueños. Adoraba ese bálsamo húmedo proveniente del río que inundaba el pueblo de la mañana a la noche. Jamás se le ocurrió reprocharle que fermentara aquel hongo malsano que la enfermó de asma. Le dispensaba su alergia, el enojoso escozor de las ronchas en el cuerpo, las frecuentes crisis del oguillo y la afección crónica de sus mucosas, que acabó por imprimir a su voz un tono disfónico y nasal.
—Hoy estoy como boba. Me he puesto a pensar en cosas viejas, de los míos, de esas que a los viejos nos da por tener en la cabeza. Dicen que cuando esto pasa uno está por morirse. Antes no pensaba en la muerte. Tampoco le temía, será que ahora la veo ahí, como una esquina próxima a doblarse.
Tenía el pasado hecho presente; en cambio olvidaba los detalles inmediatos: a veces le era imposible preservar en la memoria lo ocurrido el día anterior. Era capaz de recordar con exactitud cronológica los acontecimientos que la obligaron a abandonar su hogar cuando entendió que había dejado de serlo. Su memoria reafirmaba en caracteres dramáticos cada detalle del adiós, los gestos descompuestos, las virulencias de última hora, la frase final disparada a quemarropa, salida de labios de quien menos que nadie debió decirla nunca.
—Fui el resuélvelo todo de la casa, los crié a todos y ninguno pareció notarlo.
Dos generaciones de hijos ajenos crecieron bajo sus faldas, convertida en la esclava de sus horas, en el memorándum de sus vidas. Mientras, por otro lado, ella salía sobrando, estorbaba, la hacían saber fuera de sus planes cuando no les era precisamente necesaria.
—¡Hace más de diez años y lo tengo todo tan fresco como si hubiera sido ayer! De veras fue una suerte que el convento de monjas donde estudié de niña fuese transformado en un hogar para ancianos. ¡Dios lo quiso así para que yo volviera a mi lugar!
Una década atrás regresó a Río Hondo, acompañada de la misma maleta de cuadros escoceses con que partiera hacia La Habana cuando tenía quince años. En la vieja maleta había espacio suficiente para cargar las escasas pertenencias que poseía: cuatro o cinco vestidos pasados de moda, alguna ropa de cama, los objetos de su aseo personal, el imprescindible bolso con sus medicamentos y las fotos familiares entremezcladas con los sagrados recuerdos. Fueron precisamente los trastos que no cabían los que complicaron las cosas. Se empeñó en llevar consigo el antiguo reloj de pared y la comadrita de la abuela Pelagia que contaba casi un siglo. Ella la preservó del deterioro esforzándose por renovar las rejillas y haciéndole encolar los balancines en diversas ocasiones. Se desató una trifulca terrible, cuando Ángela decidió cargar con algunas de las antigüedades que heredó de sus antepasados. Hicieron caso omiso de las fotografías, pero la lucha fue tenaz al verla envolver en papel de periódico el enorme jarrón de porcelana china y la gigantesca carroza de Sajonia tirada por tres corceles de bronce y escoltada por seis ángeles de biscuit, de los que dos habían perdido las alas y un tercero la cabeza. La discusión se puso al rojo vivo al introducir en el baúl parte de la vajilla de Sévres perteneciente a su madre, y hasta algunos platos volaron por el aire en el clímax de la disputa. Si eso fue con los adornos, qué no harían con las joyas. Ángela se preguntaba dónde habían ido a parar el grueso sortijón de oro del doctor Serafín Falcón y el brillante de su madre que un día se tragó un totí de mal agüero.
—Hoy voy a terminar mal el día. Yo misma me lo estoy buscando con tanto lleva y trae en los recuerdos. ¿Qué importa lo de las prendas? Hubo cosas peores de las cuales tuvimos que desprendernos…
Apoyándose en su bastón de empuñadura de plata se deslizó paso a paso por el rojizo embaldosado de la terraza, donde las ancianas dormitaban el letargo de la siesta, desmenuzaban migajas a los gorriones o se entretenían tejiendo macramés de soga para colgar sus tiestos de begonias, helechos, serpentina y lengua de mujer. En los meses de verano, el resplandor del mediodía impedía que las monjas se pasearan por el patio luego de concluido el almuerzo. Eso las ponía irritables y a menudo se notaban agotadas por el intenso calor. Sin embargo, esa tarde, después de muchos días amenazando llover, había caído un cerrado aguacero que alivió en algo el fogaje; las monjitas salieron risueñas, casi a la desbandada, y se sentaron de dos en dos alrededor de la fuente de la Virgen milagrosa celebrando a su modo la brisa fresca y liviana que corría entre los árboles y las sacaba del encierro. Serían pasadas las dos cuando una religiosa achatada y regordeta con cara de angelote le dijo que sor Carmelina la esperaba en su cuarto con una jovencita que decía ser sobrina o nieta suya.
Ángela se puso rígida y se aferró con fuerza a la empuñadura del bastón.
—¿Nietos? Sor Carmelina sabe que soy soltera y le consta que odio recibir visitas.
—¡El Señor nos proteja! —dijo la monjita haciendo la señal de la cruz—. El odio no es palabra de cristianos, y ahora menos aún… esa joven que la espera creo que trae malas noticias. Venga conmigo, la acompaño.
—Soy Dara, tía —dijo la muchacha poniéndose en pie en cuanto vio a Ángela entrar en la habitación.
A Ángela le vino a la mente la escena de dos niños adorables, llorando a moco tendido mientras le decían adiós desde un balcón. Apenas podía asociar a la jovencita que tenía delante con la niña retenida en el recuerdo. No sabía qué decirle, pero le bastó mirarla para saber que traía un gran dolor apretado entre los labios.
—¿Pasa algo? —preguntó Ángela, alarmada de sentir su propia voz.
—Yo, tía, vine a decirte… que… mi hermano, Damián, trató de irse… se tiró al mar en una balsa y… desapareció… —Las palabras de la joven temblequeaban en su boca y parecían sacudir todo su cuerpo, pero aun así continuó—. Mamá no pudo con eso… No aguantó lo de su hijo. Se quitó la vida. El entierro es esta tarde… a las cuatro… yo vine a buscarte… para… por si tú… —Dara se detuvo de repente quebrada por un sollozo—. ¿Qué hago yo aquí? —Fue lo último que atinó a decir antes de escapar corriendo de la habitación. Sor Carmelina dudó entre salir tras la muchacha o socorrer a Ángela, que se había puesto cadavérica y apenas se sostenía apoyada en el bastón, preguntando una y otra vez:
—¿Buscarme a mí? No entiendo. ¿Dijo que… a mí… para qué?
—Deberá rezar mucho para que el Señor le dé valor —dijo la monja—. Trate de descansar, yo volveré enseguida. ¿Qué tal si le preparo un cocimiento de tilo?
Pero Ángela negó con la cabeza. Le aseguró a sor Carmelina que prefería estar sola, y que no necesitaba el tilo. Sabía que sería inútil rezar porque ni siquiera Dios sería capaz de sostenerla. Echó el cerrojo con violencia y afirmó su espalda contra la puerta para evitar desplomarse. Volvió a pensar en Dara. La visualizó de nuevo transida por el dolor que contenía la noticia que le habían encomendado. Fue ordenando una por una sus palabras en la mente mientras cerraba los ojos. Sus párpados ardían como plomo derretido. No se detuvo a pensar que el entierro era esa tarde ni que en el antiguo reloj de pared faltaban sólo veinte minutos para las cuatro. Se dejó caer sobre la cama; los muelles del viejo bastidor crujieron herrumbrosos. Un fuerte olor a moho se desprendió con insolencia del colchón.
Carmen María, la niña de sus ojos, aquella que estando viva quiso enterrar en el recuerdo, había muerto de verdad. Recordó a su sobrina en múltiples intentos anteriores por deshacerse de la vida. Finalmente lo había conseguido. Ella pensando todo el día en los muertos, en las cosas de los muertos, y resulta que la muerte se cobraba otras dos víctimas… Damián… Diez años habían transcurrido, ¿qué edad tendría ahora? ¿Dieciséis, diecisiete? Sólo un adolescente, como la mayoría de los muchachos que se echaban a la mar todos los días… Damián, el hijo de Carmen María, el niño coloradote que ella se comió a besos y acunó entre sus brazos acabadito de nacer, incluso antes que Teresa, quien se estrenaba como abuela y no sabía si mecerlo o arroparlo. ¡Ese niño tan querido estaba solo en el fondo del mar frío y oscuro bajo las aguas! Sabía que con esto no iba a poder. Una década de rencores infranqueables se derrumbaba dentro de ella. No iba a llorarlos, eso también lo sabía, nunca lo hizo, no aprendió a hacerlo. Si alguien la hubiera enseñado a llorar ahora se lo hubiese agradecido, tal vez sería el alivio necesario a esta urgencia de mortificarse y hacerse daño a sí misma. Terminó por acostarse. Por un instante permaneció inmóvil, con los ojos perdidos en las cenefas del techo. Inhaló intenso repletando sus pulmones del olor a humedad. Con gesto leve, pero firme, alcanzó el bastón que tenía a su costado; lo apretó con tal fuerza entre sus puños cerrados que sus nudillos palidecieron. Pudo ver el latido acelerado de su pulso serpenteando bajo la piel al descargar el primer golpe sobre la frente, luego otro y otro más. Todavía golpeaba a ciegas cuando el fluido lento de la sangre comenzó a brotar de su cabeza, salpicando la blancura espectral de las sábanas, hasta agrandarse en una mancha color borra de vino, que la almohada se fue tragando poco a poco.
El viejo reloj de la abuela Pelagia dejó escuchar, melancólico, la cuarta campanada en el silencio mortecino de la tarde…
…