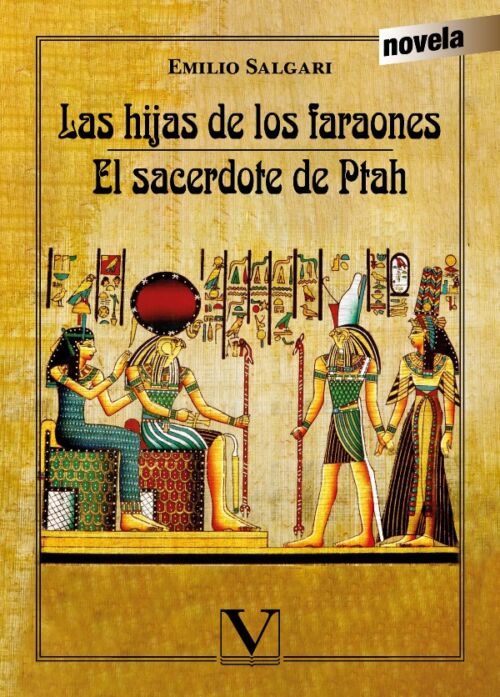Resumen del libro:
Las hijas de los Faraones es una novela de aventuras del escritor italiano Emilio Salgari, publicada en 1908. La historia se ambienta en el antiguo Egipto, durante el reinado de Ramsés II, y narra las peripecias de dos hermanas gemelas, Nofret y Nefertari, hijas del faraón, que se ven envueltas en una conspiración para derrocar a su padre y usurpar el trono.
La novela combina elementos históricos, como la batalla de Kadesh entre egipcios e hititas, con otros fantásticos, como la existencia de una ciudad subterránea habitada por una secta secreta que adora a la diosa Bastet. Salgari crea un escenario exótico y lleno de acción, donde las protagonistas demuestran su valor, inteligencia y astucia para escapar de los peligros que las acechan.
Las hijas de los Faraones es una obra que muestra el interés de Salgari por la cultura egipcia y su capacidad para crear tramas apasionantes y personajes memorables. Es una lectura recomendada para los amantes de la literatura de aventuras y de la historia antigua.
CAPÍTULO I
A ORILLAS DEL NILO
La calma reinaba a orillas del majestuoso Nilo. El sol iba a ocultarse tras las altas copas de las inmensas y frondosas palmeras, entre un mar de fuego que teñía de púrpura las aguas del río, dándole la apariencia de bronce recién fundido, mientras que por levante un vapor violáceo, cada vez más oscuro, anunciaba las primeras tinieblas. Un hombre permanecía junto a la orilla, apoyado en el tronco de una tierna palmera, en una especie de semiabandono y sumido en profundos pensamientos. Su mirada errante vagaba por las aguas que se hendían con un dulce murmullo entre los troncos de los papiros que emergían entre el fango. Era un hermoso joven egipcio, de unos dieciocho años escasos, espaldas más bien anchas y robustas, brazos musculosos, terminados en largas y delicadas manos, de rasgos muy bellos, proporcionados y de cabello y ojos intensamente negros. Vestía una sencilla túnica que descendía hasta sus pies a largos pliegues, ajustada a su cintura por un ceñidor de lino de franjas blancas y azules. En su cabeza, y para resguardarse de los ardientes rayos del sol, lucía aquella especie de tocado usado por los egipcios de hace cinco mil años, caracterizado por un pañuelo triangular, de franjas coloreadas, ceñido en la frente por una estrecha cinta de piel y con los picos cayendo sobre la espalda. Aquel joven permanecía en una inmovilidad absoluta, como si no se diera cuenta siquiera que las primeras sombras de la noche comenzaban a invadir las palmeras y el río. Como si no viera que permanecer demasiado tiempo en aquellas orillas, tras la puerta del sol, podía resultar muy peligroso.
Sus ojos, tan profundamente negros, se hallaban fijos en el vacío, como si persiguieran algo que escapaba cada vez más lejos y que desapareciera entre las tinieblas de la noche, después se movió y apuntaron sus manos un ligero gesto de descorazonamiento.
—Tal vez el Nilo no me lo devuelva nunca —murmuró—. Los dioses sólo protegen a los Faraones.
Alzó los ojos. Las estrellas comenzaban a centellear en el cielo y el suave fulgor purpúreo que apuntaba todavía vagamente hacía poniente, por donde el sol había desaparecido, se diluía con fantástica rapidez.
—Volvamos, —dijo para sí el joven—. Ounis estará muy intranquilo y posiblemente me esté buscando por el bosque.
Anduvo tres o cuatro pasos, cuando se detuvo, fijando su mirada en las hierbas secas que crecían bajo las palmeras. Había algo que brillaba entre aquellas hojas caídas de los árboles.
Se inclinó rápidamente y lo recogió, al mismo tiempo que de su garganta salía un grito apenas sofocado. Era una joya en forma de serpiente enroscada, con la cabeza de buitre, de otro macizo, policromamente esmaltada a lo largo de sus lados.
—¡El símbolo del poder sobre la vida y la muerte! —exclamó.
Durante algunos momentos permaneció perplejo, manteniendo sus ojos fijos constantemente en aquella extraña joya, a la vez que tornábase pálido su color, que era sólo algo bronceado sin llegar a ser tan obscura su piel como la de los modernos fellah, es decir tan morena como la de los campesinos o la de los beduinos del desierto.
—Sí —replicó con un tono que demostraba su profunda angustia—, esto es el símbolo del poder sobre la vida y la muerte, que sólo los Faraones pueden llevar. Ounis me lo ha enseñado varias veces esculpido en las estatuas de las pirámides y en la frente del Gran Kahfri Osiris. ¿Quién debe ser la muchacha que ha salvado de las fauces del cocodrilo?
Se paso nuevamente la mano por la frente bañada en sudor, luego siguió diciendo:
—Lo recuerdo, esta joya brillaba en medio de su pelo cuando la saqué del agua.
El hermoso rostro del joven expresaba una angustia indescriptible.
—Soy un insensato —dijo—. ¡Un hombre humilde como yo y he puesto mis ojos en aquella muchacha que me pareció como una diosa del Nilo! ¿Quién soy yo para atreverse tanto y vivir con semejante esperanza en el corazón? Un miserable que vaga por las orillas del Nilo junto a un pobre sacerdote. ¡Loco de mí! Y sin embargo aquellos ojos me han quitado para siempre la tranquilidad, destrozándome la existencia. Ya no soy aquel joven sensato que antes. Mi vida ha terminado y es el Nilo quien, ante mí, se lleva mis despojos hacia el lejano mar.
Había reemprendido el camino, con la cabeza baja y los brazos sin energía. Las tinieblas lo rodeaban todo y una profunda oscuridad reinaba bajo las inmensas palmeras.
Cantaban los grillos, susurraba dulcemente el ramaje sacudido por un ligero vientecillo y murmuraba el agua del majestuoso Nilo entre las hojas de loto y los tallos de los papiros, pero el joven no parecía oír nada.
Caminaba como un sonámbulo, como si soñara, sin pronunciar palabra. Había alcanzado ya las lindes de la espesura que, en una ancha zona y a ambos lados del río, se extendía a lo largo de sus orillas, cuando de improviso una voz le arrancó de sus pensamientos.
—¡Mirinri!
El joven se detuvo y abrió los ojos, que tenía semicerrados, a la vez que hacía un vago gesto. Parecía como si en aquel momento despertase de un largo sueño.
—¿No ves que el sol hace ya rato que se ha puesto? ¿No oyes la risa loca de las hienas? ¿Has olvidado acaso que estamos casi como en medio de un desierto?
—Tienes razón, Ounis —respondió el joven—. Había unos cocodrilos jugando en el río y me he quedado demasiado tiempo mirándolos.
—Son imprudencias que muchas veces le cuestan a uno la vida.
Un hombre había aparecido entre un espeso grupo de suffarah (acacias fistulares) avanzando hacia el joven, que no se había movido. Era un arrogante anciano, de aspecto majestuoso, con una larga barba blanca que le llegaba hasta la mitad del pecho, cubierto por una ancha túnica de blanquísimo lino, y en cuya cabeza aparecía un pañuelo con franjas de color, semejante al que llevaba Mirinri.
Sus ojos eran muy negros, pero con un fulgor vivísimo, y su piel estaba apenas bronceada, si bien un poco arrugada por la edad.
—Hace una hora que te busco, Mirinri —dijo— y son muchas las noches que regresas tarde. Ten cuidado, hijo mío; las márgenes del Nilo son peligrosas. Sin ir más lejos, esta misma mañana he visto como un cocodrilo cogía por el hocico a un toro que estaba abrevando y lo ha arrastrado bajo las aguas.
Una sonrisa algo burlona apareció en los labios del joven.
—Ven, Mirinri, ya es muy tarde y tengo que hablar largamente contigo esta noche, porque has llegado ya a los dieciocho años y se ha cumplido la profecía.
—¿Cuál?
El anciano alzó una mano hacia el cielo y dijo a continuación:
—Mira: ¿no ves hacia oriente cómo brilla? Tus ojos son mejores que los míos y la distinguirás más fácilmente.
El joven miró en la dirección que le indicaba el anciano y tuvo un sobresalto:
—¡Una estrella con cola! —exclamó.
—Es la que estaba aguardando —respondió el viejo—. Esa estrella está ligada a tu destino.
—Me lo has dicho muchas veces.
—Marca la hora de la revelación.
Se inclinó rápidamente ante el joven y le besó la orla del vestido.
—¿Qué haces, Ounis? —preguntó Mirinri extrañado, retrocediendo algunos pasos.
—Saludo al futuro señor de Egipto —respondió el anciano.
El joven quedó en silencio, mirando a Ounis, con un estupor imposible de describir. Un relámpago brillaba en sus ojos que se hallaban ahora fijos en el cometa refulgente en el cielo, entre miríadas de estrellas.
—¡Mi destino! —exclamó finalmente.
Más tarde un grito escapó de sus labios:
—¡Mía! ¡Podrá ser mía! ¡El símbolo del poder sobre la vida y la muerte ya no me causa miedo! Pero no, es imposible, tú estás loco, Ounis; aunque eres un sacerdote, no te creo. Mi cuerpo, arrastrado por las aguas del sagrado río, irá a parar al lejano mar y se sumergirá allí donde sus ojos me han hundido ya y me han arrancado el alma.
—¿De quién hablas, Mirinri? —preguntó sorprendido Ounis.
—Deja que mi secreto muera conmigo —respondió el joven.
Una extrema ansiedad se reflejó en el rostro del anciano.
—Vas a hablar —dijo con tono autoritario—. Sígueme.
Tomó de la mano al joven y emprendieron el camino, a través de una lauda casi arenosa, interrumpido acá o allá por algún arbusto o por una palmera semiseca. No hablaban; ambos parecían muy preocupados y miraban, casi en el mismo instante, el cometa que iba ascendiendo lentamente en el cielo con un intenso brillo. Transcurridos unos quince minutos llegaron a la falda de una colina, carente de rasgo alguno de vegetación, que se alzaba en forma de una pirámide y sobre cuya cima se perfilaban unas estatuas de proporciones gigantescas.
—Ven —repitió el viejo sacerdote—. Ha llegado la hora.
Mirinri se dejó llevar, sin oposición alguna, y tras encaramarse por un sendero abierto en la roca viva, se ocultaron en el interior de una caverna poco espaciosa, iluminada por una pequeña lámpara de terracota en forma de ibis, el ave sagrada de los antiguos egipcios. Ninguna clase de lujo había dentro de aquella cueva. Tan sólo algunos vasos en forma de ánfora, unas espadas cortas y anchas colgando de la pared, así como algún escudo de piel de buey.
En un ángulo, sobre un hornillo improvisado con cuatro o cinco piedras, borboteaba una marmita de forma extraña, exhalando un perfume agradable. Mirinri, apenas entró, se dejó caer sobre una piel de hiena, cogiéndose las rodillas entre las manos y sumergiéndose pronto en sus pensamientos. El sacerdote, a su vez, se detuvo en medio de la caverna, mirando al joven intensamente, con un afecto difícil de reprimir.
—Te he saludado como mi señor —dijo con un acento extraño, que sonaba como un dulce reproche—. ¿Lo has olvidado, Mirinri?
—No —respondió el joven, distraídamente.
—Sin embargo, lo parece. ¿Qué profundo pensamiento turba la mente de aquel a quien he llamado hijo mío y a quien he consagrado toda mi vida? ¿No sientes cómo bulle en tus venas la sangre divina de los Faraones, los dominadores de Egipto?
Al oír aquellas palabras el joven se puso en pie, totalmente transfigurado, fijando en el anciano una profunda mirada.
—¡La sangre de los Faraones, has dicho! —exclamó—. Tú deliras, Ounis.
—No —respondió secamente el viejo—. Te he dicho que ha llegado la hora de la revelación. El cometa asciende por el cielo y la profecía se ha cumplido. ¡Tú eres un Faraón!
—¡Yo… un Faraón! —exclamó Mirinri palideciendo—. ¡Yo siento correr por mis venas una sangre ardiente, la sangre de los guerreros! ¡Los sueños de gloria y de grandeza, que cada noche, año a año, han turbado mi descanso, eran verdad! ¡Grandeza! ¡Poder! Ejércitos a mis órdenes, regiones que conquistar… y ella… ella… aquella divina muchacha que me ha embrujado… ¡Es imposible… tú me has engañado, Ounis, tú te ríes de mí!
El joven se cubrió los ojos con ambas manos, como para escapar a una visión. Ounis se le acercó y, dulcemente, dándole unos golpecitos, le dijo:
—Un sacerdote no puede permitirse el atrevimiento de burlarse de un hombre que lleva en sus venas la sangre sagrada de Osiris y que un día ha de convertirse en su señor. Siéntate y escúchame.
Mirinri obedeció, dejándose caer sobre una piel de gacela que cubría un pequeño asiento hecho de arcilla secada al sol.
—Habla —dijo—. Explícame cómo puedo yo ser un Faraón y por qué he crecido aquí, en los lindes del desierto, lejos del esplendor de Menfis, como si fuese el hijo de un miserable pastor.
—Porque si tú te hubieras quedado allí, probablemente a estas horas ya no estarías vivo.
—¿Por qué? —preguntó Mirinri intrigado.
—Porque en Menfis ya no reina desde hace once años Tetis, el fundador de la tercera dinastía. Un miserable le ha usurpado el trono a tu padre.
—¡Yo, hijo de Tetis! —exclamó el joven palideciendo. Tú sueñas, Ounis, ¿o es que continúas con la broma?
—¿Es que no he besado la orla de tu vestido? ¿Quieres pruebas? Te las daré. Mañana antes del alba iremos a interrogar la estatua de Memnón y podrás oír cómo resuena la piedra ante ti. ¿Quieres otra prueba? Iremos a la pirámide que tu padre hizo erigir y haré revivir en tu presencia la flor maravillosa de Osiris, aquella flor que solo ante los Faraones abre sus corolas, cuando dejan caer sobre ellas una gota de agua. Si la piedra vibra y la flor revive es que eres hijo de reyes. ¿Lo quieres?
—Sí —respondió Mirinri secándose el sudor que le bañaba la frente. Solo ante esas dos pruebas te creeré.
—Está bien —respondió el sacerdote—. Ahora escucha la historia de tu padre y la tuya propia. Iba a abrir la boca, cuando sus ojos descubrieron el símbolo del poder sobre la vida y la muerte que el joven llevaba prendido en la correa que le ceñía el pañuelo a la cabeza, un poco por encima de la frente.
—¡Un ureo! —Exclamó Ounis—. ¿Dónde has encontrado este símbolo, que brilla solo en los cabellos de los reyes y de los hijos?
—En la orilla del Nilo —respondió Mirinri.
Ounis se levantó presa de una vivísima angustia. Sus ojos se habían dilatado y demostraban un profundo terror.
—¡Que hayan llegado a descubrir nuestro refugio! —Exclamó, mostrando un gesto de cólera—. Sin embargo, yo he tomado todas las precauciones para que nadie supiese el lugar donde te he escondido. Este ureo sólo puede haberlo perdido un Faraón.
—¿O una Faraona? —dijo Mirinri, mirándolo fijamente y sobresaltado.
Ounis tuvo un sobresalto. Se acercó rápidamente al joven, sacudiéndolo por los hombros casi brutalmente.
—¡Una Faraona! Hace poco me has hablado de una muchacha divina… ¿Dónde la has visto? ¡Habla Mirinri! De ello puede depender tu destino e incluso tu vida.
—La he visto a orillas del Nilo.
—¿Sola?
—No, porque poco después llegó una barca brillante como el oro, tripulada por una docena de negros soberbiamente engalanados y gobernada por cuatro guerreros que empuñaban astas de oro con largas plumas de avestruz en forma de abanico.
—¿Recuerdas haber visto esta joya entre los cabellos de aquella muchacha?
—Sí, recuerdo haberla visto brillar.
—Por consiguiente debió de perderla ella.
—Yo creo que sí.
Ounis, que parecía presa de viva excitación, se puso a caminar por la caverna con el ceño fruncido y los rasgos de su cara todavía alterados. Se detuvo un momento ante el joven como lo miraba con creciente estupor, no pudiendo explicarse la agitación que se había apoderado del viejo sacerdote.
—¿Qué impresión te ha causado esa muchacha?
—No sabría explicarla; sólo sé que desde aquel día mi paz parece turbada.
—Me había dado cuenta —dijo el sacerdote con voz sorda—. Desde hace tiempo has perdido la alegría y tu sueño ya no es tranquilo. Te he sorprendido varias veces sumido en profundos pensamientos, con la mirada fija en el norte, allí donde Menfis irradia su poder y su luz.
—Es cierto —respondió Mirinri con un suspiro—. Se diría que aquella muchacha se ha llevado con ella gran parte de mi corazón. Si cierro los ojos no veo otra cosa que a ella; si duermo, sueño con ella; cuando el viento susurra entre las palmeras que bordean el Nilo, me parece que oigo su armoniosa voz. Poder verla, contemplarla, aunque sea una sola vez, talvez pueda costarme la vida, pero ése es mi solo, mi único deseo, Ounis. Mira, si cubro mis ojos con mis manos la veo aparecer enseguida ante mí y siento cómo me corre la sangre más vehementemente en mis venas y cómo me palpita el corazón, tan fuerte como si quisiera salírseme del pecho. ¡Oh dulce visión! ¡Cuán hermosa eres!
El sacerdote quedó mudo ante el entusiasmo del joven, parecía incluso que aquella confesión hubiese acrecentado su turbación. Su mirada andaba extraviada, llena de terror, posándose ora en Mirinri ora en el símbolo del poder sobre la vida y la muerte de los Faraones.
—¿La ves todavía? —preguntó algo después, con acento casi brutal.
—Sí, está delante de mí —respondió el joven que ocultaba sus ojos amparándolos con las manos—. Me mira…, me sonríe… y siento todavía aquel intenso temblor que me sacudió cuando, después de arrebatarla de las fauces del cocodrilo, la estreché entre mis brazos y la llevé, con su cabeza apoyada en mi pecho, a la orilla, depositándola sobre la hierba brillante todavía por la escarcha nocturna.
—¿Tanto la quieres?
—Más que a mi vida.
—¡Desgraciado!
Mirinri levantó las manos y miró al sacerdote que estaba en pie ante él, con la mirada encendida y los brazos tendidos como en un acto de proferir una maldición.
—Si es cierto que yo soy un Faraón, como tú dices, ¿por qué no puedo amar a una muchacha de sangre real?
—Porque esa joven debe pertenecer a esa raza maldita a la que tú, aunque no quieras debes no solo odiar, sino exterminar. Tú no conoces todavía la historia de tu padre e ignoras los dolores soportados por aquel desventurado rey.
Mirinri se había tornado pálido y cubrióse nuevamente los ojos.
—Cuéntamela, —dijo con voz triste—. En tus palabras está mi destino, un terrible destino que tal vez desgarre la red con que me prendió el corazón de aquella muchacha.
—Tú deberías odiar y matar a todos los de aquella estirpe —añadió el sacerdote con voz tenebrosa—. Escúchame, pues.
La narración de las vicisitudes de la estirpe de Mirinri había de ser una revelación extraordinaria para el joven, tanto como para condicionar su vida futura y llevarle, como más adelante veremos, a las más arriesgadas aventuras.
…