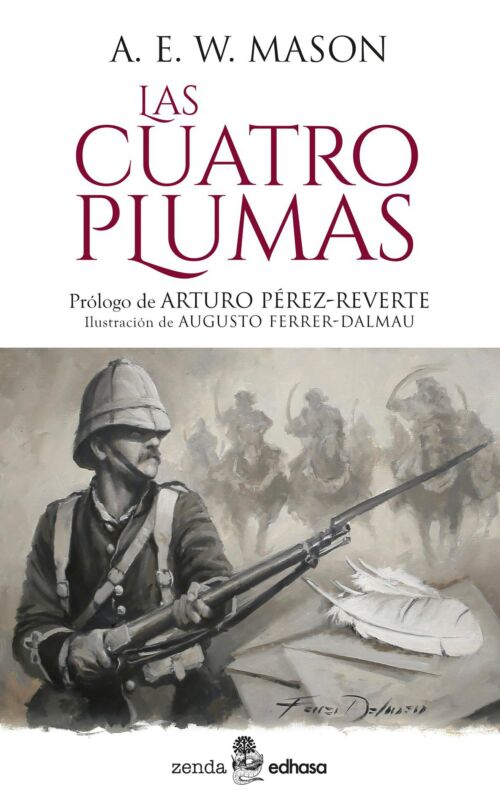Resumen del libro:
“Las Cuatro Plumas” es una obra magistral del autor británico A. E. W. Mason, cuya narrativa cautivadora y rica en detalles históricos sumerge al lector en la Inglaterra de 1869. Mason, conocido por su habilidad para tejer tramas intrincadas, nos ofrece una historia que combina el fervor militar, el honor y la valentía con los dilemas personales y las complejidades emocionales de sus personajes.
La trama se despliega a partir de la impactante decisión de Harry Feversham, un soldado británico respetado, de renunciar a unirse a su regimiento en la arriesgada campaña en Sudán, debido a su inminente matrimonio con Ethne. Sin embargo, su elección desencadena una acusación de cobardía por parte de sus amigos, manifestada simbólicamente a través del envío de tres plumas blancas. La cuarta pluma, arrancada por su amada Ethne, sella su destino al rechazar unir su vida a la de un hombre tildado de cobarde.
La travesía de Feversham se convierte en una odisea de redención personal, cuando decide embarcarse en solitario para unirse a sus compañeros en Sudán. En este contexto, la novela nos sumerge en un relato épico donde la valentía se enfrenta a la adversidad y los lazos de amistad y honor se entrelazan con el destino del protagonista. Mason hábilmente explora los dilemas morales y las complejas dinámicas de los personajes, creando una trama llena de giros sorprendentes y momentos emocionantes.
La narrativa se ve enriquecida por el contexto histórico de la época, incluyendo referencias a la Guerra de Crimea, lo que añade profundidad y autenticidad a la trama. La habilidad de Mason para capturar la esencia de la Inglaterra victoriana y plasmarla de manera vívida en la obra es un testimonio de su destreza como escritor.
En conclusión, “Las Cuatro Plumas” se erige como un clásico literario que trasciende las barreras del tiempo, una obra maestra que no solo entretiene con su trama apasionante, sino que también invita a la reflexión sobre la valentía, el honor y la redención. A. E. W. Mason deja un legado literario imborrable con esta obra, donde su maestría narrativa y su profundo conocimiento de la psicología humana se conjugan para crear una experiencia de lectura inolvidable.
CAPÍTULO PRIMERO
NOCHE CRIMEANA
El teniente Sutch fue el primer invitado del general Feversham en llegar a Broad Place. Eran alrededor de las cinco de una soleada tarde de mediados de junio, momento en que la antigua casa de ladrillo rojo, edificada en una ladera meridional de las colinas de Surrey, resplandecía en las oscuras profundidades de un pinar con la calidez de una exótica joya. El teniente Sutch cruzó cojeando el recibidor, de cuyas paredes colgaban los retratos de los Feversham uno encima de otro hasta llegar al techo, y salió a la enlosada terraza de la parte posterior, lugar donde encontró a su anfitrión, erguido como un muchacho en su asiento, vuelto al sur, a Sussex Downs.
—¿Cómo anda la pierna? —inquirió el general Feversham al tiempo que se levantaba con gesto enérgico. Era un hombre pequeño, nervudo y, a pesar de sus canas, muy despabilado. No obstante, toda su actividad era física. El anguloso rostro, la elevada y estrecha frente, así como los inexpresivos ojos de acerado azul, sugerían esterilidad mental.
—Me dio que hacer durante el invierno —respondió Sutch—; claro que eso era de esperar.
El general Feversham asintió, y durante unos instantes ambos guardaron silencio. Desde la terraza, el terreno trazaba una pronunciada pendiente hasta una extensa llanura de tierra parda, verdes prados y oscuros macizos de árboles. En esta llanura se alzaban algunas voces, distantes pero claras. A lo lejos, en dirección a Horsham, la columna de humo de una locomotora serpenteaba veloz por entre los árboles, mientras que en el horizonte se perfilaban los Downs, sembrados de manchones de arcilla.
—Supuse que le encontraría aquí.
—Éste era el lugar favorito de mi esposa —explicó Feversham, en un tono con el que no delató la menor emoción—. Pasaba aquí las horas muertas. Tenía predilección por los espacios amplios y vacíos.
—Sí —dijo Sutch—, su esposa tenía imaginación. Tanta, que lograba poblarlos con sus pensamientos.
El general Feversham miró a su acompañante como si apenas le hubiera comprendido. Sin embargo, no hizo preguntas: tenía por costumbre desterrar de su mente todo aquello que no alcanzaba a comprender, como si lo considerara indigno de someterlo a razonamiento. Pasó enseguida a tratar otro tema.
—Esta noche habrá menos comensales.
—Sí. Collins, Barberton y Vaughan nos abandonaron este invierno. Constamos en la lista de oficiales del Ejército, cierto, pero arrinconados a media paga con carácter permanente. Sólo falta que nuestros nombres aparezcan publicados en la sección de necrológicas de la Gaceta, lo cual supondrá nuestro retiro definitivo del servicio. —Sutch estiró y descansó la pierna coja, aplastada y retorcida de resultas de la caída de una escala de sitio catorce años antes, fecha cuyo aniversario se cumplía precisamente aquel día.
—Me alegro de que haya llegado usted antes que los demás —continuó Feversham—. Querría conocer su opinión. Este día supone para mí algo más que el aniversario de nuestro asalto a Redan. En el preciso instante en que nos hallábamos a las armas en la oscuridad…
—A poniente de las canteras, lo recuerdo —interrumpió Sutch, exhalando un suspiro—. ¿Cómo podría olvidarlo?
—En aquel preciso momento, Harry nació en esta casa. Por tanto, pensé que, si no tenía usted inconveniente, el muchacho podía unirse a nosotros esta noche. Sucede que se encuentra en casa. Ingresará, claro está, en el Ejército, y tal vez durante la cena aprenda algo que pueda serle de utilidad más adelante… Nunca se sabe.
—¡Cómo no! —exclamó Sutch. El júbilo y presteza de su respuesta se debían a que tan sólo visitaba la casa del general Feversham una vez al año, para celebrar el aniversario del asalto a Redan, motivo por el cual no conocía a Harry Feversham.
Durante muchos años, a Sutch le había intrigado qué cualidades del general Feversham habrían atraído a Muriel Graham, la que fuera esposa del hombre que tenía delante. La señora Feversham fue una mujer tan asombrosa por lo refinado de su intelecto como por la belleza de su persona, y Sutch jamás pudo encontrar una explicación. Tenía que conformarse con saber que Muriel se había casado con aquel hombre mayor que ella (y de carácter tan antagónico) por alguna misteriosa razón, o por un designio oculto. El valor y la indomable confianza en sí mismo eran las principales cualidades… Mejor dicho, las únicas que reconocía en el general Feversham. El teniente Sutch retrocedió veinte años mentalmente mientras permanecía sentado junto a él, a una época aún anterior al momento en que tomó parte, como oficial de la Brigada Naval, en el frustrado asalto a Redan. Recordó una época en Londres, recién llegado del apostadero de China.
Lo cierto es que tenía curiosidad por conocer a Harry Feversham. No quiso admitir que se tratara de algo más que la natural curiosidad de alguien que, convertido en inválido a una edad relativamente temprana, se había aficionado al estudio de la naturaleza humana. Le interesaba saber si el muchacho había salido a la madre o al padre. Eso era todo.
De modo que aquella noche, llegada la hora de cenar, Harry Feversham ocupó un asiento a la mesa y prestó atención a los relatos que hicieron los veteranos bajo la atenta mirada del teniente Sutch. Todas aquellas historias giraron en torno al aciago invierno en Crimea, de tal forma que antes de que concluyera una anécdota, se empezaba el relato de otra de las aventuras en las que todos habían sido testigos o protagonistas. Eran relatos de muerte, de hazañas arriesgadas, de padecimientos, el hambre y el frío de la nieve. Utilizaron palabras entrecortadas, como si quienes hablaran considerasen lejanas, muy lejanas, aquellas aventuras; apenas se hizo un comentario más allá del «curioso», o una exclamación más expresiva que una risa.
No obstante, Harry Feversham permaneció sentado, escuchándoles como si aquellos incidentes, narrados con tanta despreocupación, estuviesen sucediendo de verdad en aquel momento, entre las cuatro paredes de la estancia. Sus ojos oscuros, herencia de su madre, pasaban a cada relato de narrador en narrador, y aguardaban abiertos e inmóviles hasta pronunciada la última palabra. Escuchaba completamente fascinado, esclava su atención. Con tal viveza desfilaban vibrantes los cambios de expresión de su rostro, que le pareció a Sutch que el muchacho debía de estar oyendo, en su ensoñación, hasta el zumbido de las balas, el terrible embate de las cargas, el temblor del suelo cuando todo el escuadrón cabalgaba a galope tendido hacia donde los cañones escupían fuego por entre los penachos de humo. Un comandante de artillería mencionó la incertidumbre de las horas vacías entre el pase de revista anterior a la batalla y la primera orden de avanzar, y los hombros de Harry acusaron la intolerable tensión de los interminables minutos.
No obstante, hizo algo más que eso. Lanzó hacia atrás una única mirada furtiva, vacilante, lo que provocó en el teniente Sutch algo más que un leve sobresalto, una punzada de dolor: después de todo, aquel muchacho era hijo de Muriel Graham. Aquella mirada era harto conocida para Sutch, pues la había sorprendido con demasiada frecuencia en el rostro de los reclutas que entraban por primera vez en batalla como para no reconocerla. Aquel recuerdo evocó una escena en particular, un grupo de soldados que vio avanzar en Inkermann, y un soldado alto y fuerte que se adelantó en su anhelo de atacar, para detenerse de pronto al caer en la cuenta de que se encontraba solo y de que había de afrontar la carga de un jinete cosaco. Sutch recordaba con claridad la angustiosa mirada vacilante que el soldado había echado hacia atrás, en dirección a sus compañeros, mirada acompañada de una sonrisa extraña y disgustada. También recordaba con igual intensidad las consecuencias, puesto que si bien el soldado llevaba el mosquete cargado y la bayoneta calada, encajó la lanza del cosaco en la garganta, sin hacer el menor esfuerzo para defenderse.
Sutch paseó rápidamente la mirada por la mesa, temeroso de que el general Feversham o alguno de sus invitados hubiese visto aquella mirada, aquella trágica sonrisa en el rostro de Harry. Sin embargo, nadie parecía prestar atención al muchacho, sino que aguardaban el momento de aprovechar la primera oportunidad que se les presentara de narrar una anécdota propia. Sutch exhaló un suspiro de alivio y se volvió hacia Harry.
El muchacho, sin embargo, permanecía sentado, con los codos en el mantel y la barbilla apoyada en ambas manos, ciego al resplandor del cuarto y al destello de la plata, reconstruyendo gracias a la rápida sucesión de anécdotas un mundo poblado por los gritos y las heridas de enajenados caballos sin jinete, de hombres que agonizaban en la neblina del humo de los cañones. La descripción más breve y menos gráfica de los días y las noches en las trincheras le hacía tiritar. Hasta el rostro se le contraía, como si la gélida escarcha de aquel invierno le estuviese royendo los huesos. El teniente Sutch le tocó levemente en el codo.
—Me hace usted revivir esos días —dijo—. Aunque el calor empaña las ventanas, siento el helado soplo de Crimea.
Harry despertó del ensimismamiento.
—Son esos relatos los que lo reavivan —replicó.
—No. Es más bien usted, y el modo que tiene de reaccionar al escucharlos.
Antes de que Harry pudiera contestar, sonó la aguda voz del general, sentado a la cabecera de la mesa.
—¡El reloj, Harry, el reloj!
Inmediatamente, todas las miradas convergieron en el muchacho. Las manecillas del reloj formaban el ángulo más agudo posible.
Era cerca de medianoche y el muchacho, desde las ocho, sin hablar y sin hacer pregunta alguna, había permanecido sentado a la mesa, escuchando. A pesar de ello, se levantó con evidente mala gana.
—¿Es preciso que me retire, padre? —preguntó.
Intervinieron a coro los invitados del general. La contestación beneficiaba al muchacho, pues aquél era el primer gusto a pólvora, y podía serle útil más adelante.
—Además, hoy es el cumpleaños del chico —adujo el comandante de artillería—. Quiere quedarse, eso está claro. Un muchacho de catorce años no estaría sentado tantas horas sin darle puntapiés a la pata de la mesa de no hallar interesante la conversación. ¡Permítale quedarse, Feversham!
El general relajó por una vez la férrea disciplina bajo la que vivía Harry.
—Está bien —dijo—. Le concedo licencia durante una hora, antes de retirarse a su dormitorio.
Harry se volvió hacia su padre, y por un instante fijó la mirada en su rostro. A Sutch le pareció que formulaba una pregunta, y, con razón o sin ella, éste la interpretó así: «¿Está ciego?».
El general Feversham conversaba ya con sus vecinos de mesa. Harry tomó asiento, apoyó de nuevo la barbilla en la palma de las manos, y prestó tal atención que parecía que en ello le fuera la vida. No es que estuviera entretenido, sino más bien subyugado, clavado a la silla por una suerte de sortilegio. Su semblante adquirió una palidez anormal, y abrió los ojos desmesuradamente mientras la llama de las velas brillaba cada vez más rojiza y borrosa, a través de la azulada niebla del humo del tabaco; descendía el nivel del vino, de forma paulatina, en las ampollas.
Así transcurrió la mitad de aquella hora que su padre le había concedido a modo de licencia. Entonces, con un sobresalto al oír mencionar un nombre, prorrumpió el general Feversham con el aire accidentado que le era habitual:
—Lord Wilmington. He ahí a uno de los mejores apellidos de Inglaterra. ¿Han visitado ustedes alguna vez su casa en Warwickshire? Hasta el último palmo de tierra de la finca empujaría a Wilmington a comportarse como un hombre, aunque sólo fuera en memoria de sus antepasados… Parecía increíble lo que se decía de él. Fue un simple rumor de campamento; después el rumor creció. Sí, se susurró en Alma, se dijo en voz alta en Inkermann y se explicó a voces en Balaklava. Ante Sebastopol, se reveló la horrible verdad. Wilmington servía de mensajero a su general. Creo de veras que éste le había escogido para ello con el único propósito de que pudiera rehabilitarse. Había un trozo de tierra, de trescientas yardas de anchura, barrido por las balas. Era preciso cruzarlo con un mensaje. De haber caído derribado Wilmington del caballo, los susurros hubieran quedado acallados para siempre. Si hubiese logrado cruzar con vida, se habría distinguido además. Pero no se atrevió; es más, se negó. ¡Imagínenlo, si pueden! Se echó a temblar y se negó. ¡Había que ver al general! La cara se le puso del color de este borgoña. «Sin duda habrá contraído usted un compromiso anterior», le dijo con el tono más cortés del mundo. Nada más que eso, ni una palabra de reproche. ¡Un compromiso previo en el campo de batalla! Trabajo me costó contener la risa. Fue trágico para Wilmington, sin embargo. Quedó deshonrado, naturalmente, y regresó a Londres con el rabo entre las piernas. Se le cerraron todas las puertas. Le abandonaron sus amigos como bala de plomo que se deja escurrir entre los dedos para hundirse en las profundidades del mar. Incluso las mujeres de Piccadilly le escupían si les dirigía la palabra. Se saltó la tapa de los sesos en un cuarto interior cerca de Haymarket. Curioso, ¿verdad? No tuvo valor para enfrentarse a las balas cuando le iba en ello la honra, y, sin embargo, fue capaz de volarse los sesos después.
El teniente Sutch se arriesgó a mirar el reloj cuando terminaba el relato. Faltaban quince minutos para la una, de modo que Harry aún disponía de un cuarto de hora de permiso, cuarto de hora que aprovechó un cirujano general retirado, de larga barba, sentado casi enfrente del muchacho.
—Puedo contarles un incidente más curioso aún —aseguró—. Ni siquiera había recibido el bautismo de fuego el protagonista de mi relato, que era un colega de profesión. La vida y la muerte formaban parte de su carrera. Tampoco puede decirse que corriera gran peligro. La cosa sucedió durante una campaña, allá en las colinas de la India. Estábamos acampados en un valle. Todas las noches, unos hombres de la tribu Pathan (afganos residentes en la India), que permanecían emboscados en las laderas, efectuaban unos cuantos disparos contra el campamento. Cierta noche, un proyectil rasgó la lona de la tienda de campaña que servía de hospital: he ahí todo. El cirujano huyó a cobijarse en su tienda particular. Media hora más tarde le encontró sin vida su ordenanza, en mitad de un charco de sangre.
—¿Lo alcanzó una bala? —preguntó el comandante.
—¡En absoluto! Se había seccionado la arteria femoral con un bisturí. El pánico que le produjo el silbido de la bala lo empujó al suicidio.
Hasta aquellos hombres duros, acostumbrados a todos los horrores, quedaron impresionados por el incidente relatado con tanta sencillez. Otros expresaron sus dudas respecto a la veracidad del relato, y hubo quienes se agitaron, inquietos, en su asiento, con una extraña inquietud sólo de pensar que un hombre hubiera podido caer tan bajo. Un oficial apuró de un trago la copa de vino; otro sacudió los hombros como empeñado en desterrar de su recuerdo semejante envilecimiento, con igual gesto que el perro al sacudir el agua de su cuerpo. Entre los presentes, tan sólo hubo uno que permaneció completamente inmóvil en el silencio que siguió al relato. Era el muchacho, Harry Feversham.
Tenía las manos crispadas sobre las rodillas, y permanecía levemente inclinado sobre la mesa, vuelto hacia el cirujano, con las mejillas blancas como papel, ardientes los ojos rebosantes de ferocidad. Parecía un animal feroz, recién caído en una trampa. Encogido el cuerpo, tenía los músculos en tensión. Sutch experimentó el temor de que, en lo salvaje de su desesperación, el muchacho tuviera la intención de saltar por encima de la mesa y descargar un golpe con toda su fuerza; llegó hasta el punto de extender el brazo, cuando intervino la voz del general y el muchacho relajó bruscamente su actitud.
—Suceden cosas raras e incomprensibles. He aquí dos de ellas. Sólo podemos asegurar que son ciertas y rogar a Dios que podamos olvidarlas pronto. Pero no podemos explicarlas, nos resultan incomprensibles.
Respondiendo a un impulso, Sutch llevó la mano al hombro de Harry.
—¿Usted las comprende? —Sutch lamentó de inmediato la pregunta, incluso antes de haberla formulado. No obstante, ya era tarde. Harry volvió la mirada rápidamente al rostro de Sutch, una mirada serena e inescrutable, sin el menor atisbo de culpa. No respondió a la pregunta, cosa que en cierto modo hizo el propio general.
—¿Comprender? ¿Harry? —preguntó con un resoplido de indignación—. ¿Cómo iba a hacerlo? ¡Es un Feversham!
La muda pregunta que la mirada de Harry había hecho anteriormente fue repetida por Sutch de igual manera. «¿Está ciego?», preguntaron sus ojos al general. Jamás había oído una aseveración tan evidentemente falsa. Una simple mirada al padre y al hijo bastó para demostrarlo. Harry Feversham llevaba el apellido de su padre, pero tenía los ojos oscuros de la madre, y también la misma anchura de frente, el delicado perfil y la imaginación de ella. Quizá fuera preciso ser un extraño para percatarse de la verdad. El padre estaba tan acostumbrado al aspecto de su hijo que éste carecía de significación para él.
—Mira el reloj, Harry.
Había vencido la hora de permiso. Harry se puso en pie y respiró profundamente.
—Buenas noches, padre—dijo.
Acto seguido, se dirigió a la puerta.
La servidumbre se había retirado mucho antes; al abrir la puerta el muchacho y encontrarse inmerso en la oscuridad del corredor, le pareció como si la noche abriera la boca para engullirle. Durante un segundo o dos, Harry vaciló en el umbral, sobrecogido, y pareció como si se dispusiese a retroceder hacia la iluminada estancia, temeroso de que le aguardara algún peligro en el oscuro vacío. Y así era: el peligro de sus propios pensamientos.
Salió del cuarto y cerró la puerta. Dentro, la jarra dio una nueva vuelta a la mesa; sonó el estampido de las botellas de soda; la conversación recuperó el cauce acostumbrado. Todos olvidaron inmediatamente a Harry; todos menos Sutch. El teniente, aunque se enorgullecía de su estudio imparcial y desinteresado de la naturaleza humana, era el más bondadoso de los hombres. En él ganaba por la mano la amabilidad a la capacidad de observación. Además, existían razones particulares que le impulsaban a interesarse por Harry Feversham. Permaneció un rato sentado, con aspecto de sentir una profunda turbación. Luego, cediendo a un impulso, se dirigió a la puerta, la abrió sin un ruido, tan silenciosamente como salió a continuación y, una vez fuera, cerró la puerta tras de sí.
Vio a Harry Feversham de pie en el centro del corredor, con una vela encendida, alzada por encima de la cabeza, contemplando los retratos de los Feversham que se sucedían hasta perderse en la oscuridad del techo. A pesar del rumor amortiguado de voces que surgía del otro lado de la puerta, el corredor estaba inmerso en un completo silencio. Harry permaneció totalmente inmóvil. Lo único que se movía era la amarillenta llama de la vela que la débil corriente de aire hacía oscilar. La luz trémula iluminó los retratos, algunas veces brillaba sobre una casaca roja, otras rutilaba en un coselete de acero. No había hombre en ninguno de aquellos retratos que no ostentase los colores de un uniforme, y eso que allí colgaban los retratos de muchos hombres. De padre a hijo, los Feversham habían sido soldados desde que naciera la estirpe. Padres e hijos, con cuellos de encaje y botas acampanadas; pelucas y petos de acero; casacas de terciopelo y cabello empolvado; chacós y levitas; alzacuellos y engalonadas casacas, contemplaban desde su altura al último de los Feversham, llamándole a igual servicio. Todos ellos tenían la misma impronta; ninguna diferencia de uniforme podía disimular su parentesco. Eran hombres de rostro anguloso, duros como el acero, de facciones ásperas, labios delgados, barbilla firme, boca recta, frente estrecha y ojos expresivos de un azul acerado. Hombres valerosos y resueltos, sin duda, pero exentos de sutilezas, de nervios, del oneroso talento de la imaginación. Hombres tenaces, faltos quizá de delicadeza, hombres que no se distinguían por su inteligencia… Hombres más bien estúpidos. En pocas palabras, todos ellos eran guerreros de primera, pero ni uno sólo era un soldado de primera.
No obstante, era evidente que Harry Feversham no veía ninguno de sus defectos. Para él todos eran portentosos y terribles. Se hallaba ante ellos con la misma actitud que un criminal en presencia de los jueces, leyendo la condena en los fríos e inmutables ojos. El teniente Sutch no tardó en comprender por qué oscilaba la llama de la vela; no había corriente de aire en el corredor, era la mano del muchacho que temblaba. Por fin, como si oyera la voz de sus jueces emitir sentencia y reconocer su justicia, hizo una reverencia a los retratos. Acto seguido, alzó la cabeza y vio al teniente Sutch junto a la puerta.
No se sobresaltó, tampoco dijo palabra. Dejó que su mirada descansara sobre Sutch y aguardó. De los dos, era el oficial quien se sentía más incómodo.
—Harry… —empezó a decir. Y, a pesar de la incomodidad, tuvo el tacto suficiente para emplear el tono y el lenguaje no ya de quien se dirige a un niño, sino de quien trata con un compañero de su misma edad—. Nos hemos conocido hoy. Pero hace mucho tiempo me presentaron a su madre, y me place creer que tengo derecho a llamarla de ese modo del que tanto se abusa: ¿Tiene usted algo que decirme?
…