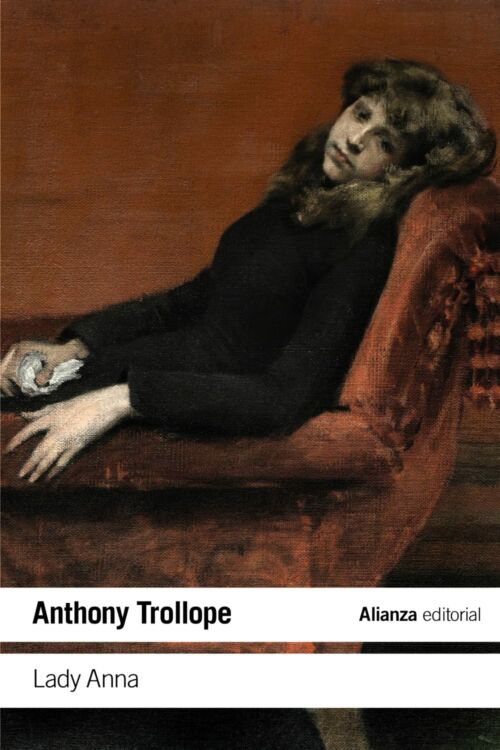Resumen del libro:
Gran olvidado dentro de los escritores británicos de la era victoriana —Dickens, Stoker, las hermanas Brontë…—, Anthony Trollope (1815-1882) se distinguió por su facilidad para articular historias y por su acierto a la hora de crear episodios y personajes.
En Lady Anna, la joven Josephine Murray se casa por interés con el conde Lovel, tan rico como depravado, tan sólo para saber al cabo de unos meses que él ya estaba casado con otra mujer en Italia en el momento de contraer nupcias con ella, por lo que ella no es la condesa Lovel, sino su querida, y la hija que espera será ilegítima. Comienzan entonces unos años de luchas judiciales y escarnio público en los que la condesa repudiada y su hija, lady Anna, únicamente reciben la ayuda de un sastre y su hijo, de la misma profesión, y ambos de ideología radical.
Meciéndose en una estudiada ambigüedad narrativa, Trollope escribe un intenso relato en el que plantea diversos puntos de vista al lector para que sea éste quien llegue a sus propias conclusiones, y en el que pone de manifiesto la difícil situación social y legal de las mujeres en el siglo XIX.
1. La historia de recién casada de lady Lovel
A menudo las mujeres son maltratadas por los hombres, pero quizá no haya habido peor maltrato y mayor crueldad que los que sufrió Josephine Murray a manos del conde Lovel, con el que se casó en la iglesia parroquial de Applethwaite —una parroquia sin pueblo, ya que se encuentra entre las montañas de Cumberland— el 1 de junio de 181*. Nadie dudó jamás de que el matrimonio fuese válido de acuerdo con todos los requisitos de la Iglesia siempre que lord Lovel verdaderamente pudiera casarse, como jamás dijo el conde que no fuese el caso. Lovel Grange era una casa pequeña rodeada por unos pequeños dominios: todo pequeño tratándose de la residencia de un noble rico, la cual se hallaba entre las montañas que separan Cumberland de Westmoreland a unos dieciséis kilómetros de Keswick, pero todo también precioso por el esplendor de su verde césped y la exuberancia de sus bosques, por la proximidad de las montañas que dominaban majestuosas el paisaje y por la belleza de Lovel Tarn, un pequeño lago que pertenecía a la finca, tachonado de pequeñas islas, todas cubiertas de arbustos de acebo, abedules y robles enanos. La casa en sí era poca cosa, mal construida, de pasillos desordenados y habitaciones de techos bajos: un lugar de aspecto lúgubre y de mal agüero. Cuando Josephine Murray fue llevada allí de recién casada pensó que era un lugar muy lúgubre y de mal agüero, pero le encantaban los lagos y las montañas y soñaba con una vaga y misteriosa dicha que le proporcionaría el entorno agreste de su domicilio.
Me temo que no tenía ninguna base más firme que ésa sobre la que fundar sus esperanzas de ser feliz. No es que pensase que lord Lovel era un buen hombre cuando se casó con él, ni tampoco es que lo amara. Tenía veinticuatro años, y él, el doble. Era muy hermosa, morena, de ojos azules, grandes y vivos, y cabello casi azabache; alta, bien formada y prácticamente robusta: una mujer bien criada, valiente y ambiciosa de la que hemos de reconocer que concedía mucha importancia al hecho de convertirse en esposa de un lord. Aunque nuestra historia se va a ocupar mucho de sus sufrimientos, el relato de sus días de recién casada va a ser muy corto. Lo que más nos interesa es su lucha de años posteriores, así que los lectores no tienen que preocuparse porque les vaya a ofrecer una larga descripción de Josephine Murray tal y como era cuando se convirtió en la condesa Lovel. Espero que el agravio que padeció se considere digno de compasión y compense al menos en parte los motivos innobles por los que contrajo matrimonio.
El conde encontró a su futura esposa cuando llevaba un año viviendo prácticamente en soledad. No se relacionaba con sus vecinos de clase acomodada del Distrito de los Lagos. Allí su finca era pequeña, y su reputación la de ser malvado. Era un conde inglés, y por tanto conocido en cierto modo por los que conocen a todos los condes, pero nunca se le veía en el Parlamento, sino que había pasado la mayor parte de su edad adulta en el extranjero y había vendido las fincas que poseía en otros condados, con lo que había usado hectáreas de las que podía disponer por no estar limitadas por vínculos hereditarios para aumentar su riqueza, pero era ésa una riqueza de un tipo mucho menos aceptable para el aristócrata inglés en general que la que procede directamente del rendimiento de las tierras. Lovel Grange era la única posesión que le quedaba en Inglaterra; en Londres siempre se alojaba en un hotel. Nunca recibía y nunca aceptaba la hospitalidad de nadie. Se sabía que era muy rico, y se decía que estaba loco. Ése era el hombre con el que Josephine Murray decidió casarse porque era conde.
Él la encontró cerca de Keswick, donde ella vivía con su padre —todo un caballero, pues el capitán Murray descendía de los Murray de toda la vida— en una bonita casita a orillas de Derwentwater[3], y de allí se la llevó a Lovel Grange. Ella no aportó ni un penique de dote, como tampoco se firmó ningún acuerdo matrimonial previo que la beneficiase. Su padre, por entonces ya bastante mayor, puso algunas leves objeciones a eso, pero al final prevaleció la ambición de la hija y se celebró el matrimonio. La hermosa joven fue llevada a Lovel Grange en su condición de esposa. No es necesario que relatemos todos los esfuerzos que había hecho el conde para llevársela de casa de su padre sin que contara con honores nupciales, pero sí hemos de decir que él jamás había respetado a ninguna mujer que despertara su lujuria. Era la norma, o casi el credo de su vida, que la mujer fue creada para satisfacer el apetito del hombre, y que el hombre que no se apoderase del encanto que se le ofrecía sólo era un pobre infeliz. Había vivido de un modo que le había enseñado que los hombres que se consagraban a sus mujeres, del mismo modo que una mujer se consagra a su marido, no eran más que unos pobres idiotas patosos que carecían de la capacidad para conseguir el único propósito por el que valía la pena vivir. Las mujeres eran una presa para él, como lo es el zorro para el cazador y el salmón para el pescador. Pero había adquirido gran pericia en ese su deporte y podía dedicarse a ese tipo de caza haciendo uso de todas las artimañas que otorga la experiencia. Sabía mirar a una mujer como si estuviese viendo todo el cielo divino en sus ojos, y sabía escucharla como si en su voz oyese la música de las esferas. Además sabía susurrar palabras que, para muchas mujeres, eran como esa misma música de las esferas, y sabía perseverar, dejando de lado todos los demás placeres para dedicarse de pleno a esa única villanía concreta con una tenacidad que casi le aseguraba el triunfo de antemano. Sin embargo, con Josephine Murray sólo consiguió triunfar según los términos que le permitieron a ella salir con él de la iglesia convertida en la condesa Lovel.
Aún no llevaban seis meses casados cuando él le dijo que su matrimonio no era tal, y que ella no era más que su querida. Se trataba de un hombre de tanta audacia que no tenía ningún miedo a la ley y era inmune a cualquier amenaza o interferencia. Le aseguró que la amaba y que estaría encantado de que siguiera viviendo con él, pero no era su esposa, ni el hijo que esperaba podría ser el heredero de su título o reclamar nada de lo que poseía. De verdad la amaba, después de haber comprobado que no se hartaba de ella tras seis meses juntos. Se iba a volver a Italia, y le ofreció llevarla consigo, pero dijo que no podía consentir la farsa de que ella permaneciera en Lovel Grange diciendo ser la condesa Lovel. Si lo acompañaba a Palermo, donde tenía un castillo, y se quedaba con él en su yate, podría viajar de momento haciéndose pasar por su esposa. Pero que le quedara claro que no lo era. Sólo era su querida.
Por supuesto, ella fue corriendo a contárselo a su padre. Por supuesto, invocó a todos los Murray de dentro y fuera de Escocia. Por supuesto, hubo muchas amenazas, así como un duelo cerca de Londres en el que lord Lovel consintió que le disparasen dos veces, tras lo que afirmó que no creía que las circunstancias del caso requiriesen que le dispararan más. En medio de todo eso ella tuvo una hija y su padre murió, mientras todavía se le permitía que viviera en Lovel Grange. Pero ¿qué debía hacer? Según él, ya estaba casado con otra al contraer nupcias con ella, por lo que no era ni podía ser su mujer. ¿Debía denunciarlo por bigamia, con lo que estaría reconociendo que no era su mujer y que su hija era ilegítima? Por las pruebas que consiguió reunir, parecía que la italiana con la que el conde se había casado años atrás había muerto antes de que la desposara a ella. Sin embargo, el conde afirmó que la condesa, la auténtica condesa, no había pagado su deuda con la naturaleza hasta unos meses después de la pequeña ceremonia nupcial que había tenido lugar en la iglesia de Applethwaite. En un momento de debilidad Josephine se tiró a sus pies y le pidió que repitiesen la ceremonia. Él se agachó sobre ella, la besó y sonrió. «Mi preciosa niña —dijo—, ¿a santo de qué iba yo a hacer eso?». Nunca la volvió a besar.
¿Qué debía hacer ella? Antes de que se hubiera decidido a nada, él ya estaba rumbo a Palermo en su yate, en el que sin duda no navegaba solo. ¿Qué debía hacer? Le había dejado una renta, suficiente para la querida repudiada de un conde, de unos cuantos cientos de libras al año con la condición de que se marchara discretamente de Lovel Grange, dejara de llamarse condesa y se fuera con su niña adonde le viniera en gana. Por él, como si se iba a cualquier antro de pecado de Londres. ¿Qué debía hacer? Le parecía increíble que semejante agravio le ocurriese a ella y que él la abandonara y quedase libre de castigo, a menos que se decidiese a reconocer la bajeza de su propia situación denunciándolo por bigamia. Los Murray no se mostraron muy generosos a la hora de socorrerla, ya que mucho habían culpado a su anciano padre por entregarla a alguien de quien todo el mundo sólo sabía cosas malas. Un Murray le disparó dos tiros en su nombre, en respuesta a los cuales el conde disparó al aire, pero, más allá de eso, no había nada que los Murray pudiesen hacer por ella. La propia Josephine se mostraba altiva y orgullosa, embebida de la idea de que era de categoría social superior a la de cualquiera de los Murray con los que entró en contacto. ¿Qué debía hacer?
…