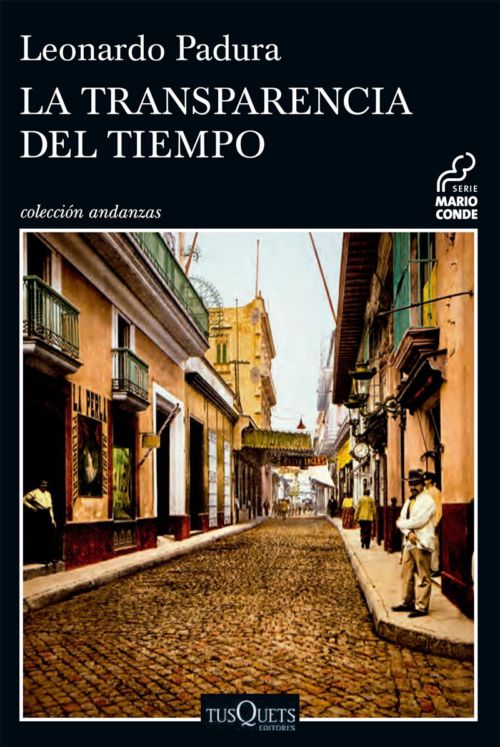Resumen del libro:
En la novela “La transparencia del tiempo”, el renombrado escritor Leonardo Padura nos sumerge en una envolvente trama que combina misterio, historia y un toque de nostalgia. A través de la perspectiva de un entrañable personaje, Mario Conde, el lector es guiado por un laberinto de secretos y conexiones ocultas que atraviesan generaciones y fronteras.
La historia se sitúa en el momento de la vida de Mario Conde en el que este se enfrenta a la crisis de los sesenta años, llevándolo a cuestionarse más que nunca su país y la realidad que le rodea. En medio de esta incertidumbre, su antiguo amigo del instituto, Bobby, irrumpe en su vida con un enigmático encargo: recuperar una valiosa estatua de una virgen negra que ha sido robada. Lo que parecía un simple caso de hurto se convierte rápidamente en una intrincada red de intrigas y descubrimientos sorprendentes.
La estatua en cuestión resulta ser una antigua talla medieval de gran valor histórico, cuyo origen se remonta a la época de la última cruzada. Esta estatua fue traída de una ermita del Pirineo catalán por el abuelo español de Bobby, quien escapaba de los horrores de la Guerra Civil. Aquí, Padura teje habilidosamente dos líneas narrativas, alternando entre el presente de Conde y la fascinante epopeya de la estatua a lo largo de los siglos.
En su búsqueda para recuperar la reliquia robada, Conde se adentra en los bajos fondos de La Habana, donde se cruza con un sospechoso que termina muerto. Cada giro de la trama revela una red de galeristas y coleccionistas extranjeros interesados en la valiosa pieza, mientras la policía de homicidios de La Habana sigue sus pasos. El protagonista se ve atrapado en una carrera contrarreloj para resolver el enigma antes de que la situación se torne aún más peligrosa.
Simultáneamente, Padura nos lleva en un viaje al pasado, desvelando el origen de la estatua y su llegada a la ermita del Pirineo. A través de los siglos, la talla se convierte en testigo silente de acontecimientos históricos, siendo rescatada y llevada a La Habana por otro personaje llamado Antoni Barral, quien se ve obligado a ocultarse como polizón. Esta travesía marítima hacia tierras lejanas se convierte en un fascinante episodio de la novela, entrelazando las vidas de personajes separados por siglos, pero unidos por el destino y la búsqueda de redención.
Con una prosa envolvente y una habilidad única para dar vida a los escenarios, Padura pinta un retrato vibrante de La Habana, con sus luces y sombras, sus misterios y su historia rica en contrastes. A medida que los personajes se sumergen en la trama, también lo hace el lector, quien se siente inmerso en cada callejón oscuro y cada resquicio del pasado.
En conclusión, “La transparencia del tiempo” es una obra maestra de la literatura contemporánea que combina la intriga de un thriller con el encanto de una saga histórica. Leonardo Padura demuestra su habilidad para entrelazar el presente y el pasado, los dilemas personales y las reflexiones universales, en una novela que invita a la reflexión sobre la fugacidad del tiempo y la trascendencia de los legados que dejamos atrás. Un viaje literario cautivador que deja una huella duradera en el corazón y la mente del lector.
4 de septiembre de 2014
La luz rotunda del amanecer tropical, filtrada por la ventana, caía como el haz teatral proyectado sobre la pared de donde pendía el almanaque con sus doce cuadrículas perfectas, distribuidas en cuatro hileras de tres rectángulos cada una. Los espacios del calendario originalmente habían sido cromados con tonos distintivos entre el verde juvenil de la primavera y un vetusto gris invernal, un juego que solo un diseñador muy imaginativo podría asociar con algo tan inexistente en una isla del Caribe como las cuatro estaciones del año. Con el paso de los meses, algunas cagadas de moscas habían contribuido a decorar la cartulina con erráticos puntos suspensivos; varias tachaduras y los colores cada vez más fatigados testimoniaban la utilización práctica del impreso y la exposición a la luz de esmeril que cada día lo asolaba. Trazos de geometrías diversas y caprichosas, grabados alrededor, en los bordes, incluso sobre la superficie de ciertos números, remitían a recordatorios en su momento invocados, luego quizás olvidados, nunca cumplidos. Marcas del paso del tiempo y advertencias a una memoria en fase esclerótica.
Los guarismos encargados de especificar el año corriente, en el borde superior del calendario, habían recibido una atención muy especial, con varias señales crípticas, y la cifra precisa encargada de indicar el noveno día de octubre aparecía encerrada entre varios signos de perplejidad, más que de admiración, rayados con saña y con un bolígrafo de tinta negra, apenas un poco más tenue que la utilizada por los impresores para fijar las letras y los números en la cartulina. Y junto a las admiraciones, la cifra mágica de resonancias numerológicas, de recurrencia perfecta, en la que nunca antes él había reparado: 9-9-9.
Desde que comenzara aquel año lento, turbio, aceitoso, Mario Conde había tenido una tormentosa relación con las fechas en curso. A lo largo de su vida y a pesar de haber sido siempre tan histórico, recordador y obsesivo, en general le había prestado poca atención a la conexión de las huellas y aceleramientos del tiempo con lo que esos hitos y velocidades implicaban, como muescas precisas, para su propia vida y para la vida de quienes lo rodeaban. Con demasiada y lamentable frecuencia olvidaba edades y cumpleaños, aniversarios de boda, datas de acontecimientos baladíes o intensos que para otras personas serían (o eran) memorables: como celebración, duelo o como simple marca en los cíclicos cumplimientos de los devenires vitales. Pero la evidencia alarmante de que entre los trescientos sesenta y cinco días delimitados por las cuadrículas de aquel calendario barato se agazapaba al acecho el día para él todavía inconcebible, aunque amenazadoramente definitivo y real, en que cumpliría los sesenta años le había provocado una persistente conmoción que crecía con la proximidad de la efeméride: 9-9-9. La evidencia de una cantidad tajante, incluso de sonoridad obscena (sesenta, sesenta, algo se desinfla y estalla, sse-sssen-ta), se le había presentado como una ratificación incontestable de lo que su físico (rodillas, cintura y hombros oxidados; hígado envuelto en grasa; pene cada vez más perezoso) y su espíritu (sueños, proyectos, deseos mitigados o para siempre extraviados) iban sintiendo desde hacía algún tiempo: la obscena llegada de la vejez…
¿De verdad ya era un viejo? Para intentar saberlo, de pie ante el almanaque adornado con un paisaje borroso y crucificado con un par de clavos hundidos en la pared de su cuarto, Conde respondía a su interrogación con nuevas preguntas: ¿su abuelo Rufino no era un viejo cuando, a sus sesenta años, lo llevaba a las gallerías de la ciudad y sus alrededores y le enseñaba las artes y mañas de la lidia? ¿Acaso a Hemingway no le decían el Viejo desde unos años antes de su suicidio, a los sesenta y tres? Y Trotski, ¿no era El Viejo cuando a los sesenta y dos Ramón Mercader le abrió en dos el cráneo de un estalinista y proletario pioletazo? Para empezar, Conde conocía sus limitaciones y se sabía muy distante de su pragmático abuelo, de Hemingway, de Trotski o de otros ancianos célebres gracias a razones justas o espurias. Por ello sentía que, aun cuando se abocaba a la cifra dolorosa, redonda y decadente, tenía razones de sobra para no pretender ser un Viejo, con derecho a la mayúscula, sino que apenas se estaba convirtiendo en un viejo de mierda, categoría más que merecida en su caso, en la escala de las senectudes posibles y clasificadas con celo académico por la muy seria ciencia geriátrica y la empírica sabiduría de la filosofía callejera.
En mañanas como aquella, sofocantes desde el amanecer e inauguradas con la atención detenida sobre el calendario, esos cruces perversos de la aritmética, las estadísticas, la memoria y la biología solían invadirlo con una angustia creciente. El efecto intelectual de la relación se manifestaba a través de una certeza punzante. Porque incluso en el mejor de los casos (que en el suyo apenas implicaba el hecho de seguir vivo, si su hígado y pulmones lo acompañaban) ante él se erguía la evidencia numérica de haber gastado ya las tres cuartas partes (quizás más, nadie lo sabe) del tiempo máximo que pasaría en la tierra y la firme convicción de que el último plazo probable no iba a ser para nada el mejor. Él sabía a la perfección que ser viejo —incluso sin llegar a ser un viejo de mierda— resulta una condición horripilante por todo lo que conlleva, pero, muy en especial, por arrastrar consigo una amenaza insobornable: la cercanía numérica y fisiológica de la muerte. Porque dos y dos son cuatro. O mejor: cuatro menos tres es uno…, solo uno, un cuarto de vida, Mario Conde.
Dolores físicos y frustraciones existenciales aparte, la bandera roja visible en un horizonte que podía acercarse o alejarse, pero nunca desvanecerse, lo había atenazado con mayor rigor esa mañana. Urgido por sus necesidades urinarias y de supervivencia, enfrentó la decisión de abandonar la cama, apartar los deseos de hundirse en la lectura de un buen libro (¡todavía le quedaban tantos por leer y cada vez menos tiempo para vencerlos!) y hasta una persistente apetencia de lanzarse a la escritura propia. Por ello, luego de expulsar la abundante y fétida orina matinal, comenzó el cada vez más arduo proceso de acorazar su ánimo para disponerse, otra vez, a hacer su mejor esfuerzo y tratar de impedir que la llegada impostergable de la muerte se anticipase y produjese por el simple camino de la inanición. En fin: que debía salir a la puta calle, a la concreta, a buscarse la vida que le quedaba para retardar en lo posible la llamada fatal y olvidarse de sus pajas mentales pseudofilosóficas o literarias.
Mientras bebía el café y miraba con odio la malvada cajetilla de los cigarrillos a los que no había podido ni querido renunciar, observó el sueño apacible de su perro, el antes huracanado Basura II, a quien los años vividos también habían vuelto lento y hasta más hogareño. En los últimos tiempos el animal, siempre enamoradizo y callejero, dormía siestas prolongadas y comía con menos furia, haciendo evidente su propia vejez, visible en el encanecimiento de su hocico, en la opacidad de su mirada exigente y en el oscurecimiento de su dentadura… ¡Qué desastre!, se dijo y, dedicado a acariciar la testa y las orejas de su perro, trató sin demasiado entusiasmo de comenzar a planificar su jornada. El ejercicio le resultó tan fácil que le sobró tiempo para seguir filosofando cuando ya absorbía las bocanadas de su primera dosis de nicotina del día. Porque, como cualquier otra mañana, saldría a patear la ciudad en busca de libros viejos en venta, luego comería alguna cosa digerible por la calle o algo mucho más sustancioso si se dejaba caer por la casa de Yoyi el Palomo, su socio comercial. Más tarde, con ron o en sobriedad, pasaría por la casa de su amigo el Flaco Carlos para cerrar la jornada pernoctando en los dominios de Tamara, a la que le había regalado dos días de ausencia injustificada. El panorama no parecía demasiado novedoso, aunque tampoco lamentable: trabajo, amistad, amor, todo un poco desgastado, también envejecido, pero aún sólido y real. Lo jodido, reconoció ante sí mismo, era su estado de espíritu, cada vez más marcado por la tristeza y la melancolía, y no solo por el peso de su edad física o la temida cercanía de un aniversario de mal sonido y peores consecuencias, sino por la certeza de su exultante frustración vital. Al borde de los sesenta años, ¿qué tenía?, ¿qué legaría? Nada de nada. ¿Y qué le esperaba? La misma nada al cuadrado o algo peor. Esas eran las únicas respuestas a su alcance para cada una de tan simples y pegajosas interrogantes. Y, para mayor desasosiego, también las únicas que podía regalarse tanta gente, conocida o desconocida, ubicada en su edad y colocada en su tiempo y espacio.
Ya vestido, después de darle algunas sobras de comida a Basura II y otra tanda de caricias útiles para sacarle un par de garrapatas, cuando se dispensaba la tercera y última taza de la infusión escurrida de su cafetera italiana, incluso con el ánimo algo mejorado, lo sobresaltó el timbre del teléfono. Desde hacía un tiempo, las llamadas a primera o última hora del día disparaban sus alarmas. Con tantos viejos como él a su alrededor, cualquier llamada podía llegar para anunciar algún final o presagio de final.
—¿Sí? —preguntó, a la expectativa, siempre temiendo lo peor.
—¿Es la casa de Mario Conde? —dijo una voz lenta, indagadora, difícil de definir, pensó que desconocida.
—Ajá —afirmó, más expectante, y exigió—: Diga.
—A ver, ¿va que tú no sabes quién te habla?
La tensión se desinfló. Esa precisa interrogación telefónica siempre conseguía alterarle los nervios de una forma que a veces lo abocaba a la violencia asesina. Y ese día, luego de haber disfrutado de un amanecer tan sartreano, lo aguijoneó como un miura.
—¿Cómo cojones usted pretende…?
—Ay, chico, perdona —rogó la voz, ahora rápida y decidida, que se apresuró a añadir—: Soy Bobby, Bobby Roque, el del pre…, ¿te acuerdas?
Conde cerró los ojos, asintió, sonrió, negó, al tiempo que percibía entre sus neuronas el nítido aletear de nostalgias remotas, casi extraviadas, perfumadas con el olor turbio y a la vez amable del pasado. Sí, claro, se acordaba.
…