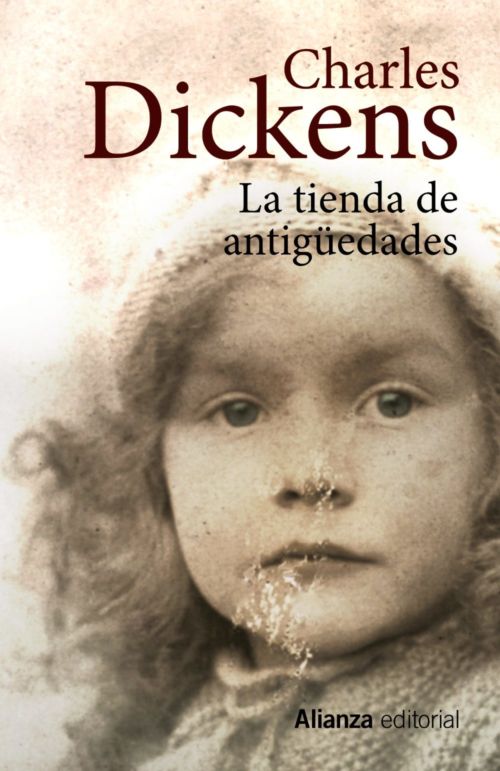Resumen del libro:
“La Tienda de Antigüedades” de Charles Dickens es una joya literaria que nos sumerge en el vibrante mundo del siglo XIX a través de la historia de la pequeña Nell Trent y su abuelo. Dickens, un maestro en la creación de personajes memorables y la exploración de las complejidades sociales de su época, teje una trama cautivadora donde la pobreza, la esperanza y la búsqueda de redención se entrelazan de manera magistral.
El autor, reconocido por obras como “Canción de Navidad” y “Grandes Esperanzas”, demuestra una vez más su habilidad para retratar la dura realidad de la sociedad victoriana. La protagonista, Nell, una huérfana viviendo en la tienda de antigüedades de su abuelo, se ve envuelta en una trama envolvente cuando su abuelo busca la ayuda del malvado prestamista Daniel Quilp. Este personaje, un enano deforme y jorobado, añade una capa de oscuridad a la narrativa, llevando a los personajes a un viaje a través de Inglaterra lleno de giros y desafíos.
El relato, publicado por entregas entre 1840 y 1841, destaca por su riqueza descriptiva de los paisajes y personajes que encuentran Nell y su abuelo en su peregrinaje. Dickens, en la tradición cervantina, presenta una variopinta galería de personajes, desde feriantes y carboneros hasta maestros y domadores de perros, creando así un tapiz fascinante de la vida de la época.
A pesar de ser una de las obras menos conocidas de Dickens en los países de habla hispana, “La Tienda de Antigüedades” fue un éxito rotundo en su publicación original. La demanda de información sobre el desenlace de la historia fue tan intensa que los lectores estadounidenses llegaron a los muelles de Nueva York para interrogar a los marineros que regresaban de Inglaterra. Este fenómeno subraya la capacidad de Dickens para cautivar a sus lectores y crear un vínculo emocional tan fuerte que trasciende fronteras y épocas. En definitiva, esta obra maestra no solo ofrece una ventana al pasado, sino que también resuena con la universalidad de las experiencias humanas.
CAPÍTULO UNO
Con frecuencia paseo por la noche. En verano salgo de casa por la mañana y paso el día vagando por campos y veredas; a veces, me ausento varios días o semanas enteras. Pero, si no estoy en el campo, raras veces salgo antes del anochecer. Sin embargo, y doy las gracias al cielo, me encanta la luz del día y, como a todo ser vivo, me llena de alegría verla esparcida sobre la faz de la Tierra.
He adoptado este hábito inconscientemente porque se aviene bien con mi enfermedad y me ofrece más posibilidades de especular sobre el carácter y ocupaciones de quienes van por la calle. La claridad y el trajín del mediodía no se adaptan a este tipo de especulaciones ociosas. El vislumbre de una cara a la luz de una farola o de un escaparate conviene mejor a mi propósito que la revelación a la plena luz del día; y, si debo decir la verdad, la noche es más amable a este respecto que el día, el cual, sin la menor ceremonia ni remordimiento, destruye los castillos construidos en el aire en el momento mismo de ser terminados.
¿No es una maravilla que quienes transitan por calles estrechas puedan soportar, sin la menor impunidad, estas continuas idas y venidas, este perpetuo afanar, este incesante pisar los rudos adoquines, que quedan así lisos y relucientes? Pensemos en un hombre enfermo en Saint Martin’s Court escuchando las pisadas y, en medio de su pena y dolor, obligado, a pesar de sí mismo (como un deber que cumplir), a distinguir los pasos de un niño de los de un hombre, al mendigo descalzo del dandi bien calzado, al ocioso del trabajador, los andares cansinos de un paria sin rumbo del paso ágil de un alegre buscador de placeres; pensemos también en el runruneo omnipresente y en el torrente de vida que no se detiene, que se infiltra una y otra vez en los sueños inquietos de este hombre como si estuviera condenado a yacer, muerto pero consciente, en un cementerio ruidoso y no tuviera esperanza de descansar por siglos y siglos.
Así, cuando las multitudes pasan por los puentes (al menos por los libres de peaje), unos se detienen las tardes hermosas a mirar indolentemente el agua con la vaga idea de que esta discurre tranquila entre orillas verdes que se van ensanchando hasta que, al final, se unen al vasto y ancho mar; otros se paran a descargar sus fardos y piensan, mirando más allá del parapeto, que fumar y disfrutar de una vida ociosa tumbado al sol sobre la lona alquitranada de una barcaza lenta y perezosa debe de ser el súmmum de la felicidad; y otros finalmente, de una clase muy distinta, dejan allí también sus fardos, mucho más pesados, al recordar haber oído o leído que, de todos los modos de suicidio, ahogarse no es el más duro, sino el mejor y más fácil.
También hay que ver por las mañanas —ya en primavera, ya en verano— Covent Garden, cuando la fragancia de las flores que impregna el aire disuelve incluso las malsanas emanaciones del desenfreno nocturno y vuelve medio loco de alegría al jilguero de plumaje oscuro, cuya jaula ha colgado toda la noche de la ventana de un desván. ¡Pobre pajarillo! Pero no es el único pequeño cautivo: unos, retrayéndose de las pegajosas manos de compradores borrachos, yacen con la cabeza gacha en el suelo; otros, asfixiados y apretujados, esperan el momento de poder respirar en compañía de humanos más sobrios y de hacer que los viejos empleados que se dirigen a su trabajo se pregunten qué es lo que llena sus pechos de tan campestres visiones.
Pero no es mi propósito extenderme sobre mis paseos. La historia que voy a contar surgió de una de estas caminatas, a las que he querido referirme a modo de prólogo.
Una noche que me había adentrado en la City, caminaba despacio, como de costumbre, cavilando sobre cosas grandiosas, cuando me vi sorprendido por una pregunta que no comprendí, pero que parecía dirigida a mí, formulada por una voz suave y dulce que me resultó muy agradable. Me volví al punto y, a la altura del codo, vi a una linda jovencita que me preguntaba por cierta calle, la cual se hallaba situada a una distancia considerable y en otro barrio de la ciudad.
—Queda muy lejos de aquí, preciosa —contesté.
—Ya lo sé, señor —replicó ella con timidez—. Seguro que queda muy lejos, pues salí al anochecer.
—¿Sola? —inquirí con cierto aire de sorpresa.
—Ah, sí, pero eso no me importa. Ahora estoy un poco asustada porque me he perdido.
—¿Y qué te ha hecho acercarte a mí? Supón que te engaño, ¿eh?
—Estoy segura de que usted no me engañará —manifestó la pequeña—; es usted un señor mayor que anda tan despacio…
No podría describir la impresión que me causaron estas palabras ni la energía con que fueron pronunciadas… hasta el punto de que brotó una lágrima en los claros ojos de la criatura, haciendo que su figura menuda temblara al levantar la vista para mirarme.
—Ven —le dije—, te llevaré hasta tu casa.
Me dio la mano con la confianza de quien te conoce desde la cuna, y así fuimos caminando. Acomodaba sus andares a los míos y parecía ser ella quien abría el paso y cuidaba de mí, y no yo quien la protegía. Observé que, de cuando en cuando, me lanzaba una mirada curiosa, furtiva, como para asegurarse de que no la estaba engañando, y que estas miradas (particularmente intensas y penetrantes) parecían aumentar su confianza.
Mi curiosidad e interés no eran de menor calibre que los suyos. Era ciertamente una niña, aunque, por lo que pude apreciar, su constitución pequeña y delicada prestaba probablemente a su aspecto un curioso aire juvenil. Vestía con gran sencillez, pero su ropa estaba perfectamente limpia y no denotaba pobreza ni desaliño.
—¿Quién te ha mandado sola tan lejos? —inquirí.
—Alguien que me tiene mucho cariño, señor.
—¿Y qué has estado haciendo?
—Eso no se lo puedo decir —declaró con firmeza.
Había algo en esa respuesta que me hizo mirarla con sorpresa, pues me maravillaba que aquel recado la fortaleciera ante cualquier posible interrogatorio. Sus ojos vivos parecieron leer mis pensamientos, ya que al cruzarse con los míos añadió que no había nada malo en lo que había estado haciendo, pero que era un gran secreto que ni ella misma conocía.
Esto lo dijo sin el menor asomo de astucia ni engaño, con una franqueza directa que llevaba el marchamo de la verdad. Seguía caminando como antes, mostrándome mayor familiaridad conforme avanzábamos y hablando cada vez más alegremente. Pero no me dijo nada sobre su hogar, salvo que íbamos por un camino completamente nuevo para ella y quería saber si no habría otro más corto.
Mientras hablábamos de esta manera, pensé en cien explicaciones diferentes del enigma, que fui descartando una a una. No quería aprovecharme de la candidez o gratitud de la niña a fin de dar pábulo a mi curiosidad. Yo siento simpatía por los pequeños y considero una bendición cuando ellos, que parecen recién salidos de la mano de Dios, nos devuelven esa simpatía. Como su confianza me había encantado desde el principio, decidí merecerla y hacer justicia al talante que la había inducido a confiar en mí.
Sin embargo, no había motivos para que yo me abstuviera de conocer a la persona que tan inconsideradamente la había mandado sola, y de noche, a un lugar tan distante; y como no era improbable que si la niña se encontraba cerca de la casa pudiera despedirse de mí y privarme de dicha oportunidad, evité las calles más rectas y frecuentadas y tomé varios atajos, de manera que hasta que no llegamos a su calle no supo dónde estábamos. Dando palmas de alegría y adelantándose unos pasos, se detuvo ante una puerta y no tocó el timbre hasta que yo no la hube alcanzado.
La puerta tenía un cristal sin postigo, cosa que no observé al principio, dado que reinaba una gran oscuridad y silencio en su interior y yo esperaba ansioso (al igual que la niña) que alguien respondiera al timbre. Llamamos dos o tres veces más, y se oyó un ruido de alguien que se acercaba. Al final, apareció una débil luz a través del cristal que, a medida que se aproximaba (muy despacio, por cierto, pues el portador se abría paso a través de un montón de artículos esparcidos), me permitió ver no sólo el tipo de persona que era, sino también el tipo de lugar en el que vivía.
Era un anciano de larga cabellera gris. Mientras sostenía la luz sobre la cabeza y miraba avanzando hasta nosotros, pude distinguir su fisonomía. Aunque desmejorado por la edad, creí reconocer en su forma enjuta y delgada algo de ese molde delicado que ya había notado en la niña. Sus relucientes ojos azules se parecían mucho, pero el rostro del anciano estaba tan surcado por la edad y las preocupaciones que el parecido terminaba allí.
El lugar que atravesaba con paso lento era uno de esos almacenes de objetos antiguos y curiosos que parecen cobijarse en los rincones más viejos de esta ciudad y, por recelo y desconfianza, ocultan sus rancios tesoros al ojo público. Por aquí y por allá había armaduras que parecían fantasmas acorazados, fantásticos grabados traídos de monasterios, armas oxidadas de varios tipos, figuras contorsionadas de porcelana, madera, hierro y marfil; en fin, tapices y muebles extraños que parecían concebidos en sueños. El aspecto demacrado del vejete se adecuaba maravillosamente a aquel lugar: habría andado a tientas por viejas iglesias, tumbas y casas abandonadas y reunido todos los despojos con sus propias manos. No había nada en aquella colección que no concordara perfectamente con su persona, nada que pareciera más viejo o más gastado que él.
Mientras giraba la llave en la cerradura, me miró con asombro, que no disminuyó cuando la mirada pasó de mi persona a la de mi acompañante. La puerta se abrió y la niña se dirigió a él llamándolo abuelo y le contó la pequeña historia de nuestro encuentro.
—¡Ah, bendita seas, mi niña! —exclamó el vejete acariciándole la cabeza—. ¡Cómo has podido extraviarte! ¿Y si te hubieras perdido, Nell?
—Habría encontrado la manera de volver a usted, abuelo —contestó la niña con desenvoltura.
Él la besó y, tras volverse hacia mí y pedirme que entrara, lo seguí. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Precediéndome con la luz, me condujo por el lugar que ya había entrevisto desde fuera hasta un pequeño salón, en el que una puerta daba a una especie de gabinete, donde vi una pequeña cama en la que podría haber dormido un hada madrina (tan primorosamente arreglada estaba). La niña tomó una vela y desapareció prestamente en ese cuartillo, dejándonos solos al anciano y a mí.
—Debe de estar cansado, caballero —articuló mientras colocaba una silla junto al fuego—. ¿Cómo puedo agradecérselo?
—Teniendo más cuidado de su nieta la próxima vez, mi querido amigo —repliqué.
—¡Más cuidado! —protestó el anciano con voz estridente—. ¡Más cuidado de Nelly! ¡Como si hubiese alguien en el mundo que quisiera a una niña mas de lo que yo quiero a Nelly!
Esto lo dijo con un aire de asombro tan grande que no supe qué contestar; además de cierta debilidad e incongruencia en sus modales, había en su rostro signos de un pensamiento profundo y angustiado que me convencieron de que, al contrario de lo que inicialmente me inclinaba a suponer, no podía estar ni chocheando ni diciendo bobadas.
—Creo que no denota suficiente preocupación… —empecé.
—¡Que no me preocupo yo! —protestó de nuevo el anciano, interrumpiéndome—. ¡Que no me preocupo lo suficiente de ella! ¡Ay, qué descaminado anda usted! ¡Ah, mi pequeña Nelly, mi pequeña Nelly!
Sería imposible encontrar a alguien, independientemente de su forma de hablar, que expresara más afecto del que expresó el vendedor de antigüedades con aquella exclamación. Esperé a que volviera a hablar, pero él posó la barbilla sobre una mano y, moviendo la cabeza dos o tres veces, fijó los ojos en el fuego.
Mientras permanecíamos sentados en silencio, se abrió la puerta del gabinete y volvió la niña, con el pelo castaño claro cayéndole sobre el cuello y por la cara, arrebolada por la prisa que tenía por unirse a nosotros. Se puso inmediatamente a preparar una cena y, mientras se ocupaba de ello, noté que el anciano aprovechaba para observarme más detenidamente. Me sorprendió constatar que todo lo hacía ella, y que no parecía haber más personas que nosotros tres en la casa. Aproveché un momento en que la niña se ausentó para aludir a este particular, a lo que el hombre contestó que pocas personas adultas eran más hacendosas y fiables que ella.
—Casi me produce dolor… —empecé, movido por lo que tomé por egoísmo—. Siempre me da pena contemplar la iniciación de los niños en las tareas de la vida cuando apenas han salido de la primera infancia; sofoca su confianza y sencillez, dos de las mejores cualidades que el cielo les concede, y les exige compartir nuestras zozobras antes de poder disfrutar de nuestros placeres.
—Yo nunca sofoco nada en ella —rebatió el anciano mirándome fijamente—. Sus manantiales son demasiado profundos. Además, los hijos de los pobres conocen muy pocos placeres; hasta los menores disfrutes de la infancia tienen que comprarlos y pagarlos.
—Perdóneme que le diga, pero no parece que sea usted muy pobre —puntualicé.
—No es mi hija; caballero —precisó el anciano—. Su madre sí era pobre. Yo no ahorro nada, ni un penique, aunque viva como ve usted. Pero —agregó en voz baja poniendo la mano en mi brazo e inclinándose hacia delante— ella será rica uno de estos días, y será toda una dama. No piense mal de mí porque me sirva de su ayuda. Me la otorga de buen grado, como puede ver, y le rompería el corazón si viera que le pido a otra persona que haga para mí lo que sus manitas pueden hacer. ¡Que no me preocupo lo suficiente! —exclamó de nuevo con un tono repentinamente quejumbroso—. Ay, Dios sabe que esa niña que está ahí es lo único en lo que pienso en esta vida y, sin embargo, Él nunca me hace prosperar. No. ¡Nunca!
En este punto volvió la persona de la que hablábamos. El anciano me invitó a acercarme a la mesa, interrumpió la conversación y no dijo nada más.
Apenas habíamos comenzado la cena cuando alguien llamó a la puerta por la que yo había entrado, y Nell, estallando en una risotada —que yo me alegré de oír, pues era infantil y entrañable—, afirmó estar segura de que era Kit, que por fin volvía.
—¡Qué locuela esta Nell! —exclamó el anciano, acariciándole el pelo—. Siempre riéndose del pobre Kit.
La niña volvió a reír con más ganas y yo no pude contener una sonrisa de pura simpatía. El vejete cogió una vela y fue a abrir. Al volver, Kit lo seguía de cerca.
Kit era un zagal desgreñado y desgalichado, con una boca inhabitualmente grande, carrillos muy rojos, nariz respingona y, ciertamente, la expresión más cómica que yo había visto en mi vida. Se detuvo de repente junto a la puerta al notar la presencia de un desconocido, retorciendo en la mano un viejo sombrero, totalmente redondo y sin el menor vestigio de ala, y descansando sobre una pierna y luego sobre la otra de manera alternativa. Así permaneció un rato, mirando el salón con la expresión más estrambótica que imaginarse pueda. Abrigué un sentimiento de agradecimiento hacia el chico desde el primer momento, ya que sentí que constituía el lado cómico en la vida de la niña.
—Un trayecto muy largo, ¿eh, Kit? —expresó el vejete.
—Sí que estaba lejos, amo —convino Kit.
—Supongo que vienes hambriento.
—Y que lo diga, amo —fue la respuesta.
El mozalbete tenía la curiosa costumbre de hablar de lado, con la cabeza inclinada hacia un hombro, como si no pudiera hacerse oír sin este gesto concomitante. Creo que a cualquiera le habría parecido divertido en cualquier lugar. Pero resultaba conmovedor ver cuánto divertía a la niña su rareza, y era un consuelo pensar que esta lo asociaba con la diversión en un lugar tan poco adecuado para una niña. Pero lo mejor era que el propio Kit se sentía halagado por la impresión que producía; así, tras varios esfuerzos por mantenerse serio, soltó una gran risotada y estuvo un buen rato con la boca abierta de par en par y los ojos casi cerrados, riendo sin parar.
El anciano, que había vuelto a su anterior abstracción, no reparaba en lo que estaba pasando; pero yo noté que, cuando la niña terminó de reír, sus ojos brillantes se velaron con unas lágrimas, provocadas sin duda por su cordial acogida a tan zafio favorito, así como por la pequeña angustia de aquella noche. En cuanto al propio Kit (cuya risa era de esas que se pueden confundir fácilmente con el llanto), se llevó a un rincón sendos trozos hermosos de pan y carne y una jarra de cerveza, de todo lo cual empezó a dar buena cuenta con gran voracidad.
…