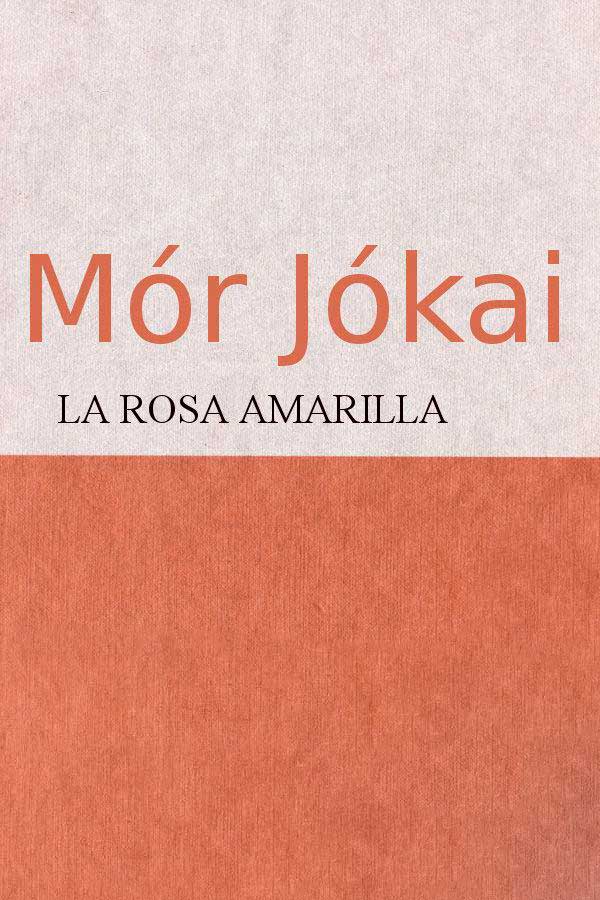Resumen del libro:
En «La rosa amarilla» —sorprendentemente, una de las escasas obras de Mór Jókai disponibles en nuestro idioma— el lector recibe la invitación a contemplar, primero, un paisaje árido y sin encanto que no parece contener más que a un jinete pasmado por la flor insólita que lleva bajo el sombrero; la rosa amarilla es un regalo quién sabe si de amor, quede vez en vez, como preludio de la gran metáfora de esta novela, se le escurre de las manos y lo obliga a desandar sus pasos para recuperarla. Este hombre participa de entrada en un rito personal que, a la postre, se transformará en una pequeña epopeya colectiva de los magiares. Nunca los personajes abandonarán este escenario que de súbito aparece lleno de vida, cargado desde hace siglos por un carretón cíngaro que viaja en círculos dejando a su paso la simiente de pequeñas anécdotas pastoriles —el hombre que se ha vuelto loco, el camarada que se fue a la guerra, la mujer de indómita belleza, el duelo a muerte— que, al caer en tierra fértil de la imaginería popular, crecen hasta que el ramaje del misterio no permite ver en qué momento dejaron las cosas de ser reales para volverse mágicas.
Presentación
En el año de 1900, para la discutida Exposición Universal de París, los escritores franceses decidieron homenajear no a uno de sus connacionales, como algunos hubiesen querido, sino a un viejo escritor húngaro cuyas numerosas obras —110 volúmenes, entre novelas, teatro y ensayos, traducidos a 30 idiomas y difundidos en millones de ejemplares desde Tokio hasta Londres— habían pasado lo mismo a los nichos de la accidentada historia centroeuropea como a los de la literatura mundial. Mór Jókai había cumplido ya tres cuartos de siglo de vida y sólo un poco menos de dedicarse a la literatura durante una época en la que escribir era un oficio reservado para los románticos. Dicen quienes entonces lo aplaudieron que se veía cansado, sin dinero —no obstante su popularidad— y, sobre todo, ceñido a la sombra de la muerte que se había llevado a la actriz Rosa Laborfalvi, su amada esposa, y que muy pronto se lo llevaría también a él.
A pesar de su irrefutable influencia en la posterior narrativa del austríaco Alexander Lernet-Holenia y de los checos Franz Kafka y Bohumil Hrabal, por mencionar sólo algunos, el deceso de Mór Jókai en 1904 marcaría el fin de una estirpe de autores que todavía sirve para poner en duda aquella sentencia fácil de André Gide: no se puede ser escritor con buenos sentimientos. Bondadoso hasta los límites de la monomanía, inundado de un idealismo entre gótico y caballeresco, casado con la política hasta donde puede estarlo un escritor que se respete, Mór Jókai ha quedado emparentado a medias con la literatura juvenil de este siglo, acaso porque su quijotesca ingenuidad y la aparente sencillez de sus parábolas asustan al, así llamado, lector adulto de nuestra época. En efecto, para leer a Jókai hace falta despojarse de aquello que no cualquiera está dispuesto a sacrificar: de la razón, del escepticismo, del desamor, factores todos ellos arraigados en nuestros días por vaya uno a saber qué desfiguras filosóficos, qué cicatrices de gran guerra.
También Mór Jókai pudo ser un escéptico, más aún cuando sus mejores obras fueron escritas en presidio, tras el fracaso independentista de su amigo Petöfi, con quien asistió al trágico fin de la guerra revolucionaria de 1848. Pero el llamado de las praderas magiares, el aura mística de la gente común que las habita y la imposibilidad de un realismo exento de magia, fueron con seguridad más fuertes que los meros sinsabores de la existencia política; allí estaban, sí, las tragedias universales que igual leyera Shakespeare en Dinamarca o en Verana, los signos de la sangre nunca gratuita, el irrenunciable y en ocasiones dulce carácter atávico de los hombres broncos; pero estaban de igual forma los héroes menores empeñados en ser dioses de sí mismos y en derrotar, con las armas del paisaje y la tradición, la oscuridad de sus pasiones amorosas, nacionalistas y vindicatorias.
En La rosa amarilla —sorprendentemente, una de las escasas obras de Mór Jókai disponibles en nuestro idioma— el lector recibe la invitación a contemplar, primero, un paisaje árido y sin encanto que no parece contener más que a un jinete pasmado por la flor insólita que lleva bajo el sombrero; la rosa amarilla es un regalo quién sabe si de amor, quede vez en vez, como preludio de la gran metáfora de esta novela, se le escurre de las manos y lo obliga a desandar sus pasos para recuperarla. Este hombre participa de entrada en un rito personal que, a la postre, se transformará en una pequeña epopeya colectiva de los magiares. Nunca los personajes abandonarán este escenario que de súbito aparece lleno de vida, cargado desde hace siglos por un carretón cíngaro que viaja en círculos dejando a su paso la simiente de pequeñas anécdotas pastoriles —el hombre que se ha vuelto loco, el camarada que se fue a la guerra, la mujer de indómita belleza, el duelo a muerte— que, al caer en tierra fértil de la imaginería popular, crecen hasta que el ramaje del misterio no permite ver en qué momento dejaron las cosas de ser reales para volverse mágicas. En este cosmos no hay nada muerto, nada que no signifique ni ofrezca una oportunidad para el melancólico diálogo del hombre con su entorno. Ésta es una historia susurrada por un potrero al oído de su cabalgadura, por el viejo que espanta al invierno ante la hoguera. El embrujo de las cosas —como el Santo Grial y la Excalibur, como el Anillo de los Nibelungos— será la guía de un duelo amoroso en el cual la venganza impone sus maneras y al detonar el asesinato explica la naturaleza humana. El veneno de mandrágoras, la peineta de la novia que en el fondo se goza de que los hombres la disputen hasta las últimas consecuencias, la mítica rosa amarilla y hasta la palabra simple inserta en el discurso de un intercambio de ganado —los vaqueros y los potreros húngaros, a su modo familias en pugna— pueblan este llano intranquilo, no tan árido, que dialoga con los mapas astrales y las leyendas que, a su vez, enmarcan otra leyenda: aquella que en ese momento, página tras página, se está construyendo.
Es La rosa amarilla una novela de apariencias, construida en principio con base en las formas ortodoxas de la novela decimonónica, especialmente en lo que toca al triángulo melodramático. Se exhiben el héroe, su dama y el villano, estructura que, no sin razón, ahuyentaría a más de un lector moderno. La verdad, no obstante, deviene en otra muy distinta, pues Clara, la dama, no es dechado de virtudes —gira permanentemente entre la princesa y la bruja—, y los caballeros que la cortejan, Paco Lacza y Alejandro Décsi, como espejos no defienden sino las mismas virtudes y los mismos vicios. Si así no fuera, La rosa amarilla no habría llegado con tanta frescura a nuestros días, habría quedado en la tragedia que hoy resulta cómica o exagerada. Éste es más bien un prematuro e inusitado despliegue de la redondez del personaje y la estructura, que no por ello deja de ser parabólico, violento y, cuando quiere, sabio.
No hay nada nuevo en las cajas chinas de la novelística moderna. Sin embargo, las que sobresalen en La rosa amarilla —probablemente introducidas por el autor sin la conciencia con la que lo harían sus herederos— son de una factura en tal medida sutil, en tal medida personal, que sólo son deleitables en una justificada segunda lectura del texto. El primer impacto de la historia es desconcertante, dado el paradójico sabor universal que presentan su localismo, su fachada costumbrista. ¿Cómo es posible percibir tan próximo a nosotros este reino magiar, cotidiano, tachonado de tradiciones e incluso de términos intraducibies que obligan al pie de página? La respuesta es sencilla por cervantina: el reino de Jókai es un reino de este mundo, salido originalmente de los dioses dibujados en las estrellas, luego en las tierras de la Europa central y decimonónica que veía próxima su gran guerra, después en la pradera de Zám y, al final, en el corazón de sus habitantes que se comportan como las divinidades estelares de un principio; o que bien podrían ser los mismos dioses encamados en jinetes y doncellas en conflicto.
El espectro anciano de Mór Jokai se ha filtrado en la llanura de La rosa amarilla; también se detiene y cabalga inclinado en busca de algo que se le ha perdido o que le han robado los abigeos. Puede ser simplemente una brizna de hierba húngara, una estrella caída; puede ser, en fin, eso que sólo un aventurado lector de esta historia podrá devolverle: el errátil hechizo de la novela.
Ignacio Padilla
…