La piedra angular
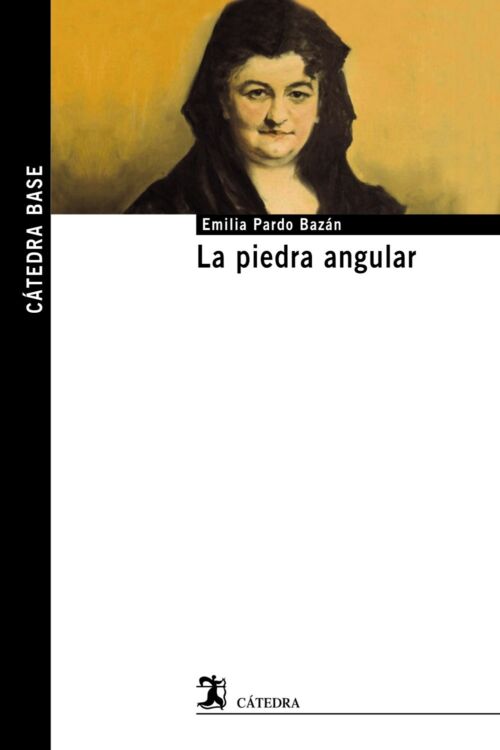
Resumen del libro: "La piedra angular" de Emilia Pardo Bazán
¿Te gustan las novelas que abordan temas sociales y morales? Si es así, quizá te interese leer La piedra angular, de Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más importantes del siglo XIX español. En esta obra, publicada en 1891, la autora nos presenta la historia de un verdugo, su hijo y el médico que intenta salvarlos de la marginación y el estigma que sufren por su oficio.
La novela se sitúa en la ciudad de Marineda (trasunto de La Coruña), donde vive Arturo Cáñamo, alias Siete Patíbulos, un hombre rudo y violento que ejerce la pena de muerte como un deber sagrado. Su hijo, Arturito, es un niño inteligente y sensible que padece el rechazo de sus compañeros y maestros por ser hijo de verdugo. El doctor Moragas es un psiquiatra ilustrado y bondadoso que se interesa por el caso de Arturito y trata de ayudarlo a escapar de su destino.
La piedra angular es una novela de gran valor literario y humano, que nos muestra la realidad social y política de la España de finales del siglo XIX, así como los conflictos éticos y psicológicos que plantea la pena capital. Emilia Pardo Bazán utiliza un estilo realista y naturalista, con descripciones detalladas y diálogos vivos, pero también con toques de humor e ironía. La novela tiene una estructura lineal y una trama bien construida, que mantiene el interés del lector hasta el final.
Si quieres conocer más sobre esta obra maestra de la literatura española, te invitamos a leer La piedra angular, de Emilia Pardo Bazán, una novela que te hará reflexionar sobre la justicia, la compasión y la dignidad humana.
… ita ut serviamus in novitate spiritus, et non in vetustate litterae.
(SAN PABLO, a los romanos)
I
Rendido ya de lo mucho que se prolongara la consulta aquella tarde tan gris y melancólica del mes de marzo, el doctor Moragas se echó atrás en el sillón; suspiró arqueando el pecho; se atusó el cabello blanco y rizoso, y tendió involuntariamente la mano hacia el último número de la Revue de Psychiatrie intonso aún, puesto sobre la mesa al lado de cartas sin abrir y periódicos fajados. Mas antes de que deslizase la plegadera de marfil entre las hojas del primer pliego, abriose con estrépito la puerta frontera a la mesa escritorio, y saltando, rebosando risa, batiendo palmas, entró una criatura de tres a cuatro años, que no paró en su vertiginosa carrera hasta abrazarse a una pierna del doctor.
—¡Nené! —exclamó él, alzándola en vilo—. ¡Si aún no son las dos! A ver cómo se larga usted de aquí. ¿Quién la manda venir mientras está uno ocupado?
Reía a más y mejor la chiquilla. Su cara era un poema de júbilo. Sus ojuelos, guiñados con picardía deliciosa, negros y vivos, contrastaban con la finura un tanto clorótica de la tez. Entre sus labios puros asomaba la lengüecilla color de rosa. El rubio y laso cabello le tapaba la frente y se esparcía como una madeja de seda cruda por los hombros. Al levantarla el doctor, ella pugnó por mesarle las barbas o el pelo, provocando el regaño cómico que siempre resultaba de atentados por el estilo.
Desde la entrada de la criatura parecía menos severo el aspecto de la habitación, alumbrada por dos ventanas que dejaban paso a la velada claridad del sol marinedino. Bien conocía Nené los rincones de aquel lugar austero, y sabía adónde dirigir la mirada y el dedito imperioso con que los niños señalan la dirección de su encaprichada voluntad. No era a los tupidos cortinajes; no a las altas estanterías, al través de cuyos vidrios se transparentaba a veces el tono rojo de una encuadernación flamante; menos aún a la parte baja de las mismas estanterías, donde, relucientes de limpieza y rigurosamente clasificadas, brillaban las herramientas quirúrgicas: los trocares, bisturíes, pinzas y tijeras de misteriosa forma en sus cajas de zapa y terciopelo; los fórceps presentando la concavidad de acero de su terrible cuchara; los espéculos, que recuerdan a la vez el instrumento óptico y el de tortura…
Tampoco atraían a la inocente los medrosos bustos que patentizaban los sistemas nervioso y venoso, y que miraban siniestramente con su ojo blanco, descarnado, sin párpados; ni aquella silla tan rara, que se desarticulaba adoptando todas las posiciones; ni la ancha palangana rodeada de esponjas y botecitos de ácido fénico, ni los objetos informes, de goma vulcanizada; ni nada, en fin, de lo que allí era propiamente ciencia curativa. ¡No! Desde el punto en que atravesaba la puerta, dirigíase flechada Nené hacia una esquina de la habitación, a la izquierda del sillón del doctor, donde, suspendida de la pared por cordones de seda, había una ligera canasta forrada de raso. Era la famosa báscula pesabebés, el mejor medio de comprobar si la leche de las nodrizas reúne condiciones, nutre o desnutre al crío; y en su acolchado hueco, a manera de imagen o símbolo del rorro viviente, veíase un cromo, un nene de cartón, desnudo, agachado, apoyadito con las manos en el fondo de la canasta, alzando la cara mofletuda y abriendo sus enormes ojazos azules. El cromo era el ídolo de Nené, que tendía las manos para alcanzar a su altura, chillando:
—Nino selo, Nino selo.
—Vamos a ver —contestaba el doctor—, ¿qué quieres tú que te traiga hoy el Niño del cielo?
Había minutos de duda, de incertidumbre, de combate entre diversas tentaciones igualmente fascinadoras.
—Tayamelos…, rotilas…, amendas…; no, no, galetas… Un chupa-chupa…
El chupa-chupa prevalecía, al fin, y el doctor, levantándose ágilmente y ejecutando con limpieza suma el escamoteo, deslizaba del bolsillo de su batín al fondo de la canasta un trozo de piñonate. Aupando después a Nené, el hallazgo de la deseada golosina era una explosión de gritos de gozo y risotadas mutuas.
Preparábase alguna comedia de este género, porque Nené ya gobernaba hacia la báscula, cuando asomó por la puerta lateral, que sin duda conducía a la antesala, un criado, que al ver al doctor con la niña en brazos, quedose indeciso. Moragas, contrariado, frunció el entrecejo.
—¿Qué ocurre?
—Uno que ahora mismito llega… Dice que si pudiera entrar lo estimaría mucho; que ya vino antes, y como había tanta familia…
Alzó la vista el médico, y se fijó en la esfera del reloj de pared. Marcaba las dos… menos cinco. Esclavo del deber, Moragas se resignó.
—Bueno, que entre… Nené, a jugar con la muchacha… Ahora no da nada el Nino selo. Ya sabes que mientras hay consulta…
Nené obedeció, muy contra su voluntad. Antes de volverse, dejando cerrada la puerta que le incomunicaba con la chiquilla, el doctor adivinó, de pie en el umbral, al tardío cliente. Delataba su presencia un anhelar indefinible, la congoja de una respiración; y al encararse con él, el médico le vio inmóvil, encorvado, aferrando con ambas manos contra el estómago el hongo verdoso y bisunto.
Moragas mascó un «Siéntese», y se encaminó a su sillón, calando nerviosamente los quevedos de oro y adquiriendo repentina gravedad. Su mirada cayó sobre el enfermo como caería un martillo, y en su memoria hubo una tensión repentina y violenta. «¿Dónde he visto yo esta cara?».
El hombre no saludó. Sin soltar el sombrero y con movimiento torpe, ocupó el asiento de la silla que el doctor le indicara; sentado y todo, su respiración siguió produciendo aquel murmullo hosco y entrecortado, que era como un hervor pulmonar. A las primeras interrogaciones del doctor, rutinarias, claras, categóricas, contestó de modo reticente y confuso, dominado tal vez por el vago miedo y el conato de disimulo ante la ciencia que caracteriza en las consultas médicas a las gentes de baja estofa; pero, al mismo tiempo, expresándose con términos más rebuscados y escogidos de lo que prometía su pelaje. Moragas precisó el interrogatorio, ahondando, entregado ya por completo a su tarea.
—¿Hace mucho que nota usted esos ataques de bilis? Los insomnios, ¿son frecuentes? ¿Todas las noches o por temporadas? ¿Trabaja usted en alguna oficina; se pasa largas horas sentado?
—No, señor —contestó el cliente con voz sorda y lenta—. Yo apenas trabajo. Vivo descansadamente; vamos, sin obligación.
Al parecer, nada tenía de particular la frase, y, sin embargo, le sonó a Moragas de extraño modo, renovándole la punzada de la curiosidad y el prurito de recordar en qué sitio y ocasión había visto a aquel hombre. Volvió a fijar sus ojos, más escrutadores aún, en la cara del enfermo. En realidad, las trazas de este concordaban muy mal con la aristocrática afirmación de vida descansada que acababa de hacer. Su vestir era el vestir sórdido y fúnebre de la mesocracia más modesta, cuando se funde con el pueblo propiamente dicho: hongo sucio y maltratado, terno de un negro ala de mosca, compuesto de mal cortada cazadora y angosto pantalón, corbata de seda negra, lustrosa, y anudada al descuido; camisa de tres o cuatro días de fecha, leontina de plata, borceguíes de becerro resquebrajado sin embetunar, y en las manos, nada absolutamente: ni paraguas, ni bastón. No suelen andar así los ricos, a quienes, por obra y gracia de Dios, les caen del cielo las hogazas.
—Según eso, ¿no hace usted ejercicio ninguno? —preguntó Moragas, que creía proseguir el interrogatorio facultativo, pero se iba por la tangente de la excitada curiosidad.
—Como ejercicio, sí… —respondió opacamente el hombre—. Paseo muchísimo. A veces ando dos y tres leguas y no me canso. Algo se trabaja también en la casa. No es uno ningún holgazán.
—No he dicho que usted lo sea —replicó con inflexión de severidad el médico—. Yo tengo que enterarme, si he de saber lo que anda descompuesto en usted. ¿A ver? Reclínese allí —ordenó, señalando hacia un ancho diván colocado entre las dos ventanas del gabinete.
Obedeció el enfermo, y Moragas, acercándose, le desabrochó los últimos botones del chaleco, tactando y apoyando de plano su mano izquierda, abierta, sobre la región del hipocondrio. Luego, con los nudillos de la derecha, verificó rápidamente la percusión, auscultando hasta dónde ascendía el sonido mate peculiar del hígado. Mientras realizaba estas operaciones, adquiría su rostro movible una expresión firme e inteligente, al par que el del enfermo revelaba ansia, casi angustia.
—Puede usted levantarse —articuló Moragas, que se volvía ya a su sillón, canturreando entre dientes, acto mecánico en él.
Fijó otra vez la mirada en el consultante: ahora auscultaba y tactaba, por decirlo así, su fisonomía. Moragas, aunque del vitalismo pensaba horrores, no era el médico materialista que solo atiende a la corteza; sin hacer caso de ese escolástico duendecillo llamado fuerza vital, nadie concedía mayor influencia que él a los fenómenos de conciencia y a las misteriosas actividades psicofísicas, irreductibles al proceso meramente fisiológico. «Ahí, en el cerebro o en el alma (no disputemos por voces), está el regulador humano», solía decir.
En muchos desfallecimientos de la materia veía lo que tiene que ver un observador culto y sagaz: el reflejo de estados morales íntimos y secretos, que no siempre se consultan, porque ni el mismo que los padece tiene valor para desentrañarlos. Dígase la verdad: Moragas admitía la recíproca; a veces curó melancolías y violencias de carácter con píldoras de áloes o dosis de bromuro. Él sabía que formamos una totalidad, un conjunto armónico, y que apenas hay males del cuerpo o del espíritu aisladamente. En el cliente que tenía delante, su instinto le señalaba un caso moral, un hombre en quien el infarto del hígado procedía de circunstancias y sucesos de la vida.
—¿Bebe usted? —preguntole secamente, con cierta dureza.
—A veces…, una chispa de caña…
—¿Una chispa no más? Usted no se consulta bien, mi amigo. Usted quiere engañarme, y no estamos a engañarnos aquí.
—No le engaño a usted, no señor; porque que un hombre tome un vaso o dos, o tres si a mano viene, me parece a mí que no hace cuenta. Hay ocasiones que no se puede menos, y pongo yo a cualquiera a que no eche un trago…
—Pues usted no debe echar ninguno —advirtió el médico, endulzando la voz, porque notó en la del cliente tonos muy amargos—. Le prohíbo a usted que lo cate hasta Nochebuena lo menos.
Pero ¿dónde diablos había visto Moragas al individuo aquel? ¿Cuándo cruzara ante sus ojos la figura luenga, enjuta y como doblegada; la silueta que tenía algo de furtiva, algo que inspiraba indefinible alejamiento y recelo? A cada instante reconstruía con más precisión la frente cuadrangular, anchísima, el pelo gris echado atrás como por una violenta ráfaga de aire, los enfosados ojos que parecían mirar hacia dentro, las facciones oblicuas, los pómulos abultados, la marcada asimetría facial, signo frecuente de desequilibrio o perturbación en las facultades del alma. Si el médico tuviese delante un espejo, y pudiese establecer comparaciones entre su figura y la del individuo a quien examinaba, comprendería mejor la impresión de repulsa que estaba sintiendo, y la atribuiría a lo marcado del contraste. Era la actitud de Moragas de desenfado, por mejor decir, de esa petulancia cordial que impone simpatías: diríase que siempre se disponía a avanzar, presentando el pecho, adelantando la cabeza, tendiendo la nariz husmeadora y grande. El enfermo, al contrario, parecía como que, obedeciendo al instinto de ciertos insectos repugnantes, se hallaba constantemente dispuesto a retroceder, a agazaparse, a buscar un rincón sombrío. Al comprobar la repulsión que le infundía el cliente, el médico se regañó a sí propio, tuvo un impulso de bondad, y mientras tomaba la hoja de papel para escribir una especie de directorio a que había de sujetarse el enfermo, con la izquierda cogió de una purera de caoba un cigarro, y se lo alargó, diciéndole:
—Fume usted.
Al mismo punto en que las yemas de sus dedos rozaron las del cliente, la oscura reminiscencia que flotaba en su memoria dio un latido agudo, y casi se condensó. Moragas creyó que iba a recordar…, y no recordó todavía. Vio una niebla, detrás un rayito de pálida luz…; mas todo se borró al rasgueo de la pluma sobre la cuartilla blanca. Mientras escribía, anotaba (sin verlo) que el cliente no se había atrevido ni a encender el cigarro ni a guardárselo en el bolsillo de la americana. Moragas firmó, rubricó, secó en el vade y tendió la hoja al enfermo.
Este permaneció un momento indeciso, con la hoja en la mano y la mirada errante por la alfombra. Al fin se resolvió, hablando torpemente, llamando al médico por su nombre de pila.
—Y… dispénseme… ¿Y cuánto tengo que abonarle, don Pelayo?
—¿Por eso? —repuso Moragas—. Según… Si es usted pobre de verdad, deme lo menos que pueda…, o no me dé nada, que es lo mejor. Si tiene usted medios…, entonces, dos duros.
El hombre echó mano pausadamente al bolsillo del chaleco, revolvió con tres dedos en sus profundidades, y sacó dos duritos brillantes, del nuevo cuño del nene, que depositó con reverencia en un cenicero de bronce.
—Pues muchísimas gracias, señor de Moragas —pronunció con cierto aplomo, como si el acto de pagar le hubiese dado títulos que antes no tenía—. No molesto más. Volveré, con su permiso, a decirle cómo me prueban los remedios.
—Sí. Vuelva usted. Observe el método, y no descuide la enfermedad. No es de muerte, a no sobrevenir complicaciones; pero… merece atenderse.
—Si uno no tuviera hijos —contestó el hombre, alentado por aquellas pocas palabras levemente cordiales—, tanto daba morir un poco antes como un poco después. Al fin y al cabo se ha de morir, ¿verdad? Pues año más o menos, poco interesa; digo, a mí me lo parece. Pero los hijos duelen mucho, y dejarlos pereciendo… Vaya, a su obediencia, don Pelayo.
Acababa de caer la cortina de la puerta; aún se oían en la antesala los pasos del cliente, cuando Moragas se alzaba del sillón, un tanto desazonado y nervioso.
«Lo dicho; yo conozco a este pájaro, y le conozco de algo raro; vamos, que no me cabe duda. Es particular que no caiga en la cuenta, desde luego, tan harto como está uno aquí, en Marineda, de rozarse con todo bicho viviente. Y él, forastero no es, porque… no; ¡si quedó en volver de cuando en cuando a ver cómo le sienta el método prescrito! No; ¡qué va a ser forastero! Moraguitas —el doctor solía interpelarse a sí propio en esta forma—, ¿por qué no le has preguntado el nombre a ese tío? ¿Por qué no te enteraste de dónde vive? ¡Bah! Tiempo hay; se lo preguntaré cuando vuelva. De todos modos, me llama la atención no acertar qué casta de punto es este…».
—¡Nené! —gritó, aproximándose a la puerta por donde había salido la chiquilla.
Pero la Nené no asomó su hociquito salado, y el doctor, obedeciendo a otra excitación caprichosa, volvió a la mesa, tomó la plegadera, y emprendió de nuevo cortar las hojas de la Revue. Había allí un artículo sobre los morfinómanos que debía de ser completo, interesante… Entretenidas las manos en la operación mecánica de rasgar el doblez del papel, proseguía en su cerebro distraído el sordo combate de la memoria, el impulso de la noción que quería abrirse calle entre otras infinitas, depositadas, como en placa fotográfica, en aquel misterioso archivo de nuestros conocimientos. Sin duda, una viva ola de sangre refrescó el rincón en que el recuerdo dormía, porque de improviso se destacó, claro y victorioso. Sintió Moragas el bienestar que causa el cese de la obsesión; pero apenas disipada la rápida impresión; casi física, de libertad y sosiego, el médico notó un estremecimiento profundo; enrojeciose su tez, hasta la misma raíz del plateado cabello; temblaron sus labios, chispearon sus ojos, se dilató su nariz, y Moragas, pegando un puñetazo en la mesa, exclamó en voz alta y resonante:
—Ya sé… El verdugo… —interjección furiosa y redonda—. ¡El verdugo! —otra más airada.
Inmediatamente se arrancó del bolsillo el pañuelo; con las puntas de los dedos envueltas en él tomó las dos monedas relucientes; abrió de golpe la ventana, y dejó caer el dinero sobre las losas de la calle, donde rebotó con son argentino.
En aquel instante la Nené empujaba la puerta. Venía gorjeando; pero al ver a su padre que se volvía cerrando las vidrieras y destellando cólera y horror, quedose paradita en el umbral, con ese instinto de las criaturas, que se hacen cargo de la situación psíquica mejor que nadie, y murmuró por lo bajo:
—¡Papá riñe…, papá riñe!
…
Emilia Pardo Bazán. Escritora y periodista española, es considerada como una de las novelistas clave en el realismo y el naturalismo español del siglo XIX y principios del XX. De familia noble, Pardo Bazán recibió una esmerada educación en su Galicia natal y, tras contraer matrimonio, se instaló en Madrid durante unos pocos años antes de viajar por toda Europa donde la escritora completó su formación en varios idiomas.
Tras el nacimiento de su primera hija, la escritora publicó su primera obra, Pascual López (1879), a la que siguieron Un viaje de novios o La tribuna, en la que ya se puede apreciar la influencia del movimiento naturalista.
Sus ensayos sobre literatura, en los que analizaba, por ejemplo, la obra de Zola, fueron publicados en un sólo volumen que provocó gran polémica y que estuvo a punto de acabar con su matrimonio, cosa que sucedió a los pocos años.
Pardo Bazán inició una relación con Benito Pérez Galdós, también escritor naturalista, aunque ambos mantuvieron con obras como Insolación o La prueba una tendencia cercana al cristianismo y al conservadurismo, elemento diferencial respecto al mismo movimiento en países como Francia.
De su obra ensayística habría que destacar obras como La cuestión palpitante, Polémicas y estudios literarios y La literatura francesa moderna.
Pardo Bazán se mostró muy activa para combatir el sexismo existente entre las élites intelectuales españolas de la época, fundando en 1892 La Biblioteca de la Mujer y proponiendo a otras escritoras para ocupar puestos en la RAE.
Emilia Pardo Bazán murió en Madrid el 12 de mayo de 1921.